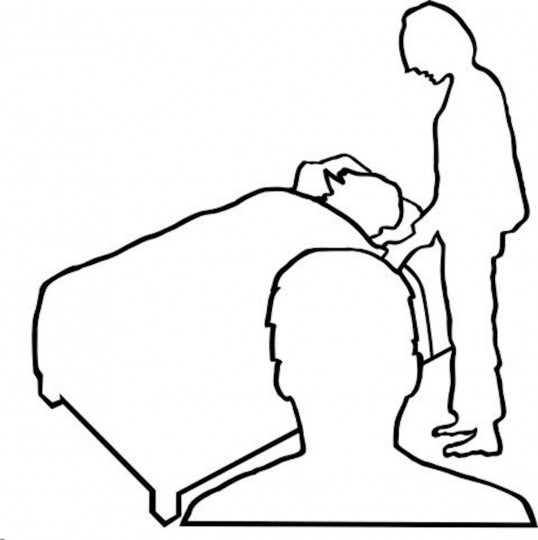
Primera Parte: Un caso de paternidad
SANDRA REINEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
La paternidad ha sido la experiencia más intensa de mi vida. Creo no engañarme. No digo la más feliz ni la más alegre, tampoco la más provechosa ni la más educativa. Intento ser preciso. El cuerpo de mi mujer se transformó de manera evidente, pero mi sistema nervioso también se alteró en secreto después de nacer mi hija. Me gusta contarlo (aunque nunca se lo había explicado a nadie) como una reordenación neuronal, como si después de veintiséis años con el pensamiento habituado a circular por rutas previsibles y establecidas las carreteras cambiasen de dirección, los puentes se derrumbasen y se constituyesen nuevos corredores y pasajes. Aunque sería más preciso decir que mi cerebro construyó un circuito dentro del circuito general, una ciudadela neuronal dentro de la gran ciudad. Mi mujer (legalmente soy su ex-marido, pero el cambio de estatuto legal no reescribe lo que éramos entonces) recuperó con cierta rapidez su figura, las alteraciones en mi interior han sido permanentes: empezaron con el nacimiento de Patricia y llevan veintitrés años acompañándome.
Las mutaciones de mi cerebro no han afectado todas mis emociones, ni siquiera las que despierta mi hija. La alegría, el afecto, los enfados y disgustos, la maravilla (no se me ocurre otra palabra) de ver cómo se manifiesta un carácter casi de la nada... todo esto circula por la ciudad antigua de mi mente. La nueva funciona más bien como un sentido de peligro. Una alarma. Su particularidad es que la señal de alarma no suena cuando va a pasar algo sino a diario, no prefigura el futuro, no, no funciona así, más bien se dedica a imaginar a partir de cada situación por la que atraviesa Patricia la sombra de un peligro, la posibilidad del desastre. Al lado de la vida de mi hija se refleja la memoria de cómo podría haber salido mal, al fin y al cabo para cada cosa que sacamos adelante existe una versión corrugada, una posibilidad áspera, donde lo resuelto se tuerce.
El caso es que tras veinte años de intensidad el sentido de peligro falló. No es que dejase de transmitirme posibilidades de desastre sobre cada paso vital del que Patricia me informaba, sencillamente no fue capaz de especular sobre lo que no me contaba, y que probablemente era lo más decisivo de su existencia. Sabemos que la vida de nuestras hijas desborda el relato que nos cuentan, pero es incómodo recordarlo todo el tiempo.
Quiero pensar que si mi facultad me falló fue porque yo también pasaba por un momento complicado. No quiero sonar dramático, se me ocurren situaciones mucho peores que la mía, basta con pasearse por un hospital, por un geriátrico, por las cabinas de los bancos... Digamos que se me acumularon las gestiones: me estaba divorciando de mi segunda mujer (aunque no me siento cómoda tratándola como un ordinal de una serie) y el banco se mostraba remiso (por emplear un adjetivo que oculta, espero, la rabia que sentía) a renovar el crédito de mi negocio: heredé una confitería en el centro de la ciudad, con un cartel modernista original, diseñado por un discípulo menor de Gaudí, conservamos el contrato. Nuestra especialidad es la repostería seca, pero los impuestos suben y la afición a la repostería seca no repunta, de manera que me embarqué en unas reformas para servir bollería, café y colaciones (una palabra que me encanta): cinco años de preocupaciones.
El caso es que Patricia se independizó al estilo de su generación. Se fue de casa sin irse de casa, quiero decir que pasaba bastante tiempo en el piso de su madre (y hubiese pasado más del que ya pasaba en el mío de no estar yo en “tramites”) y había alquilado una habitación en un piso de estudiantes. No organizamos una celebración, no se produjo un corte profundo, ni un rito ni una boda ni una tarta. Se había ido y se había quedado. La vida de Patricia se volvió conjetural, pensaba en ella (con alarma) más de lo que la veía. Supongo que es una deformación de padre divorciado atribuirlo todo al divorcio, pero mi sentido de alarma trabajaba de lo lindo sobre la residencia itinerante de mi hija: imaginaba que la nueva familia de mi primera ex-mujer la cooptaba, que tenía problemas para pagar el alquiler, complicaciones convivenciales con los otros estudiantes, que por culpa de mi ejemplo le costaba fundar un hogar (aunque cuando se trata de otros padres sé que sus hijas no van a seguir su ejemplo). Supongo que si no se decidía a fundar un hogar (me gusta mucho esta expresión, heredada de la abuela de Patricia) era por motivos económicos o porque no había encontrado a la persona, no sé, el caso es que llevaba varios meses de experimentos secretos con un chico cuando irrumpió en casa, quiero decirme que se presentó sin avisar.
Me molestó un poco que no me hubiese contado nada, pero supongo que yo también llevaba meses de convivencia con la que ha terminado siendo mi tercera mujer (aunque ahora mismo sea la primera, y quizás la única, en el orden del afecto); ya sé que no es lo mismo cuando uno es el padre que cuando una es la hija, pero el vínculo entre Patricia y yo estaba medio suspendido por el desuso, tanto que me costó captar que me buscaba en calidad de padre. Me alegró que escogiese mi casa y no la de mi ex-primera mujer, pero me aterrorizó un poco el estado en el que llegó: pálida, ojerosa, temblando.
El terror anticipado ocasiona mucha molestia, y al ver el sufrimiento cercano de Patricia tuve que reconocer que me atormentaba todavía más la incertidumbre. No sé si esto está bien o mal, pero es así como lo sentí. Le dimos de cenar y la acostamos; me apoyo en el plural porque me quedé bloqueado, y entre ellas dos se hicieron cargo de todo. A la mañana siguiente me vino a ver al despacho que he montado en su antigua habitación (prefiero llevar la confitería desde casa que quedarme hasta tarde allí ahora que comparto vida con Dai Na) y me hizo preguntas sobre abogados; dudé si me atribuía conocimientos específicos sobre el derecho por ser padre o por ser varón, o por la coincidencia entre ambas cosas, me fijé en las marcas de la muñeca pero no pregunté. Al final no se trataba de que lo que yo sabía de leyes, sino de ayudarla a interponer una demanda. La palabra “interponer” me protegió en ese momento de los padecimientos de los que mi sentido no me había advertido, un horror de varías semanas, del que Patricia fue vaciándose a lloreras en su habitación adolescente.
A medida que la sonrisa iba ganando espacio en su cara (Patricia es una persona alegre más allá de mis fantasías catastróficas y del episodio que estoy contando) mi hija se fue olvidando de la interposición. No me contó los detalles, en parte porque seguí sin preguntar, estaba convencido de que lo había hablado con Dai Na, y que la explicación podía doler, sobre todo a mí. El caso es que después de irse de casa y de visitar a su madre y de volver al piso de estudiantes y de que el tiempo nos alejara a todos de lo que había pasado (fuese lo que fuese, mi imaginación que tanta iniciativa tiene para otras cosas se cerraba al acercarse al episodio), me telefoneó. Tuve un lapsus y me costó calcularle la edad, el resultado era vagamente inverosímil y me proyectaba a una edad que no se correspondía con la que mi cerebro se figura vivir. Me dijo que había conocido a un chico y que se iban a vivir juntos o a casarse (a veces no entiendo bien lo que me dice Patricia, no sé si es la edad, el vínculo familiar o mi sentido de alarma pero me llegan las palabras distorsionadas: su significado, no su sonido). Claro que me pareció precipitado pero mi historial me precede, la gente solo confía en la experiencia de los triunfadores, nunca de los derrotados, esto es así, por mucho que se pueda aprender de los desastres, aunque también es verdad que mis dos divorcios no me parecen tampoco algo de lo que deba avergonzarme, ni siquiera de un fracaso, quizás por eso no me escucha nadie, mis heridas son molestas, pero superficiales. La cena se organizó sola (de manera que supongo que la organizó ella, con la ayuda puntual de Dai Na, se han caído genial). Es hoy. Y todo lo que llevo escrito es una especie de aclaración de porque estoy tan nervioso (aunque prefiero decir “tenso”) y necesito (aunque prefiero decir “me conviene”) que todo salga bien.
¡Continuará!
La paternidad ha sido la experiencia más intensa de mi vida. Creo no engañarme. No digo la más feliz ni la más alegre, tampoco la más provechosa ni la más educativa. Intento ser preciso. El cuerpo de mi mujer se transformó de manera evidente, pero mi sistema nervioso también se alteró en secreto después de nacer...
Autor >
Gonzalo Torné
Es escritor. Ha publicado las novelas "Hilos de sangre" (2010); "Divorcio en el aire" (2013); "Años felices" (2017) y "El corazón de la fiesta" (2020).
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí



