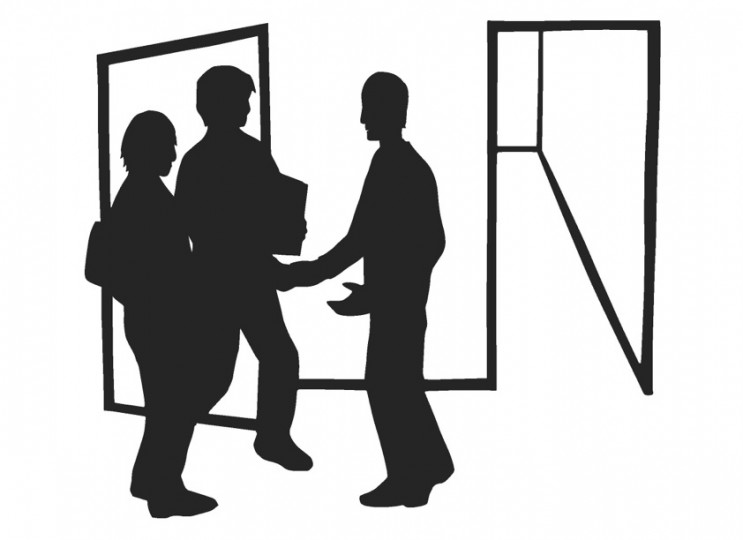
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
--No creo que sea ninguna buena idea--, le dijo Milton a Kelvin. Iban en el taxi.
--Te equivocas. No es que sea una buena idea, es que es magnífica, la mejor, es brillante.
--No tiene sentido que impliques a Gismonti en este tinglado, le vas a complicar la vida y al final todo se va a torcer. Es que lo estoy viendo venir. Tú no lo conoces.
--A ver Milton: que impliquemos a Gismonti, que le compliquemos la vida. Tú te vienes conmigo a todas partes, cobras tu parte, pero el responsable tengo que ser siempre yo. Eso se ha acabado. De acuerdo, no es una buena idea. Aparca y dime entonces qué hacemos.
Moritz le había pedido a Kelvin que se ocupara de los paquetes que habían llegado con la señora Quintanilla.
--Te los llevas a un sitio seguro, y ya te iré indicando cómo hacemos.
Eso le había dicho. Así que llevaban, tirados en el asiento de atrás, dos paquetes del tamaño aproximado de un novelón del siglo XIX. A uno podían haberlo llamado Guerra y paz y al otro Crimen y castigo, pero tampoco convenía exagerar desde el principio. “Hazte la idea de que son unas cuantas botellas de vino o una caja de tomates de la huerta”, le explicó Kelvin. Ya habían repartido, por encargo de Moritz, todo tipo de mercancías. Esta era, simplemente, “un poco más rara”, añadió. Cada uno de los paquetes estaba forrado con cinta aislante blanca y estaba envuelto con una bolsa de El Corte Inglés. Nadie podría sospechar nada.
--Si esta es una mala idea, ¿cuál es la buena? En mi casa esas bolsas no van a entrar de ninguna manera. Pero por pura seguridad. Si a mí me toca organizar el sistema, encima no voy a proporcionar el escondite. ¿Qué te parece en tu casa? A Mariana le va a encantar. Así le vas explicando de paso cómo resolvemos este marrón.
--No me jodas--, saltó Milton. --No me jodas con Mariana, no mezclemos las cosas. En mi casa tampoco entran esas bolsas. ¡Encima que yo soy el transportista, coño, el que va de un lado a otro, el que te lleva a Barajas, el que se ocupa de entretener a la maldita señora! No me jodas. Llevé a tu amiga a casa porque no sabía qué decirle. Y Mariana se debe haber imaginado yo qué sé. Nada. No se debe haber imaginado nada. ¿Cómo iba a imaginarse lo que sea con alguien que no dice ni una palabra?
--Milton, ¡que no te enteras! Gismonti es un tipo tranquilo, pone los paquetes en un rincón de su casa, ya está.
--Es muy raro, puede salir con cualquier cosa.
El caso es que Milton no aparcó en ninguna parte. El taxi avanzaba por las calles de Madrid directo hacia el barrio de Gismonti. Se habían gritado un poco, ahora Kelvin moderaba el tono de su voz, procuraba ser persuasivo.
--Ser raro no es malo para un negocio raro--, observó, prácticamente en un susurro.
--No sé--, contestó Milton, sumido ya en una profunda meditación filosófica y moral sobre el desafío de qué hacer con aquellas putas bolsas.
--Pongamos que se las dejamos, ¿luego qué va a pasar?-- se interesó un poco después. Pero en el mismo instante en que decía estas palabras vio cómo iban flotando por la cabina del taxi hasta entrar dentro de la cabeza de Kelvin, y se dio entonces perfecta cuenta de que le iba a contestar alguien que no tenía ni la más peregrina idea del asunto y que, sin embargo, le iba a hablar con una autoridad indiscutible, como si estuviera al tanto de todos los recovecos de aquel turbio negocio. Kelvin no sabía nada, y no tenía la menor preocupación al respecto, así que cuando la pregunta enganchó con alguna de las neuronas que alojaba su cabeza y empezó a rodar de un lado a otro a través de vertiginosas sinapsis era como si estuviera bailando en un cubo vacío. En algún momento se produciría un acto reflejo que trasladaría una respuesta a los labios de Kelvin. Pero Milton ya sabía que esa respuesta no valía una mierda.
--Pues que iremos tú y yo dentro de un tiempo y recogeremos los bultos. O parte de los bultos, eso ya se verá.
--Así que le montaremos un lío morrocotudo, joder--. Milton empezó de nuevo a alzar la voz.
Kelvin calló, calló como cae un losa al suelo. Calló haciendo ruido. Y lo miró, casi escrutó a Milton, por poco no se le cuela en el volante para desafiarlo con los ojos. ¿Y qué hacemos, dime qué hacemos con esos paquetes? Era la pregunta que resonaba en el taxi y que no dejó de rumiarle en los oídos de Milton mientras conducía, más bien: mientras se dejaba llevar a la casa de aquel tipo estrafalario que había conocido haciendo un servicio de al aeropuerto y al que le había cogido un gran aprecio. Se dio cuenta de que habían llegado, se dio cuenta de que no habían resuelto nada, sabía que aquellos paquetes no entrarían ni en su casa ni en la de Kelvin y supo que se los iban a endosar a Gismonti, que no había alternativa. Aparcó. Se miraron. A ninguno de los dos le apetecía ocuparse de las bolsas de El Corte Inglés.
--Llévalas tú, que yo le explico a Gismonti--, dijo Milton.
--Mejor le explico yo, que tú no sabes nada--, le contestó Kelvin y las cogió del asiento de atrás y se las dio. No iban a ponerse a discutir por eso, los dos miraron hacia el norte, hacia el este, hacia el sur y hacia el oeste y se pusieron a caminar las decenas de metros que los separaban de la casa de Gismonti a ritmo de ejecutivo con urgencias.
Detrás de la puerta encontraron un rostro rebosante de alegría. “Pasad, pasad”, les dijo Gismonti. “¡Qué sorpresa!”.
--Íbamos por aquí y le dije a Milton que teníamos que visitarte, coño, que nos vemos cada vez menos. No te habremos molestado, ¿no?
Gismonti negó automáticamente con la cabeza y levantó el dedo índice al cielo. Les estaba señalando la música que sonaba en su casa. Iba moviendo la cabeza, el tema rodaba por la ladera con un ritmo suave, te agarraba y te mecía. El volumen estaba muy alto.
--¿No dicen nada los vecinos?--, preguntó Kelvin.
--No hay nadie en el piso de arriba y los de abajo están ahora en misa--, contestó Gismonti.
“Lo ves. Es el lugar perfecto”, aprovechó Kelvin para decirle a Milton. A ver si se le iban de una vez los nervios.
--¡Qué tía más cojonuda es Ana!-- aprovechó Kelvin para comentarle a Gismonti en cuanto se sentaron.
--Ya vi que la tratas mucho--, le contestó.
--Tenemos que salir con ella. Todos, Milton, apúntate con Mariana. Tomamos algo, hoy mismo. ¿Qué te parece Gismonti? Yo mismo la llamo.
A Gismonti la idea le pareció extraordinaria.
--No creo que sea ninguna buena idea--, le dijo Milton a Kelvin. Iban en el taxi.
--Te equivocas. No es que sea una buena idea, es que es magnífica, la mejor, es brillante.
--No tiene sentido que impliques a Gismonti en este tinglado, le vas a complicar la vida y...
Autor >
Roberto Andrade
Nació y creció en Tangerang, un pueblo de Indonesia, leyendo todo lo que caía en sus manos, de prospectos de medicamentos a novela rosa, y cultivando secretamente su pasión, la polka. A los 33 años se fue a vivir al extrarradio de París, donde trabaja como carterista, y desde donde lanza sus 'Encíclicas para nadie' en forma de postales y telegramas que escribe a personas de forma aleatoria, dejando caer un dedo sobre el listín telefónico, y tiene un bulldog (francés) que se llama Ricky.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí














