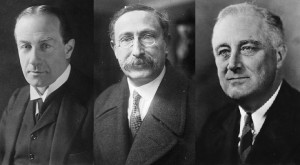La escritora de la Generación del 27 Luisa Carnés.
CIAPEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
En algún momento entre finales de julio y principios de agosto de 1934, una joven periodista entrevistó a una diva del teatro. No es posible saber muy bien qué ocurrió en la entrevista, aunque no es difícil imaginárselo. La diva del teatro, estrella llegada de París (como repite varias veces a lo largo de la entrevista que fue publicada después), posiblemente fue una de esas entrevistadas que no dan mucho juego. La entrevistadora, una periodista freelance muy al estilo de los tiempos de hoy, tenía demasiado talento y podía escribir cosas mucho más interesantes que aquello.
La entrevista sería bastante irrelevante y se habría quedado traspapelada en medio de las muchas cosas que se pueden encontrar en la Hemeroteca Digital, entre anuncios del “lápiz de más fama” que evita “el aspecto pintarrajeado” o los caramelos pectorales contra la tos, si no fuese por quién hizo esa entrevista y lo que pasó poco después de que saliese publicada el 6 de agosto. A las compañeras de la diva del teatro no les gustaron nada las declaraciones de la estrella sobre su trabajo y se lanzaron a una guerra de contradeclaraciones, que los demás periódicos recogieron (al fin y al cabo, era agosto y en agosto todo el mundo sabe que no ocurren muchas cosas) y que acabaría con la periodista freelance emitiendo su propio comunicado defendiendo su labor. La periodista era Luisa Carnés, colaboradora de varios medios de la época y escritora que un par de años atrás había sido destacada como joven promesa.
De las dos protagonistas de esta serpiente de verano, poco se sabe sobre Nena de Vedo, la actriz que causó el rifirrafe con sus compañeras en las páginas de los periódicos, y poco se sabía de la propia Carnés, que pasó de ser una de las escritoras más prometedoras de su generación (solo hay que ver lo que los periódicos publicaban sobre sus obras) a quedar sepultada por el olvido al que fueron condenados tantos autores que tuvieron que exiliarse tras la guerra civil. Una de las obras de Carnés acaba de ser reeditada por Hoja de Lata y la reaparición de Tea Rooms. Mujeres obreras, una fascinante historia sobre la vida de las camareras de un salón de té en el Madrid de la II República, ha servido para desenterrar del olvido a la autora.
Los editores de Hoja de Lata se encontraron con la novela "por maravillosas coincidencias y por sorpresa". Escucharon hablar de ella en una conferencia, la leyeron "de un soplo" y decidieron publicarla. "Es de esos libros necesarios, sugerentes, sorprendentes, de los que uno se siente orgulloso de poder publicar", explicaba por correo electrónico la editora Laura Sandoval cuando la novela llegaba al mercado el pasado mes de mayo. La recepción de la novela, desde entonces, ha sido muy buena, confirman ahora desde Hoja de Lata. "La acogida ha sido sensacional, todo un éxito para nuestros estándares", apunta Daniel Álvarez, el otro editor, hace un par de días. "Hemos agotado la edición en menos de seis semanas, lo cual para nosotros es un verdadero éxito", añadía, reconociendo que no solo es que la novela se esté vendiendo, sino que además se está generando una "apasionada respuesta" ante la autora por parte del público. "Lo resume perfectamente una pregunta que se hacía Laura Freixas: ¿cómo es que no habíamos oído hablar hasta ahora de Luisa Carnés?", indica.
Y es que Carnés tiene todo para ser fascinante, tanto desde la parte bibliográfica como biográfica. Echando mano de lo que ya puede parecer una frase hecha a medida para estos casos, es una de esas escritoras que darían para una serie o una película de esas que tan bien se les dan a los estadounidenses. Carnés era “joven, laboriosa, menestrala, con regusto de heroína del 900” que “resta horas al descanso, usurpa días a su juventud para entregarse al noble deporte literario”, como escribe, con la pomposa prosa del pasado, un crítico literario en uno de los primeros artículos que se le dedican a sus libros en 1928.
Luisa Carnés era una rara avis en el mundillo literario. Había nacido en 1905 en plena clase obrera en Madrid, en una familia, como cuenta Antonio Plaza en la introducción a El eslabón perdido (Renacimiento, 2002), en la que hubo muchos hijos y que tuvo que mudarse muchas veces dentro de Madrid buscando pisos más ajustados a su economía. Cuando tuvo la edad suficiente para que fuese legal, Carnés dejó el colegio y se convirtió en una más de las muchas niñas obreras de la capital. Trabajaría entonces en el taller de sombrerería de su tía, que creaba sombreros para las grandes casas que los vendían en Madrid, un trabajo poco satisfactorio, con largas jornadas, que utilizará como punto de inspiración posteriormente en su carrera literaria.
Del taller a ser la escritora de moda
¿Cómo da el salto del taller de sombrerería al mundo literario? En una entrevista en 1930, Carnés explica que posiblemente todo empezó por su propia pasión por la literatura. “No me podía gastar un duro en un libro y me alimentaba espiritualmente con los folletines publicados en los periódicos y con las novelas baratas”, explicaba entonces a Crónica, explicando que gracias a las publicaciones serializadas descubrió a los autores rusos. De la pasión por leer nació la pulsión por escribir y los primeros relatos. Con esos primeros intentos empezaría una carrera literaria, la de, como publicaban entonces los periódicos, la escritora más joven de las letras españolas y la de la novelista que “por ahora, gana su vida escribiendo cartas comerciales”.
“Su primer libro aparece cuando tiene 23 años”, explica por teléfono Antonio Plaza, historiador que lleva desde 1992 desentrañando la biografía de Carnés, lo que es “excepcional”, porque la autora no tenía contactos en el mundo literario y “no era nadie” en ese cerrado entorno. Cuando se analiza la presencia de mujeres en los círculos intelectuales de la época, apunta Plaza, las mujeres que no han crecido en entornos intelectuales se cuentan con los dedos de la mano, ya que no era realmente fácil conseguirlo y ya que la figura del escritor-proletario era en realidad algo muy limitado. ¿Cómo dio el salto Luisa Carnés al mundo literario? Quizás fue una cuestión de estar en el lugar adecuado en el momento justo, ya que como apunta Plaza en ese momento Carnés trabajaba como mecanógrafa en la CIAP, la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, y es posible que así sus trabajos llegasen al meollo literario, siendo leídos por otros escritores o por los propios editores. Carnés acabaría, de hecho, siendo publicada por la CIAP y fue ese gigante editorial quien haría que todos los periódicos hablasen de ella.
La historia de la CIAP es, por un lado, una de las que marcan el comienzo de la modernidad en el mercado literario español y, por otro, una de un rotundo fracaso. Un artículo en la Revista de Historia Industrial reconstruyó hace unos años la trayectoria de un gigante editorial que creció muy rápido, hizo cosas muy modernas y se estrelló después con consecuencias devastadoras para muchos autores. La CIAP es, como apunta Antonio Plaza echando mano de uno de esos ejemplos que usan los paralelismos para que todo se comprenda mejor, “el antecedente más inmediato de Planeta hoy”.
Carnés, Puyol y el hijo recién nacido de la pareja se van a Algeciras. Y ella desaparece, por primera vez, de la historia literaria
Los editores “controlaban todos los sectores” y tenían medios de comunicación, distribuidores, escritores estrella en plantilla a los que impulsaban desde sus medios y una red de librerías propia. En medio de una industria literaria aún un poco gris (como explican en Los felices años veinte: España, crisis y modernidad (Marcial Pons, 2013) hasta que no apareció –en la competencia– La Casa del Libro en 1923 las librerías eran todavía lugares oscuros en los que los lectores no podían curiosear), ellos eran brillantes y modernos, tanto que tenían hasta planes de marketing para hacer que sus libros y sus autores estuviesen por todos los lados. En definitiva, lo nunca visto.
Carnés publicó con ellos dos libros, empezó a hacer pinitos periodísticos y apareció en muchos artículos en esos años. Se pueden seguir fácilmente las menciones a través de la Hemeroteca Digital de la BNE. Por aparecer, hasta salió en la entonces emergente radio leyendo un cuento. Pero de forma paralela a su crecimiento estelar, las cosas no le iban tan bien a su editorial. La CIAP acabaría quebrando. “Durante la crisis de los años 30, se quedan sin dinero”, explica Antonio Plaza. La editorial estaba muy ligada a la industria bancaria y además había vivido un poco (o quizás bastante) por encima de sus posibilidades, lo que acabó empujando al crack en cuanto la banca Bauer, su principal apoyo financiero, les retiró el soporte. Entran en bancarrota en 1931 y Luisa Carnés es una de las grandes perjudicadas. Ella era autora de la casa y su pareja, Ramón Puyol, ilustrador. “Los dos trabajaban allí”, recuerda Antonio Plaza, apuntando que la situación económica no debía ser fácil al quedarse ambos sin trabajo. Carnés, Puyol y el hijo recién nacido de la pareja se van a Algeciras, de donde es él. Y así ella desaparece, por primera vez, de la historia literaria.
La camarera que escribía novelas
En el mundo de los periódicos de época y de las hemerotecas, Carnés no reaparece en la escena literaria madrileña hasta finales de 1933, cuando en unas declaraciones a La Libertad adelanta que va a publicar una nueva novela. En el mundo de la investigación biográfica, Carnés ha vuelto ya a Madrid tiempo atrás. Antonio Plaza fija su retorno a Madrid en 1932. “No encuentra trabajo como mecanógrafa, así que se agarra a lo que puede”, apunta, en un eco de un movimiento biográfico que no cuesta nada comprender desde la experiencia vital actual, “lo que puede es un trabajo en una tea room, lo que hoy llamaríamos una pastelería”.
Ese tipo de establecimientos eran muy populares en los años 20 y 30 (la prensa del momento está llena de anuncios y de menciones a este tipo de espacios) y sus condiciones de trabajo eran precarias y mal pagadas. Esto último no aparece en los anuncios de la época, cierto es, pero ya se encargó Luisa Carnés de dejar el testimonio de lo que estaba ocurriendo. Tea Rooms, la novela que ha sido publicada nuevamente ahora, captura todos los detalles de la vida de las trabajadoras de uno de esos salones (entonces se vendía como “novela reportaje”), capturando casi con voluntad de documentalista las miserias cotidianas de unas trabajadoras que no conocían festivos y que ganaban tres miserables pesetas por diez interminables horas de trabajo. Los compañeros eran mezquinos, los jefes chanchulleros y la idea de cambiar las cosas una utopía lejana. Lo que daba miedo era simplemente perder ese trabajo.
Entre 1934 y 1937, la presencia de Carnés en la hemeroteca no es como protagonista, sino como autora
Carnés no es, eso sí, una desapasionada observadora. Como mujer de izquierdas (como explica Plaza se acabará afiliando al Partido Comunista, posiblemente en los primeros meses de 1936) y como feminista, deja una visión crítica de la realidad en la que se ha movido, aunque también logra hacer ver al lector que esa situación tan negativa es una suerte de trampa mortal para quien trabaja. Al fin y al cabo, esas mujeres que están trabajando explotadas en esa pastelería no tienen muchas más opciones. “Es difícil encontrar. Buscar, no”, escribiría poco después en un artículo de periodismo infiltrado (uno de esos reportajes tan a lo Magda Donato y sus reportajes vividos que escribiría a partir de entonces) sobre las mujeres que buscan trabajo.
Tea Rooms apareció publicado en 1934 y reseñado en alguno de los periódicos de la época. La novela no consiguió el elevado impacto en medios que lograron sus primeros libros (y que tenían la poderosa maquinaria de la CIAP detrás), pero sí consagró a Carnés, que entró a formar parte de la plantilla de colaboradores de Estampa, una de las revistas más populares del momento. Entre 1934 y 1937, la presencia de Carnés en los fondos de la Hemeroteca Digital de la BNE no es como protagonista de la noticia, sino como autora de la misma. Se la puede ver haciéndose pasar por una interesada en ser extra de cine, recuperando la historia de los huérfanos madrileños que eran enviados a Ávila o entrevistado a una bailarina flamenca que quiere ser torera, entre otros muchos temas. A finales de los años 30, Carnés desaparecerá por completo de los archivos, en su segunda gran desaparición literaria, la que ha hecho que su figura quedase olvidada por completo hasta ahora.
¿Por qué se ha perdido a Carnés?
Y así se vuelve a la pregunta del principio, esa que se hacen los lectores que descubren la edición contemporánea de Tea Rooms y quieren saber por qué nadie les había hablado antes de esta autora. ¿Por qué esta periodista fascinante, esa novelista que capturó con habilidad casi fotográfica a las mujeres de su época, se ha quedado traspapelada y no ha entrado en la historia de la literatura? La clave está, como suele ser habitual en estos casos, en la guerra civil. La contienda no solo despojó a Luisa Carnés de su vida, la empujó al exilio y la condenó a esa vida de prestado que acompaña a los exiliados y que lleva el protagonista de la única otra novela que se ha publicado en los últimos años de la autora (ese El eslabón perdido que publicó hace 14 años Renacimiento), sino que además la borró de los libros de historia.
Plaza apunta que la escritora se murió muy joven, en México en 1964, a los 59 años, lo que hizo que falleciese antes de la caída de la dictadura y en un momento en el que "el franquismo estaba muy sólido”. Eso impidió que sus novelas y los otros textos que escribió en México se publicasen en España a tiempo: lo que se publicaba en México no llegaba a España. Esto hizo que nadie entonces supiese en España de Luisa Carnés. “No tiene en ese momento ninguna visibilidad”, concluye el experto.
A esto habría que sumar, como ya se ha apuntado en otras ocasiones y al hilo de otras autoras, que las mujeres acabaron siendo víctimas de una doble penalización: por un lado, se difuminaron en el exilio y, por otro, vivieron el efecto de ser escritoras, que siempre tienen más difícil pasar a la historia que los autores.
Carnés ni siquiera estaba hasta ahora en bibliotecas. De Tea Rooms solo había unos tres ejemplares localizados de forma pública, como apunta Plaza, “uno o dos en la Biblioteca Nacional y un tercero en la biblioteca del Ateneo”. En 2014 se hizo una edición facsímil por la Asociación de Libreros de Lance de Madrid, pero ese no es el tipo de ediciones que llegan a las mesas de novedades de las librerías y el libro se convirtió en algo minoritario, aunque una primera semilla en la recuperación de la obra. Y así hasta ahora, cuando una pequeña editorial independiente ha encontrado por casualidad a Luisa Carnés y ha logrado que se descubra, de nuevo, su trayectoria. La de una mujer que logró escribir una novela, hace 82 años, que conecta de forma bastante clara con lo que se está viviendo ahora.
En algún momento entre finales de julio y principios de agosto de 1934, una joven periodista entrevistó a una diva del teatro. No es posible saber muy bien qué ocurrió en la entrevista, aunque no es difícil imaginárselo. La diva del teatro, estrella llegada de París (como repite varias veces a lo largo de la...
Autor >
Raquel C. Pico
Periodista, especializada en tecnología por casualidad, y en literatura por pasión.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí