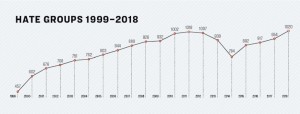'La libertad guiando al pueblo', de Eugène Delacroix.
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
¡Hola! El proceso al Procès arranca en el Supremo y CTXT tira la casa through the window. El relator Guillem Martínez se desplaza tres meses a vivir a Madrid. ¿Nos ayudas a sufragar sus largas y merecidas noches de fiesta? Pincha ahí: agora.ctxt.es/donaciones
En el núcleo de la idea de democracia yace una abstracción intelectual, una abstracción que convierte a la democracia, casi por definición, en una forma particularmente exigente de gobierno. Si la reducimos a la mínima expresión, la democracia significa poder del pueblo (dḗmos, pueblo, y kratía, poder). Esto supone determinar con precisión quienes son esas personas que supuestamente ostentan el poder, y para hacerlo es necesaria una cierta explicación teórica inicial. No es tan sencillo como señalar hacia la foto de un rey y decir: “Ese tiene el poder”. A lo largo de los siglos, todo tipo de particularidades (desde unos tocados muy elaborados hasta el extraño hábito de casarse con los miembros de su propia familia) simbolizaron la soberanía de un solo individuo por encima del de una población. En los ordenamientos sociales monárquicos, el rey o la reina toman las decisiones, y “el pueblo” es irrelevante; a ningún funcionario del gobierno le importa lo que piensan los campesinos. ¿Pero a quién, o a qué, se señala en una democracia para simbolizar el estatus que tiene la gente de ser sus propios gobernantes? La idea misma de un pueblo democrático es más un concepto, bastante escurridizo en tanto que tal, que una cosa real y tangible. “El pueblo” no es evidente, ni integral, sino que es una construcción, es decir, es contingente y cambia constantemente. “El pueblo”, en ese sentido, no existe en realidad.
“El pueblo” no es evidente, ni integral, sino que es una construcción, es decir, es contingente y cambia constantemente
Se podría, me imagino, ser un vago y señalar a los cargos electos como los avatares de nuestra voluntad, ya que al fin y al cabo son literalmente nuestros “representantes”. Pero eso no solo supondría ceder ante un tecnicismo formal, sino que también supondría un ejercicio desmoralizador, dado el alto número de decepcionantes especímenes que terminan ocupando cargos electos. Más aún, tampoco sería muy preciso. Durante la ola de manifestaciones prodemocracia del tipo Occupy Wall Street, que comenzó en España y Grecia, antes de propagarse hacia Estados Unidos en 2011, se coreaba un lema que gritaban a menudo las masas de personas que se reunían a las afueras de los edificios gubernamentales: “¡No nos representan!”. Allí donde se escuchaba este eslogan, la gente implicaba lo que decía: los individuos que están en el poder no defienden al pueblo, ni luchan por él; y si tenemos en cuenta el comprometido estado de las cosas y el afán económico de las democracias occidentales que llevan tiempo siendo aclamadas por estar a la vanguardia de una creciente representación popular, es difícil no estar de acuerdo.
Manifestarse y dudar
Entonces, ¿cómo se podría abordar una concepción del pueblo? ¿Cómo podemos representarlo de tal manera que esté a la altura de las circunstancias y honre la complejidad de la tarea que nos ocupa? La forma más sugerente, e instructiva, de afrontar el enigma de la soberanía popular, si lo entendemos como una premisa visual, sería revisar algunos de los intentos más conocidos del arte pictórico occidental por convertir “al pueblo” en un sujeto político con conciencia propia. Si queremos empezar a entender cómo se puede ver a la gente, tal y como podrían llegar a ser algún día, sería conveniente comprender cómo se les ha representado con anterioridad, en el ámbito oficial.
Consideremos, por ejemplo, el icónico cuadro, La libertad guiando al pueblo, que pintó Eugène Delacroix en 1830 y que forma parte de la colección permanente del Louvre. De pie sobre la masacre, sobre un fondo de humo gris, la dama de la libertad sostiene un mosquete en una mano y la bandera tricolor de la república en la otra, con un gorro frigio en la cabeza, que es un inconfundible símbolo jacobino. A su lado, un valiente niño enarbola una pistola y, a la izquierda, un joven sujeta una escopeta de caza; ese joven lleva una chistera en la cabeza, lo que simboliza que los pobres y los pequeños burgueses se rebelaron al unísono. La multitud sublevada incluye la figura de un artesano o trabajador y también la de un estudiante. He aquí una imagen del pueblo al borde de su propia garantía revolucionaria: atribulada y herida, sí, pero plenamente consciente de que la inevitable lógica de la historia lo está convocando hacia adelante y hacia el poder. Su insurrección armada está justificada.
Si se quiere una glosa más reciente del destino del pueblo, se puede uno fijar en la serie Industria de Detroit que realizó Diego Rivera durante la Gran Depresión, y que supone un homenaje al poderío industrial y a la innovación de la Ford Motor Company. Rivera pasó meses observando la planta River Rouge de Ford y elaborando bocetos. En la obra terminada aparecen hombres corpulentos construyendo maravillas mecánicas, junto con una potente insinuación de los peligros y horrores que conlleva ese trabajo: cadenas de montaje automovilístico contrapuestas con la manufactura de gases venenosos. En la década de 1950, cuando el marxismo de Rivera desencadenó la oposición macartista, los funcionarios publicaron un descargo de responsabilidad: “las políticas de Rivera y su ansia de publicidad son detestables, pero que quede claro lo que hizo aquí. Vino de México a Detroit, pensó que nuestras industrias de producción en masa y nuestra tecnología eran maravillosas, emocionantes y las pintó como uno de los grandes logros del siglo XX… Si estamos orgullosos de los logros de esta ciudad, deberíamos estar orgullosos de esas pinturas y no volvernos locos con lo que Rivera está haciendo en México actualmente”.
En 2013, a raíz de otra crisis económica, la otrora orgullosa ciudad se declaró en bancarrota y casi tuvo que vender el mural de Rivera para satisfacer a sus acreedores. La Fundación Ford, junto con otros grupos filantrópicos, dio un paso al frente para evitar la catástrofe. Contrariamente al esfuerzo de Delacroix por evocar al pueblo como un presagio lleno de confianza en una nueva era democrática, la imagen de Rivera es la de un pueblo tanto empoderado como obstaculizado, en su camino hacia un medio de vida más completo y sustancialmente más democrático; uno y otro, son los creadores y las víctimas de la época industrial.
Dividido y conquistando
En la misma línea, uno de los murales más conocidos, y más sinceros, que se crearon durante el New Deal se compone de 27 paneles que adornan lo que antiguamente era la oficina de correos central de San Francisco. En lugar de crear la imagen triunfalista de un pueblo trabajador benevolente y heroico, que era propia del período, Anton Refregier pintó una historia de California que estaba desgarrada por el prejuicio y la opresión. En un panel aparecen las violentas divisiones de la Guerra Civil materializándose en la Union Square de San Francisco; en otro, hace un homenaje a una huelga de estibadores que tuvo lugar en 1934, durante la cual fallecieron dos trabajadores y otros tantos quedaron heridos; y en otro, escenifica claramente cómo los trabajadores irlandeses golpean a los inmigrantes chinos a los que acusaban de robarles el trabajo. (Debajo de este panel hay una cita del líder laborista irlandés Frank Roney: “Considero los ataques contra los chinos poco razonables y antagónicos con los principios de la libertad estadounidense”).
Cuando se inauguraron en plena campaña del New Deal por componer un “frente popular” de apoyo al Estado del bienestar que estuviera formado por estadounidenses autóctonos, los murales resultaron ser enormemente polémicos: ¿qué tipo de propaganda era esa? (Las críticas llegaron desde todos los frentes. Según uno de los relatos: “La iglesia católica protestó porque uno de los frailes que predicaba ante los indios estaba demasiado gordo; Refregier lo adelgazó”). El origen parcial de las quejas era la propia participación material que tenía el público en el proyecto de Refregier: no es casualidad que esta instalación supusiera una de las últimas pinturas públicas de este tipo que recibieron el apoyo del gobierno federal. En un arranque del tipo de paranoia que abundaba durante la Guerra Fría, el vicepresidente Richard Nixon hasta intentó conseguir que los destruyeran. Refregier quiso presentar el pasado no como un trasfondo romántico que permitiera celebrar el statu quo, sino como el preludio de una lucha contemporánea que había que reconocer. Esta tensa representación no resuelta de la mitológica democracia de masas en Estados Unidos quizá resulte más familiar para aquellos de nosotros que, cada vez más alarmados, hemos intentado elaborar un relato de la maltrecha polis democrática en la época de Trump: una visión del pueblo asolada por los conflictos étnicos, raciales y de clase.
Y por supuesto, también está la famosa plasmación pictórica que hizo Norman Rockwell de las cuatro libertades de Franklin Roosevelt: la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de vivir sin penuria y la libertad de vivir sin miedo. La secuencia de retratos de Rockwell, que se comisionó para ayudar a vender bonos de guerra, sigue siendo una de las imágenes más ampliamente difundidas de la historia de Estados Unidos. Representan a un hombre blanco de mediana edad expresando su opinión en una reunión ciudadana de New England; cabezas blancas inclinadas y rezando en una iglesia; padres blancos arropando a sus hijos blancos antes de irse a dormir; y una feliz familia blanca sentada a la mesa para celebrar una festividad. Esto podría calificarse como la apoteosis máxima del pueblo: la imagen de un pueblo satisfecho y consumidor al que se le sigue convocando para que defienda su modo de vida (solo que no lo hace, de manera signficativa, en las precarias y sangrientas barricadas de París, sino mediante compras e inversiones estratégicas en defensa propia y en una futura estabilidad).
O, por último, podríamos fijarnos en El veredicto del pueblo. Este lienzo lo realizó en 1855 el pintor originario de Missouri, George Caleb Bingham, y los publicistas de Donald Trump le confirieron un lugar de honor en la sesión de fotos del recién nombrado presidente durante un almuerzo posterior a su discurso inaugural. El comunicado de prensa del senador Roy Blunt, que fue quien solicitó el cuadro, destacó la aparente diversidad de la multitud: “el electorado de Bingham es inclusivo”, insistió. Pero los historiadores se apresuraron a aclarar que la imagen representaba en realidad la victoria electoral en una pequeña ciudad de un candidato esclavista durante la contienda anterior a la guerra de secesión. De esta manera, el artista ofrece su propio veredicto menos que favorable: miren “al pueblo” como un órgano electivo que ha elegido algo espantoso y está más contento que unas pascuas.
El autogobierno es una batalla constante acerca de quién está dentro y quién queda fuera
Si volvemos la vista atrás para observar estas representaciones del pueblo con la sabiduría de la experiencia, resulta evidente desde el primer momento que muchas personas han quedado excluidas. El efecto paradójico de esta iconografía blanqueada y patriarcal es que resalta claramente la presencia de personas que no son blancas o del sexo masculino cuando quiera que aparecen. La pintura de Delacroix, por supuesto, data de una época en la que las mujeres no eran ciudadanas plenamente emancipadas, pero el pecho expuesto y alzado de la dama de la libertad ocupa la parte frontal y central del lienzo. En El veredicto del pueblo, un único hombre negro ocupa un lugar destacado en la esquina inferior izquierda del encuadre, mientras vende moonshine (whisky destilado ilegalmente): quizá Bingham quisiera sugerir que a pesar de toda la polémica sobre el esclavismo, los afroamericanos no debían ser vistos como sujetos democráticos plenamente virtuosos y autodisciplinados. Estar oculto o sobreexpuesto produce el mismo efecto cruel: etiquetar a las poblaciones como insignificantes y excluidas.
Esta muestra de imágenes nos trae de nuevo al dilema principal de la teoría democrática: ¿quién se considera que es el pueblo, y cómo puede esa definición revisarse y actualizarse de forma sustancial, habida cuenta de las cambiantes condiciones históricas? O, si se quiere parafrasear el asunto con el lenguaje de la iconografía, ¿quién es visible? y ¿quién se ve obligado a permanecer en la sombra? El autogobierno es una batalla constante acerca de quién está dentro y quién queda fuera, y estamos viviendo en una época en la que esa eterna lucha parece estar alcanzado su punto álgido. Sin embargo, al mismo tiempo, esas preguntas y los desafíos que presentan para la representación siempre acechan bajo la superficie, incluso durante los períodos de relativa calma política.
Vox Populi
Hoy en día, esta lucha se entiende cada vez más como el síntoma de una resurgencia populista, y no como un desafío inherente a la democracia. Si tomamos como referencia la sabiduría popular, el populismo define “el pueblo” en contraposición a una élite corrupta y, hoy en día, las élites están siendo repudiadas en todo el mundo. Una clase creciente de expertos liberales tachan de “populista” cualquier postura política que no aprueben, como si cualquier mención del “pueblo” sea una desviación del statu quo democrático liberal. (Es solo gracias a esta insistencia profundamente ahistórica y analíticamente fallida que vemos cómo el “populista” Donald Trump se equipara con el “populista” Bernie Sanders, a pesar de la xenofobia y las declaraciones racistas del primero y el pluralismo abierto e inclusivo del segundo). Según la lógica distorsionada de este nuevo séquito de pensadores liberales antipopulistas, aquellos que denuncien que los cleptócratas de Wall Street y que los ejecutivos ventajistas son los enemigos de la gente trabajadora no son más que la copia de unos derechistas que despotrican contra los inmigrantes, las feministas, los homosexuales y una clase dominante todopoderosa y “políticamente correcta”. Para obtener una influyente sinecura como experto o un puesto de profesor de ciencias políticas solo hace falta, parece ser, invocar la palabra “populismo” y ¡pum! (como por arte de magia) desaparecen la izquierda y el socialismo democrático, junto con el prolongado desplazamiento y descontento económicos que se encuentran en el origen de la revuelta actual contra el neoliberalismo.
La teología política del trumpismo vende la farsa de que el pueblo es una entidad estable, una indiscutible casta gobernante de piel clara, unida por la sangre, la tierra, las gorras de Make America Great Again y las antorchas hawaianas
Los reaccionarios que explotan de forma cínica este aire de rebelión mundial desde la base son personajes realmente influyentes y dan algo más que un poco de miedo. Pero no sirve de nada, desde el punto de vista analítico, caricaturizar de forma casual su auge, retórica y visión ideológica del mundo y tildarla de “populista”. Peor aún, los demócratas convencidos que se resisten desde hace tiempo a convertir la promesa del autogobierno en un elemento sustancial de nuestras vidas productivas, tienen mucho que perder. Todo un espectro de posibilidades políticas está siendo arbitrariamente sacrificado y, en particular, la herencia democrática exclusivamente estadounidense del Partido Popular, que se remonta a comienzos del siglo XX.
Viéndonos a nosotros mismos
En lugar de insistir con firmeza, como hacían los populistas (históricos) de la edad de oro del capitalismo y los socialistas demócratas de la nueva era capitalista, en que la democracia debería rectificar la rapiña del mercado que llevaron a cabo los plutócratas de la era industrial, el movimiento trumpista ha promovido una consolidación constantemente al alza de la riqueza y una agudización de la brecha social que provoca la desigualdad. Trump y su extensa red de facilitadores se ha centrado en exclusiva en las supuestas afrentas culturales que ha sufrido el hombre blanco olvidado, que de forma inapropiada aparece representado como injustamente marginado y como tranquilizadoramente universal. La teología política del trumpismo vende la farsa de que “el pueblo” es una entidad estable, una indiscutible casta gobernante de piel clara, que está unida por la sangre, la tierra, las gorras de Make America Great Again y las antorchas hawaianas. Para poder reinstaurarlos en su legítimo lugar a la cabeza de la vida cultural y política, hay que purificar las instituciones infieles y las fuerzas políticas que han orquestado su traición; y eso significa eliminar y separar con vallas a los inmigrantes, reprimir a los campus universitarios, ratificar el patriarcado y así sucesivamente. Esta misma lógica se puede aplicar en el caso de los movimientos reaccionarios aliados que últimamente se están haciendo con el poder en Europa. La retórica exagerada del etnonacionalista Nigel Farage revela lo absurdo de ese marco conceptual. Durante la celebración del resultado del referéndum del brexit, se pavoneó de que el voto era una “victoria para las personas reales”, lo que convertía, por tanto, al 48 % del electorado británico que votó a favor de que el Reino Unido permaneciera en Europa en personas en cierto modo irreales.
Ese tipo de declaraciones son al mismo tiempo viles y estúpidas a todas luces, y terminarán sembrando una mayor desafección en el seno de los distritos obreros cuyas reivindicaciones materiales se encargan de distorsionar y explotar. Pero no se puede negar que representan un reducto con tendencias retrógradas en la batalla a largo plazo sobre a quién se considera “el pueblo” y a quién no (y no son, como algunos quieren creer, una sorprendente anomalía o intrusión extranjera que puede repudiarse porque “no son nosotros”, sea quien sea ese “nosotros”). Como hemos visto, esta tensión es un principio central de la democracia, que nació de un compromiso constitucional que consideraba a los seres humanos negros como fracciones de una persona.
Nigel Farage se pavoneó de que el Brexit era una “victoria para las personas reales”, lo que convertía, por tanto, al 48 % del electorado británico en personas en cierto modo irreales
Ante esta situación, debemos experimentar con formas de simbolizar el dḗmos que no etiqueten a ciertas personas como totalmente “irreales” o inferiores a otras. Más urgente aún es atraer al centro de la vida pública a la representación que hacen de sí mismos los grupos que han sido borrados, estereotipados y también infravalorados en las representaciones convencionales del pueblo. Como dijo Lawrence Goodwyn, el autor de la historia definitiva sobre el movimiento populista estadounidense que escribió en 1976, cuando hablaba del genuino legado del populismo para los reformistas en potencia del capitalismo corporativo: “el pueblo necesita “verse a sí mismo” experimentando con diversas formas democráticas”.
El desafío, por tanto, es averiguar cómo se puede hacer todo esto sin que esté trillado, y no sea ni propagandístico, ni sentimental. La publicidad contemporánea rinde un tributo azucarado a la idea de diversidad porque las empresas buscan consumidores y no ciudadanos, y aceptarán el dinero de quien sea en su búsqueda por acumular beneficios. ¿Qué podemos hacer para representar al pueblo como una unidad, sin disimular las espantosas desigualdades que definen la situación actual?
Esta pregunta dista mucho de ser una abstracción en mi caso personal, ya que me he pasado los últimos tres años realizando un documental llamado ¿Qué es la democracia? Mientras me debatía con esa pregunta también me vi obligada a lidiar con la gente que redefinirá la democracia, en esencia, en su siguiente fase de desarrollo. Estoy segura de que contiene muchas deficiencias, pero no es un desafío que me haya tomado a la ligera. Intenté dejar claro que la obra no era en ningún caso un retrato definitivo, e intenté incluir una polifonía de voces, aunque sin subsumir la unicidad de los individuos. Intenté enfatizar no solo la diversidad, sino la solidaridad; no solo la inclusión, sino la transformación. Intenté mostrar un pueblo democrático que no estuviera limitado por una única nación o un concepto estricto de ciudadanía. También intenté mostrar al dḗmos en acción, y no en el estado inactivo y quieto que aparece en las ensoñaciones de Norman Rockwell, sino en la batalla diaria por conseguir que las necesidades y deseos de uno se incluyan en una agenda política que durante las últimas cuatro décadas se ha vuelto radicalmente hostil a cualquier cosa que se parezca a una democracia social. Sobre todo, intenté mostrar cómo se sigue cuestionando y poniendo en duda en varios niveles la terca pregunta de a quién se considera el pueblo y cómo, a la sombra de estas consideraciones, algunas personas luchan literalmente por sus vidas. En otras palabras, esto significaba que mi tarea era mostrar al mismo tiempo la promesa de la democracia y sus más que evidentes decepciones. La gente no siempre es agradable y también intenté mostrar, como lo hicieron antes Rivera y Refregier, que ese desagrado puede traducirse directamente en intolerancia llena de odio y explotación material.
Imágenes animadas
Mientras elaboraba mi documental a menudo sentía que se trataba de una tarea quijotesca. Para empezar, se trataba de trasladar a la pantalla un problema central de la filosofía política que, por decirlo suavemente, no es precisamente una receta garantizada de éxito en taquilla. Más allá de las limitaciones formales, también tuve que luchar con el mismo dilema visual que intentaron resolver el puñado de obras que he mencionado anteriormente: tenía que intentar representar al dḗmos de tal forma que yo lo considerara, al menos, justo y generoso. Pero, ¿no es posible recopilar un retrato más preciso, aunque agotador y desmoralizador, con solo visitar las entrañas de un foro de internet o leer los comentarios de los usuarios? ¿Es posible desplazarse por el muro de una red social generado mediante algoritmos y ofrecer una ventana directa al alma del pueblo, con toda su fragmentación, distracción y rabia impotente?
Aunque un largometraje pueda parecer anticuado en esta era de Snapchats y publicaciones oscuras, al menos no he trabajado con aceite y pigmentos. Como indica Alexander Provan en un excelente ensayo publicado recientemente sobre el arte en Estados Unidos, los pintores tradicionales que se propusieron representar al pueblo lo mejor que creativamente pudieron fueron reemplazados hace tiempo por una “panoplia de profesionales” que afirman revelar las verdaderas preferencias del pueblo mediante nuevos métodos de recolección de datos. “La imaginación del artista”, escribe Provan, “ha sido superada por las técnicas de los economistas conductuales, los realizadores, los publicistas, los encuestadores, los lobistas, los científicos de datos y los analistas de redes sociales. Los políticos se han convertido en medios a través de los cuales se prueban y refinan los mensajes, y los segmentos demográficos se establecen y se ajustan”. Los políticos actuales organizan campañas basadas en datos, crean propuestas basadas en los datos que obtienen de los grupos de discusión, y para llegar y movilizar a sus electores utilizan la segmentación selectiva. En esta era de personalización digital desenfrenada, ¿quién sigue necesitando “al pueblo”?
La predicción del New York Times daba a Clinton “una posibilidad de victoria del 85%”
Nuestra esfera mediática cada vez más fragmentada y con fama de insular parece convertir el proyecto de representar “al pueblo” de forma coherente en una tarea mucho más desesperada. Pero quizá en todas las crisis de representación exista una oportunidad, al menos, si trabajas en el campo de la recolección y análisis de datos. Los desafíos visuales de imaginar e invocar al pueblo han sido reemplazados por la pseudociencia de medir y publicitarles a ellos mismos (a nosotros) su propia imagen demográfica. Pero “el pueblo” (sea lo que sea el pueblo), no es solo la suma de las preferencias de millones de individuos atomizados, o un soso mínimo común denominador hecho con promedios, como querrían que pensáramos los encuestadores.
Puede que las encuestas hayan sustituido a los cuadros, pero los resultados no son necesariamente más precisos, incluso puede que lo sean menos. ¿Acaso no es esa la inquietante moraleja sobre cómo se desarrolló la votación presidencial de 2016? Los expertos con inclinaciones liberales y los profesionales políticos confundieron hasta el día mismo de las elecciones la visión de alta tecnología de la dḗmos que ellos mismos habían tenazmente encuestado y con la que nos habían bombardeado mediante publicidad, con el electorado que existía de verdad, y obtuvieron el desastroso resultado que estamos viviendo ahora mismo. Olvidaron que sus modelos y predicciones no eran más que representaciones, y pensaron, en cambio, que eran la realidad. Existía una profunda brecha entre imagen y realidad. La predicción del New York Times daba a Clinton “una posibilidad de victoria del 85%”, mientras los expertos del Princeton Election Consortium situaron la probabilidad (incluso días antes de las elecciones) en “mayor del 99%”; la campaña de Clinton, que utilizaba sus propios sondeos, llegó a reafirmadoras conclusiones similares. Más tarde, Pew Research alegaría que la discrepancia se debía a algo llamado sesgo de no responsabilidad: “Es posible que la frustración y los sentimientos antiinstitucionales que impulsaron la campaña de Trump también se hayan sumado a una reticencia hacia responder a los sondeos”. Los liberales se apresuraron a creer que lo que en realidad era un silencio exasperado podía ser una señal de falta de existencia; así es como los mejores métodos que el dinero puede comprar no pudieron detectar cómo millones de personas no subieron a bordo del tren demócrata.
El gobierno de los irreales
Mientras tanto, a los republicanos no se les puede engañar tan fácilmente, aunque solo sea porque son más cínicos. A los conservadores no les importa el pueblo y siempre estuvieron satisfechos con gobernar en minoría. Quieren gobiernan como un fragmento del pueblo, uno muy rico y poderoso. Pero en ocasiones hasta ellos necesitan una excusa. ¿Recuerdan a Joe “el fontanero” Wurzelbacher que apareció durante la campaña de 2008? Esa era la voz del pueblo oponiéndose al nefasto plan de Obama para “repartir la riqueza” a costa de los heroicos dueños de negocios en ciernes, aunque su nombre no era Joe, sino Samuel, y no era el fontanero licenciado emprendedor que afirmaba ser, sino un asistente de fontanero sin licencia. (También tenía una deuda pendiente por valor de más de 1100 dólares, como consecuencia de impuestos atrasados sin pagar, lo que convertía su agitadora pregunta hacia Obama en un impresionante triple ganador de falsedad. El castigo por esta mendaz treta publicitaria fue que se aclamó de inmediato a Wurzelbacher como un héroe de la clase obrera incomprendida y se le ascendió a candidato digno, aunque finalmente sin éxito, para el Congreso. Hoy en día, sigue apareciendo en los medios conservadores para despotricar contra la perfidia de los liberales y las maravillas de Donald Trump).
el pueblo no es solo la suma de las preferencias de millones de individuos atomizados, o un soso mínimo común denominador hecho con promedios, como querrían que pensáramos los encuestadores
Trump también ha utilizado con entusiasmo el apoyo de personajes con cierta autenticidad popular, como por ejemplo Diamond y Silk (las dos hermanas negras y anteriormente demócratas cuyos vídeos, en los que suscriben animadamente todas y cada una de las palabras del presidente, atraen miles de visitas). Al ver sus embustes en internet, puede resultar tentador desestimarlas por irreales, dada su exagerada adulación de Trump, sus diatribas desquiciadas y sus argumentos oportunistas (hace poco Diamond, molesta por una reducción en el tráfico de Facebook, invocó el espectro de la segregación y denunció un “nuevo Jim Crow … para eliminar las voces de los conservadores”), pero estoy en disposición de afirmar que son, en realidad, demasiado reales: en 2016, cuando estaba filmando imágenes para ¿Qué es la democracia?, me encontré con ellas de camino hacia una de las paradas de campaña de Trump en Raleigh, North Carolina. Y efectivamente, un par de horas después las vi subidas al escenario, mientras una muchedumbre entusiasta las aclamaba. “Estas elecciones decidirán si nos gobierna una clase política corrupta… o si nos gobierna el pueblo”, Trump anunció más tarde. “Vamos a estar gobernados por el pueblo, amigos”. Con la ayuda de un par de figuras decorativas que alcanzaron protagonismo como resultado de la ostensible ausencia de gente como ellas en el amplio movimiento insurgente de Trump, ese triste espectáculo actualizó el dilema estadounidense sobre la representación popular en una época de participación fragmentada que resulta bastante recurrente en la vida ciudadana. Ahora está en nosotros imaginar y proyectar una serie diferente de imágenes (basadas en un nuevo conjunto de coaliciones políticas viables) para revivir la vieja búsqueda populista por conferir una dimensión experimental y material a las formas democráticas que actualmente han quedado relegadas a los márgenes de la actualidad. Nosotros, el pueblo irreal, tenemos que encontrar maneras de hacer que nos vean y nos escuchen.
--------------------------------------------------------------------------------------
Astra Taylor es escritora, documentalista y activista. Entre sus películas se encuentran Zizek! y Examined Life. Su último libro se titula The People's Platform: Taking Back Power and Culture in the Digital Age. Es redactora colaboradora de The Baffler.
Este artículo se publicó originalmente en The Baffler.
¡Hola! El proceso al Procès arranca en el Supremo y CTXT tira la casa through the window. El relator Guillem Martínez se desplaza tres meses a vivir a Madrid. ¿Nos ayudas a sufragar sus largas y merecidas noches de...
Autor >
Astra Taylor (The Baffler)
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí