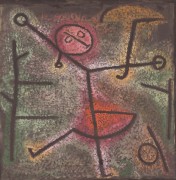Una calle de Brookmans Park.
David Howard / FlickrEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar puede leer la revista en abierto. Si puedes permitirte aportar 50 euros anuales, pincha en agora.ctxt.es. Gracias.
“When I was seventeen, London meant Oxford Street
It was a little world; I grew up in a little world”1
Everything But The Girl, “Oxford Street” (Idlewild, 1988)
El autor escribió este texto para que figurara como prólogo al libro de Tracey Thorn Otro planeta. Memorias de una adolescente en el extrarradio, que publica estos días Alpha Decay, pero la cantante, finalmente, se opuso a que el libro llevara ningún prólogo, aduciendo que debía valerse por sí solo. El texto de Kiko Amat, sin embargo, no es una presentación al uso, ni siquiera un prólogo al uso, sino una inteligente y delicada reflexión sobre el hecho de haberse educado en el extrarradio de una gran ciudad.
1. Mi diario
En el verano de 1988, cuando tenía solo dieciséis años, decidí escribir un diario. Padecía, ya entonces, una molesta fijación por la trascendencia, y pensé que aquella sería una buena forma de registrar para el futuro los ajetreos del vórtice adolescente: la entrada en los diecisiete. Tracey Thorn afirma en el primer párrafo de Otro planeta que cuando quiere recordar lo que de verdad pasó y no lo que ella cree que sucedió, y lo que de verdad sintió, en lugar de lo que le gustaría pensar que sintió; y lo que de verdad hizo, en lugar de lo que dice que hizo, consulta sus diarios. A mí me encantaría hacer lo mismo, pero esa iluminación me está negada. Naturalmente, yo quemé mi diario.
Fue en legítima defensa. Un año después de haber escrito aquel diario, en 1989, cuando ya había mudado de piel (los adolescentes realizan cambios de fachada más extremos que los del pulpo mimo de Indonesia), me repugnó el yo desnudo y trémulo que atisbé allí. Parecía un pollito asustado. Una parte fundamental del crecimiento del nerd vulnerable se basa en erigir murallas de defensa: parapetos para que no te hagan daño. Construyes un personaje capaz de soportar los embates del mundo. Cuán chocante y repelente resulta, por esa misma razón, leerte durante la época en que del parapeto no habías levantado ni un tabique. Pillado con la coraza a medio abrochar.
Así que, como decía, quemé mi diario. Fue un instante menos ritual de lo que acabo de insinuar: lo rasgué en varios trozos y lo eché, sin mirar atrás ni pronunciar unas sentidas palabras de despedida, al contenedor de basura, con el resto de bolsas putrefactas de la escalera (en esa época aún no reciclábamos). Sí: lo destruí, para que no fuese utilizado en mi contra si algún día me hacía mundialmente famoso (creo que realmente pensé eso, lo que prueba lo panoli que puede ser uno a los diecisiete). Por desgracia, mis traidores ojos realizaron capturas de pantalla de los pasajes más bochornosos, que ahora vienen a acosarme en mis años de senectud.
Ustedes se preguntarán: ¿qué clase de certezas universales garabateó allí mi febril mano? Ya pueden imaginárselo: angustias noviescas, tautología subcultural, épica barata, cismas inanes y enemistades volcánicas (con ex mejores amigos), poesía vomitiva, mundanidad a porrillo y mucho, mucho, lamento por el rechazo femenino (ligaba menos que un leproso en la fiesta de presentación del Sports Illustrated). Pasmosas Paridas Pubescentes (PPP), de la primera a la última. ¿Un ejemplo? Registré un cortejo de turista italiana que, ahora que lo recuerdo, con mis obsesivos merodeados de caravana y minuciosos análisis anatómicos en piscina (oh, no, por favor, no), tenía visos de stalking punible por la ley.
Resumo: aquel diario contenía la parte más ridícula de mí. Entrañable, si quieren; pero difícilmente romántica.
En pocos años aprendería a contarme. Tengo ante mí una carta que les escribí a mis padres el 17 de diciembre de 1990 –tan solo dos años después del diario “perdido”– desde la Base de Submarinos de Cartagena, donde cumplía el servicio militar. Durante aquellos días me hallaba arrestado (un mes) por haber robado y falsificado el libro de permisos. Incluyo aquí el primer párrafo: “Hola mother, father & brothers: Os escribo estas líneas desde Alcatraz, sección IV para individuos con alto índice de peligrosidad. Todavía me quedan 9 días de arresto pero, bueno, no es que me moleste especialmente, de todos modos tengo asegurado el segundo turno del permiso de Navidad. Depende del día me hacen barrer un poco (para que parezca un castigo), e incluso ayer tuve que amarrar un submarino. Pero la moral es alta entre los combatientes”.
Los andamios de la reforma son visibles aún en ese fragmento. El yo mitológico, no real, acaba de salir del horno. Endurecido. Distante. Una figura mejorada, según como se mire. Más difícil de matar.
Así, la primera sorpresa de Otro planeta es el desparpajo osado con el que Tracey Thorn nos abre las puertas de su diario adolescente, verdadera columna vertebral de estas memorias, sin ceder a la tentación de “hacer que mole”, como ella misma afirma, ni aplicar Típex sobre las partes vergonzosas. Ordenarse el pasado es un rasgo eminentemente humano, y una aberración biográfica de lo más comprensible. De hecho, es casi un patrón ineludible. Pues todos estamos enfrascados, desde muy jóvenes, en la construcción de la novela de nuestra vida. La trama ha de tener sentido (o se la obliga a puñetazos a tenerlo). Incluso las incongruencias deben ser congruentes: encajar en la plantilla decidida de antemano. A pesar de ello, Tracey Thorn se peina a contrapiel aquí, y nos muestra el costillar de su encarnación adolescente. Les aviso que es de todo menos heroica. Ahí reside una gran parte de su valor. Pues hace falta bravura para enseñarle al mundo lo lila y torpe que eras a los dieciséis.
2. “Yo era suburbana”
El “planeta” al que Tracey Thorn hace mención en el título es un lugar menos cósmico de lo que la palabra sugiere: Brookmans Park. Una de esas lunas (o más bien insignificantes cascotes) que orbitan el Gran Londres, a solo cuarenta y cinco minutos en tren desde Victoria Station. Suena cerca, pero no lo es. “Yo era suburbana”, confiesa Tracey, una frase que en su boca se convierte en una declaración tanto de origen geográfico como de clase social.
El lugar de donde salió Tracey Thorn era “un pueblo y no era un pueblo. Rural pero no rural. Una parada en la línea, un espacio entre dos paisajes mejor valorados: la ciudad y el campo. Un territorio contingente, fronterizo, accidental”. La zona residencial no es nada: carece de espíritu, de rasgos distintivos (negativos o positivos), a menudo incluso de acentos. Nacer allí, en suburbia o en la periferia, te hace. Te defines como negación: no eres de campo ni de ciudad. El barrio donde naciste no originará literatura ni mitos (y si lo hace, no trascenderán). Entre dos tierras estás, como decía aquella canción terrible, y lo que te pasa es precisamente que queda demasiado aire que respirar. Todo ese espacio donde no hay nada, donde nada sucede, nada te toca, como al niño burbuja de aquella película cursi. La tragedia de todo ello, nos dice Tracey Thorn, es que te rebelas contra aquel lugar insípido, pero según creces notas su presencia en tu interior. Una parte de ti siempre será aquello. Harry Crews solía decir algo parecido.
Aquello, por añadidura, no es gran cosa. No da para mucho. “Cuando trabajas en una fábrica de cerveza es difícil imaginar que estás haciendo otra cosa”, decían en Eva al desnudo. Ni siquiera hay mucha materia para weltanschaaung quinqui: tu lugar de nacimiento es más deprimente que La Bonanova, pero menos que Baró de Viver. Tus padres no tienen un duro, desde luego, y pertenecen a la clase obrera, pero sus aspiraciones (y la forma en que se ven a sí mismos, que a fin de cuentas es lo importante) son netamente de clase media. Al igual que los padres de Tracey Thorn, mis padres detestaban la vulgaridad y la chabacanería. Les horrorizaba la posibilidad de dar la nota: “A lo que había que aspirar era al anonimato”, como dice la autora. Bebían con moderación, no robaban, no mentían, no mataban2, y saltaban ante la mención (generalmente surgida de mi boca, o de las de mis hermanos) de que en realidad éramos unos parias. Es una ilusión común entre la generación autóctona de padres de la época: un cierto bagaje cultural y unos ritos vacacionales se erigían como espejismo de clase, especialmente al ser parangonadas con el recién aterrizado aluvión inmigrante (en el Reino Unido sucedía lo mismo). Al contrario que “ellos”, nosotros no nos íbamos de vacaciones “al pueblo”, no teníamos un “terrenito” al lado de la autovía para cultivar cuatro alcachofas chuchurridas, no nos pasábamos el día en la tasca y, sobre todo, no comíamos pipas (las pipas eran, para mi madre y mi abuela, un crucial delator del lumpen proletariat).
Tracey Thorn habla de ese mismo bagaje, de una familia y un lugar donde el hobby era “mirar por encima del hombro a la gente”. Su familia es típica “escoria suburbana”3. Se trata de un perfil no particularmente simpático de cierto sector de la clase obrera o media-baja. Muchos autores y ensayistas deciden extirparlo de novelas y artículos para así construir una clase trabajadora ficticia, ucrónica, completamente idealizada, libre de engorrosas ínfulas aspiracionales y cripto-racistas. Tracey Thorn no. Aquí escoge la verdad, por lamentable y poco épica que sea, al igual que ha hecho, algunas páginas antes, con su propia pubertad. Ese es el segundo gran acierto del libro. Tracey Thorn emprende un viaje de vuelta al lugar que la vio nacer, y registra sus impresiones, sí. Pero, al contrario que su compatriota Sir Walter Raleigh, que volvía del Nuevo Mundo y pegaba unas bolas de espanto, Thorn regresa a nosotros con un diario de bitácora fidedigno y creíble. En sus anotaciones no hay trazas de contemptus mundi ni soberbia artística. Al bajar del tren Thorn experimenta, y confiesa, aquello que todos los emigrados de la periferia hemos sentido en un momento u otro de nuestros retornos: ¿Qué es esto? ¿Soy yo esto? (La respuesta es que lo somos, sin duda; o al menos una gran parte.)
3. Ausencia y distancia
La experiencia del extrarradio, de suburbia, se define por ausencia y distancia. La distancia es algo puramente físico, pero que se siente de un modo emocional. ¿Recuerdan el cliché aquel de los grados de separación entre humanos? Que estás a solo seis encajadas de manos de cualquier otra persona del mundo, o algo parecido. En el extrarradio son siete. Estás un punto más allá; una parada más lejos. “Si llega el metro, es Londres”, afirma Thorn en el libro; no importa si vives a seis días de Trafalgar Square. Del mismo modo, la periferia barcelonesa es lejana de un modo en que jamás lo será La Mina, por ejemplo, por muy malote que sea el barrio (nueve paradas de metro desde Urquinaona). Por mí como si van aún en taparrabos: son urbanitas, y punto.
La relación a distancia con Londres y sus habitantes impregna buena parte de Otro planeta. En ese espacio, en esa distancia, construyes tu ciudad imaginada; tu El Dorado: una urbe ficticia. Algo que anhelar cuando zarpa el último tren de la estación de tu pueblo (y tú no vas en él). Importa poco si, una vez allí, la ciudad te decepciona. Durante los años en que estuviste enclaustrado en tu “mundo pequeño”, aquella ciudad utópica marcó una dirección. Fue el espejismo de oasis que vislumbras, medio enloquecido por la sed y el cansancio, en la lejanía. Los pioneros americanos miraban siempre hacia el Oeste; los del extrarradio, de todos los extrarradios, tenemos las brújulas orientadas hacia la gran urbe más cercana, sea Londres o Madrid, París o Barcelona. Tanto da.
Y en cuanto a la ausencia, Tracey Thorn nos señala que tan importante en su diario son las cosas que faltan como las cosas que hay. Es tal cual: la vida periférica está moldeada por la escasez. No particularmente material, sino inspiracional. La Thorn adolescente nos habla en su diario de lo que no tiene, de lo que desea: bullicio, diversión, excitación, descubrimiento, música, arte. Trascendencia, por el amor de Dios; dadme algo de trascendencia. ¿Cómo te conviertes en artista en un lugar donde nadie lo es? La autora compara su experiencia con la de una joven islandesa, cantante en un grupo llamado Sugarcubes. Una tal Björk. Hija de artistas y bohemios, ex hippies, educada para confiar en su talento, en las posibilidades que le depara el futuro. Un ente libre. Thorn mira un video de ella, la ve bailando, reclamando para ella el escenario, llena de arrojo y autoconfianza. La pregunta surge casi sin hurgar: ¿sería yo así si mi entorno lo hubiese favorecido? ¿Si mi entorno hubiese molado?
A los artistas de extrarradio, haciendo del defecto virtud, nos encanta decir que somos lo que somos gracias al aburrimiento criminal y la falta de medios entre los que crecimos. Que aquellos espacios en blanco, no-molones por definición, desarrollaron nuestra imaginación y avivaron nuestra hambre de algo más. Pues puede existir un entorno demasiado favorecedor, ¿no es verdad? Todos sabemos que los artistas que no superan adversidades, a quienes desde niños les rodeó el aplauso y la bendición suelen darse de morros, tarde o temprano, en la vanidad, la autoindulgencia y el melindre. Todo eso es cierto, al menos en parte (o eso nos chifla creer).
Y asimismo, Thorn realiza un parón momentáneo en esa dialéctica (que probablemente lleva repitiendo media vida) para impugnar la idea. Y decide que tal vez, en su caso, lo que hizo aquel mundo pintado en sepia fue inhibir más que motivar. “En otro entorno, ¿es posible que hubiera sido más valiente, que hubiera hecho más ruido, que hubiera llegado un poco más lejos?” Es una pregunta para la que no hay respuesta, por descontado. Es una carcoma que horadará siempre tu sien. Una hipótesis tan absurda como, qué se yo, si Jimi Hendrix realizó todas aquellas contorsiones guitarrísticas hasta las cejas de somníferos, imagina lo que podría haber hecho sobrio. La traducción thorniana de esa hipótesis sería: si yo, hija de escoria suburbana, de sangre muggle, mundana a más no poder, educada en la no-confrontación y la discreción y los valores más psé de la clase media-baja, he tenido esta carrera en Marine Girls y Everything But The Girl y todo lo demás4, imagina lo que podría haber sucedido si llego a nacer en el entorno de la, por decir algo, Factory warholiana. Algo de eso hay. Pero a la vez esa ausencia, aquel vacío, instigaron una voluntad de llenado. Hay que meter algo en ese sitio donde no hay nada. Ese algo fue, como leerán en unas pocas páginas, la música pop. Portadora de sueños para los habitantes de la comarca. Especialmente para los que están en edad de crecimiento.
4. La calidez es mejor
Rebobinamos al principio. A la cosa de crecer y convertirte en toda una mujercita. Todo el esfuerzo por rehacerte y reensamblarte y, en el proceso de hacerlo, ser, indefectiblemente, un cliché con patas. Tantas ceremonias, tantas pruebas epifánicas: el paso de la cerveza con lima a la cerveza normal, que Tracey Thorn menciona en el libro, inmutable rito de pasaje de los niños de los setentas y ochentas; los ligues; las lecturas (casi siempre desaconsejables, invariablemente sórdidas y profundas); las traiciones (sufridas o perpetradas); los juramentos de lealtad (más endebles que papel de fumar empapado); la lucha por elevarte por encima de aquella timidez castrante; el conflicto con el propio cuerpo (“my body hates me”, que cantaría Billy Bragg)… ¿Qué tienen en común todos estos procesos? El anhelo de crecer, de ser mayor, solo un poco, lo justo para dejar aquel ganso meacamas atrás. La tragedia implícita en esto es que, como tiene la valentía de admitir Tracey Thorn citando otra entrada de su diario, debajo de aquel nuevo modelo de cinismo y anhelo de molar, late aún el corazón de un niño:
16 abril – “Deb y yo hemos ido a ver Superman. Me ha encantado (a lo mejor no me convertido en una vieja cínica, después de todo)”.
Esa entrada define los diecisiete años. La noche pasada cogiste un pedo antológico y te morreaste torpemente con alguien, tal vez has probado ya las anfetas y quizás incluso llegaste a perder la virginidad (aunque no lo recuerdas con demasiada nitidez, porque los dos ibais comatosos), pero algo cálido se enciende en tu corazón cuando, en la sobremesa de un sábado de diciembre, dan por televisión Los teleñecos en Cuento de navidad. Escucha el latido: es el niño que habita en ti por debajo de las corazas, tras la membrana de desapego y bravata. Quizás deberías escucharle, maldito teenager desafecto: el chaval no estaba del todo mal, aunque te hayas esforzado en borrarlo de la historia a golpe de flequillo. Escucha a tus mayores. Sabemos de qué va todo esto.
“Sé que a veces os preocupáis por si moláis o no”, escribe la autora en una carta imaginaria a sus hijas. “No lo hagáis. ¿A quién le importa? Molar está sobrevalorado. La calidez es mejor”. Y añade: “Ojalá alguien me hubiese dicho esto a los dieciocho años, y ojalá yo le hubiese creído”.
Ahora, claro está, ya es demasiado tarde. No podemos cambiar el pasado. Pero sí podemos diseccionarlo. Tomar muestras de los microorganismos para desarrollar vacunas, adquirir inmunidades. Curarnos. Para eso, precisamente, existe este magnífico libro.
-------------------------------------------------------------------------------
1. “Cuando tenía diecisiete años, Londres para mí era Oxford Street. / Era un mundo pequeño; crecí en un mundo pequeño”.
2. Aunque de vez en cuando sí deseaban a la mujer del prójimo.
3. Un término que acuñó Blake Schwarzenbach, de Jawbreaker, en una entrevista reciente.
4. Vamos a asumir que si han adquirido este libro es porque ya estaban familiarizados con la carrera de Tracey Thorn. Listar aquí todos sus logros artísticos nos robaría un espacio precioso.
CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar...
Autor >
Kiko Amat
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí