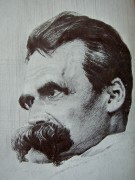Jordi Nopca.
Manolo GarcíaEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Fue hace unos pocos meses, si bien parece que ha pasado toda una eternidad por culpa de la pandemia: en noviembre el escritor y periodista cultural Jordi Nopca (Barcelona, 1983) publicaba su última obra, La teva ombra (Primer Premi Proa de Novel·la). Tras la singular novela El talent (LaBreu, 2012) y los excelentes relatos de Puja a casa (L’Altra Editorial, 2014), traducidos al castellano como Vente a casa (Libros del Asteroide, 2015), Nopca ha escrito una obra compleja y rabiosamente divertida que, con el tema arquetípico de la rivalidad entre hermanos como telón de fondo, coquetea con la novela gótica y de artista, el relato de formación e incluso la literatura negra y el folletín. Ahora que la novela se publica en castellano (En la sombra, Destino, 2020), el autor nos desvela los entresijos: las relaciones familiares y los vínculos entre literatura y vida, los vastos referentes culturales que maneja, la polémica sobre la narrativa periférica barcelonesa o la impronta de la historia reciente en la acción de la obra.
Las peripecias de Pere y Joan tienen como telón de fondo el contexto socioeconómico de los últimos diez años aproximadamente. Ese contexto lo reflejan de manera cabal Kate con unos discursos sobre la destrucción de la clase obrera y el thatcherismo que se dirían inspirados en Chavs, de Owen Jones; la crisis económica ilustrada por el Londres vendido a la City y comido por la pobreza; el movimiento del 15M… ¿Por qué quisiste ambientar la acción de En la sombra en estos años?
El ultracapitalismo actual, ligado al librecambismo y promiscuidad sexuales, me invitaba a escribir una historia de depredación
Empecé a escribir esta novela mientras revisaba y editaba los relatos de Vente a casa con la intención de dar una versión diferente sobre la crisis que la que se podía leer allí. Si en Vente a casa los personajes lo perdían prácticamente todo –trabajo, pareja, e incluso las llaves de casa en uno de los relatos–, la idea inicial de En la sombra era fijarme en dos narradores jóvenes, Pere y Joan, que no tenían grandes dificultades para acceder al mercado laboral pese a la crisis y que sin embargo experimentaban una situación personal complicada. También trabajaban las dos protagonistas, Laura y Kate, aunque la segunda venía de un entorno socioeconómico bastante precario, de ahí que sea probablemente el personaje con una ideología más autoconsciente. Kate reflexiona sobre la inminente privatización de sectores públicos como el suyo, donde se dedica, desde el National Probation Service, a la reinserción social y laboral de exconvictos. Poco a poco, Kate empezó a encarnar ideas como la insumisión y la superación a través del arte: ella toca el violín en una orquesta y es una muy buena lectora, especialmente de filosofía y de ensayos de actualidad (de ahí la conexión con Owen Jones y el influyente Chavs). Pere y Joan, en cambio, se caracterizan por la inconstancia y la imposibilidad de comprometerse, más allá de desarrollar un interés notable por la escritura centrada en el yo. Además, uno de los dos hermanos dejará crecer la envidia que siente por el otro hasta el extremo de planificar una venganza con un objetivo bastante truculento.
De la traducción de Vente a casa te encargaste tú mismo. En este caso, sin embargo, la traducción ha corrido a cargo de Olga García Arrabal. Me llama la atención que el título del original, La teva ombra, haya pasado a ser En la sombra. ¿A qué se debe el cambio? El título en castellano sugiere la imagen de Joan urdiendo la venganza contra el hermano entre tinieblas, pero ¿cabe darle otra interpretación?
Desde el momento en que tuve la oportunidad de trabajar a fondo en la revisión de la traducción de la novela –el trabajo de Olga García Arrabal era muy bueno, pero quería matizar algunos detalles, especialmente en los diálogos–, me pareció que tenía que encontrar un título ligeramente diferente al original catalán. La palabra clave en ambas ediciones es sombra: nos puede remitir a la novela gótica, uno de los géneros que tenía en mente cuando empecé a armar la estructura del libro, pero también a un best seller relativamente reciente –La sombra del viento (2001), de Carlos Ruiz Zafón– y, a su vez, a un término psicoanalítico desarrollado por C. G. Jung. Para Jung, la sombra son aquellos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos porque no reconocemos como propios pero que se filtran desde el inconsciente, a veces de forma recurrente, a través de los sueños. Teniendo en cuenta que esta novela fue una larga pesadilla de cinco años –me preocupaba la falta de ética de los dos hermanos protagonistas, pero también quería ceñirme a su visión de la realidad sin censurarla ni castigarla–, pensé que la sombra definía muy bien las pulsiones de Joan y Pere, pero también mi voluntad de escribir una historia que me incomodara, no únicamente por su contenido, sino también por la forma. Utilizar la primera persona era una forma de disociación y, a su vez, de distanciamiento obligado de la autoficción, aunque los dos hermanos crezcan en el mismo piso donde lo hice yo, y con unos padres que se pueden parecer a los que tuve: comparten trayectoria profesional y edad.
El juego perspectivístico que se establece en las dos primeras partes de la novela resulta fascinante. Así, por ejemplo, Pere y Joan ven con ojos muy distintos al padre y la madre. ¿No te parece que el punto de vista que tiene Joan de la familia, ese “sucedáneo periférico de la familia Addams”, es menos complaciente y más descarnado que el de Pere? ¿Y que, por añadidura, las distintas identidades de los hermanos se reflejan en su estilo, en la manera de narrar? El universo de Joan parece mucho más tortuoso y sombrío que el de Pere.
En la sombra está escrita desde dos puntos de vista, pero contiene tres novelas. La que escribe Pere, Dióxido de carbono, donde cuenta el peor verano de su vida, el del año 2011. Las dos partes restantes, Una noche romántica –título de lectura irónica– y Amores muertos, las escribe Joan: la primera es una respuesta directa, y diría que bastante perversa, a Dióxido de carbono; la segunda es un largo epílogo que contiene los hechos decisivos para desembrollar los problemas con Laura y con Kate. Una de las grandes dificultades a la hora de escribir esta novela fue construir dos voces diferenciadas: a simple vista, Pere y Joan se parecen, pero su forma de narrar es bastante diferente, y la psicología de ambos, a medida que avanza la historia, se va distanciando. El odio entre hermanos es una mina literaria. Lo único que tenía que hacer era adentrarme en ella con una linterna frontal, un pico y con ganas de llegar hasta el centro de la tierra, el inconsciente de los personajes. En la sombra es una novela nocturna, no únicamente porque transcurra en festivales de música y veladas que acaban a altas horas de la madrugada, sino por la textura pesadillesca que tienen muchas de las escenas –de ahí también la conexión con el psicoanálisis– y por la intención de trasladar la ficción gótica –sus delirios argumentales y leitmotivs– a nuestro presente: por esta razón la voz de Joan es “tortuosa y sombría”, como muy bien señalas. El ultracapitalismo actual, ligado al librecambismo y promiscuidad sexuales, me invitaba a escribir una historia de depredación. El subtexto vampírico está presente desde el momento en que uno de los narradores se fija en la marca que Kate tiene en el cuello: es mucho más que el efecto de tocar el violín.
En realidad, todo comienza con la reforma de una cocina, con la transformación de un espacio familiar en un microcosmos extraño y siniestro. Precisamente uno de los aspectos que más me han gustado de la novela es ese aire de extrañamiento que, de manera sorpresiva, a veces vira hacia lo cómico y estrambótico (la trama del señor Solozábal, los gusanos parlantes), a veces hacia lo trágico y ominoso (la desaparición de Kate) y otras hacia la ternura (la señora Maria y el señor Josep, que al principio parecen sacados de Rosemary’s Baby o Mulholland Drive pero son un primor de vecinos). ¿Con qué tonos y registros te sientes más cómodo?
Creo que cada vez me cuesta más sentirme cómodo con algún registro o tono concretos, de ahí que mis novelas contengan tantos géneros y subgéneros, y que a menudo lo cómico tenga un reverso dramático casi inmediato. Con cada novela intento explorar dos o más géneros que me hayan interesado como lector para intentar dar mi visión de estos, adaptada a personajes y situaciones actuales. Si en El talent buscaba escribir una novela de aventuras, policíaca y romántica con un método próximo a las vanguardias de las dos primeras décadas del siglo XX –desde el futurismo hasta el surrealismo, pasando por el cubismo y el sensacionismo de Álvaro de Campos, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa–, en esta nueva novela la intención era suturar la novela realista contemporánea con la gótica: lo ominoso era tan importante como lo estrambótico y cómico, así como también la presencia del yo a través de las dos voces en primera persona de los hermanos. Aunque el perfil psicológico de Joan sea más maquiavélico que el de Pere, quería destacar también algunos aspectos positivos del chico, como su vocación por la docencia y la buena relación que tiene con sus vecinos. Teniendo en cuenta que el piso donde crecen Pere y Joan es el mismo donde lo hice yo, quería que el piso donde se mudara el hermano mayor fuera un sitio conocido, y así fue como decidí enviarlo al edificio donde vivían mis abuelos, la señora Maria y el señor Josep que aparecen en la novela. Ellos fueron la principal fuente de inspiración para los vecinos octogenarios que viven en el piso de enfrente de Joan.
El plan que trama Joan para vengarse de su hermano pende de dos piezas fundamentales: Laura y Kate, los personajes femeninos más enjundiosos de En la sombra. Sin embargo, ambas trascienden ese papel funcional y, a menudo, resultan tan atrayentes como Pere y Joan. Háblanos de Laura: tanto Pere como Joan la idealizan (como si fuera una Laura más de la tradición que arranca con Petrarca y llega hasta Twin Peaks), pero ella los convierte en personajes de sus novelas, le hace ver a Joan las inconsistencias del relato de su hermano y pone en duda el destino de Kate. No parece una mujer que se deje idealizar…
En la edad adulta, la temeridad y despreocupación de la actitud adolescente –que en arte tiene su equivalente en las vanguardias– se desvanecen
Mientras escribía la novela me di cuenta que había dos voces sombrías, las de Joan y Pere, y dos que quedaban en la sombra, las de Kate y Laura. Estas dos siempre son narradas a través de las voces de Pere y Joan, e iban ganando matices y complejidad. Laura me interesa especialmente por su aproximación a la narrativa de consumo desde una perspectiva más economicista. Ella quiere ganar dinero con la literatura, y la única forma que se le ocurre es escribiendo thrillers con los que sueña convertirse en best seller. En paralelo, Laura se ganará la vida a través de otra forma de escritura, el periodismo. Cuando ya estaba escribiendo la tercera parte de En la sombra pensé que podía probar a escribir la novela de Laura con su visión de los dos hermanos desde su nueva vida en Estados Unidos. Lo dejé a las cincuenta páginas porque fui incapaz de sostener una fórmula literaria convencional para contar su perspectiva.
Kate, por su parte, adquiere visos de criatura sobrenatural: la mujer fantasmal señalada por una marca roja en el cuello, la vampira con los labios rojos de sangre, el ser legendario con el colmillo cariado y el aliento corrompido, la muerta cuyo rastro obsesiona a los hermanos… Y, sin embargo, ¿no termina siendo una mujer tremendamente terrenal?
En la sombra es también una novela sobre la desmitificación y la desilusión que a menudo experimentamos con la madurez. En la edad adulta, la temeridad y despreocupación de la actitud adolescente –que en arte tiene su equivalente en las vanguardias– se desvanecen. Es el momento en que tus acciones tienen consecuencias que pueden condicionar el resto de tu vida. De ahí que Kate parezca espectral a ojos de los hermanos, que arrastran su inmadurez hasta extremos casi paródicos, pero sin embargo haya tenido que tomar decisiones terrenales.
Laura acude a unos talleres de escritura que quizá debería ahorrarse; Pere busca exorcizar el dolor de la pérdida con un “libro autobiográfico”; Joan prueba suerte con una novela juvenil protagonizada por un conejo y después se empeña en contar su verdad, aunque acaba dando vueltas como un buitre sobre ese manuscrito para el que no encuentra un final… En la sombra es una novela sobre gente que escribe y reescribe, pero también sobre la confluencia entre la vida y la literatura, sobre el modo en que se alimentan y determinan la una a la otra. Sin desvelar el final de la novela, ¿cómo dirías que se resuelve ese conflicto aquí?
La presencia de la literatura en las vidas de prácticamente todos los personajes de la novela es constante, ya sea como necesidad, terapia, juego, deriva egocéntrica e incluso como una forma de conseguir unos ingresos económicos desmesurados, poco verosímiles. Diría que la idea que tiene Joan de la literatura es la más exigente de todas, ya sea por las lecturas que acumula en su cabeza (Kafka, Bernhard, Lorrie Moore, e. e. cummings…) como por el tipo de libro que intenta escribir. En su caso, la literatura no le ha hecho una mejor persona, pero sí alguien más complejo.
Tu novela es un verdadero festín de referencias y sugerencias literarias, cinematográficas, artísticas, musicales… Me llaman sobre todo la atención las alusiones a Melmoth the Wanderer, Wuthering Heights y el universo de David Lynch, desde el pseudónimo de Fred Madison hasta el célebre “The owls are not what they seem”. ¿Por qué elegiste estas alusiones, qué papel desempeñan en En la sombra?
Drácula, de Bram Stoker, y Melmoth the Wanderer, de Charles Robert Maturin, son las dos referencias góticas más evidentes, cuyos argumentos y escenarios tienen correspondencias en las peripecias de Joan, Pere, Laura y Kate. Wuthering Heights, de Emily Brontë, me llamó la atención por la abundancia de giros narrativos y “hechos desgarradores” –quizá sea una de las novelas que contribuyó a fosilizar esta expresión–: mi homenaje explícito es convertir los moors de los alrededores de la casa donde viven Catherine, Heathcliff y Edgar en parte del apellido de Kate, que además se llama igual que la protagonista de la novela, pero con la versión abreviada (y más contemporánea) del nombre: Kate Longmoor. Este nombre, que está en deuda con Emily Brontë, contribuyó a dar forma al personaje. Además, las tres hermanas Brontë, igual que Pere y Joan, escribieron novelas, y todas ellas murieron prematuramente: Anne a los 29 años, Emily a los 30 y Charlotte a los 38. Completan la desgracia familiar una cuarta hermana, Maria, fallecida a los once años, y Branwell –pintor y poeta– que murió a los treinta y un años. El universo de David Lynch me ha acompañado durante muchos años, desde Twin Peaks –todas las temporadas, incluso el reciente revival– hasta Lost Highway, Eraserhead, Blue Velvet, Mulholland Drive y Wild at Heart. Lynch ha tratado la duplicidad, las consecuencias a menudo fatales de la infidelidad, los invertebrados –herencia, probablemente, de Franz Kafka– y el contacto con otras dimensiones. La escena donde los personajes citan la frase de Twin Peaks “The owls are not what they seem” podría transcurrir en el bar Roadhouse de la serie. Es una escena que viaja de un sitio a otro, a alta velocidad, y a través de la memoria, una de las características de la forma de narrar de Joan. Pere es mucho más secuencial.
La atmósfera que envuelve las peripecias de Pere y Joan es casi orgánica, pesa, se puede tocar. Es una atmósfera compuesta de gusanos, de olores fuertes y persistentes, del humo de los cigarrillos que fuma Joan sin parar… Todo en la novela acaba resultando magnético, gozosamente claustrofóbico. A mí me intrigan los cuadros enigmáticos que hipnotizan a los dos hermanos y que contrastan con otras obras artísticas en apariencia más sofisticadas que se mencionan en la novela. ¿Qué puedes contarnos sobre esos cuadros?
En mis novelas y relatos intento dar una perspectiva esencialmente personal –y, a su vez, en las antípodas del autobiografismo–, con el riesgo que esto conlleva
La presencia de cuadros que atrajeran la atención de los protagonistas y que pudieran convertirse en una suerte de advertencia o proyección futura quería ser un homenaje a aquellas novelas del decadentismo que tan buenos ratos me han hecho pasar. Pienso, por ejemplo, en À rebours, de J. K. Huysmans, y en The portrait of Dorian Gray, de Oscar Wilde. Son un elemento más en la construcción de una historia que quiere ser tan claustrofóbica: la intención era conseguir que el lector despertara en un féretro cerrado y que no pudiera salir de él hasta que hubiera terminado el libro. En la sombra es una novela sadomasoquista, para mí como autor, que me forcé a escribir desde dos perspectivas que me incomodaban, pero también para el lector, que tiene que adentrarse en las mentes de dos hermanos forzados a descubrir el odio y la necesidad de urdir una venganza.
Algunos de los episodios más divertidos de la novela son los que retratan el mundillo cultural y editorial catalanesc, como dice Joan en el original: desde los tópicos con los que los periodistas describen la obra de Pere hasta las inevitables firmas de Sant Jordi, pasando por el previsible adocenamiento de la novela ganadora del premio Josep Pla. Es un mundo que tú conoces muy bien (incluso parece que te autorretratas en ese periodista “abrumado” que “venía de uno de los pocos periódicos de Cataluña escritos en catalán”), pero da la impresión de que podrías haberlo satirizado de una manera más hiriente.
Reconozco que podría haber sido más hiriente en el retrato del mundillo cultural y del sector editorial, pero hubiera parecido un ajuste de cuentas teniendo en cuenta mi estrecha relación con el periodismo cultural. Pere y Joan observan algunos detalles ridículos y los cuentan, pero no es el objetivo de la narración. Joan tiene una actitud más bernhardiana a la hora de narrar, pero es un personaje lo suficientemente joven como para no dejarse vencer por la acritud y el resentimiento (al menos en relación a sus observaciones sobre el periodismo y la literatura).
En este mismo sentido, ¿cómo influye la labor de periodista cultural en tu obra literaria? ¿Qué enseñanzas has obtenido de los autores y autoras a los que entrevistas?
Los escritores en catalán desde la periferia y desde clases sociales que poco tienen que ver con una imagen estereotipada de la burguesía autóctona tienen una visibilidad muy limitada
Las entrevistas me ayudan a descartar novelas que quizá me habría gustado escribir pero que, por suerte, ya han sido escritas. En mis novelas y relatos intento dar una perspectiva esencialmente personal –y, a su vez, en las antípodas del autobiografismo–, con el riesgo que este objetivo conlleva.
Me gustaría preguntarte por la “literatura periférica barcelonesa”, esa categoría que tantas quejas ha suscitado porque, en lugar de operar de una manera compleja e inclusiva, suele obviar a los autores que escriben en catalán. Tú te pronunciaste sobre este asunto justo antes del confinamiento, el 4 de marzo, con un tuit muy crítico. ¿Puedes explicar por qué?
Un autor que escriba en catalán desde la periferia barcelonesa es doblemente invisible: por periférico y porque lo hace en una lengua que no cuadra con las expectativas de los lectores. Desde hace décadas –diría que es una tendencia que se remonta a la posguerra– se ha asociado periferia a lengua castellana, aunque haya muchos autores que se hayan expresado en catalán sobre ella: la construcción de esa imagen por parte de los medios de comunicación ha sido reiterada, hasta tal punto que los escritores que escriben en catalán desde la periferia y desde clases sociales que poco tienen que ver con una imagen estereotipada de la burguesía autóctona prácticamente no existen, o tienen una visibilidad muy limitada. Somos conscientes del valor de las novelas de Carlos Zanón y de Kiko Amat, o debutantes como Anna Pacheco consiguen una visibilidad notable –si bien en su debut deslocaliza su periferia–, pero en cambio sabemos poco de las novelas periféricas de Maria Guasch, Sergi Pons Codina, Julià de Jòdar y Núria Cadenes.
Ahora que se ha traducido tu última novela, ¿qué percepción tienes del modo en que se recibió Vente a casa, tu anterior obra? ¿Y cómo está funcionando En la sombra? ¿Crees que es distinta la recepción de tus obras en ambos sistemas, el de la literatura en catalán y la literatura en castellano?
La recepción de Vente a casa fue, a grandes rasgos, positiva. Siento gratitud hacia la posibilidad de ser leído en castellano, y espero que, pese a los problemas evidentes de difusión derivados de la crisis sanitaria, En la sombra sea una novela que pueda generar cierto interés. En este sentido, una entrevista como esta, con preguntas tan meditadas sobre el libro, puede llamar la atención de algún lector. Ojalá sea así: no he perdido aún la esperanza.
Fue hace unos pocos meses, si bien parece que ha pasado toda una eternidad por culpa de la pandemia: en noviembre el escritor y periodista cultural Jordi Nopca (Barcelona, 1983) publicaba su última obra, La teva ombra (Primer Premi Proa de Novel·la). Tras la singular novela El talent (LaBreu,...
Autor >
Rebeca Martín
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí