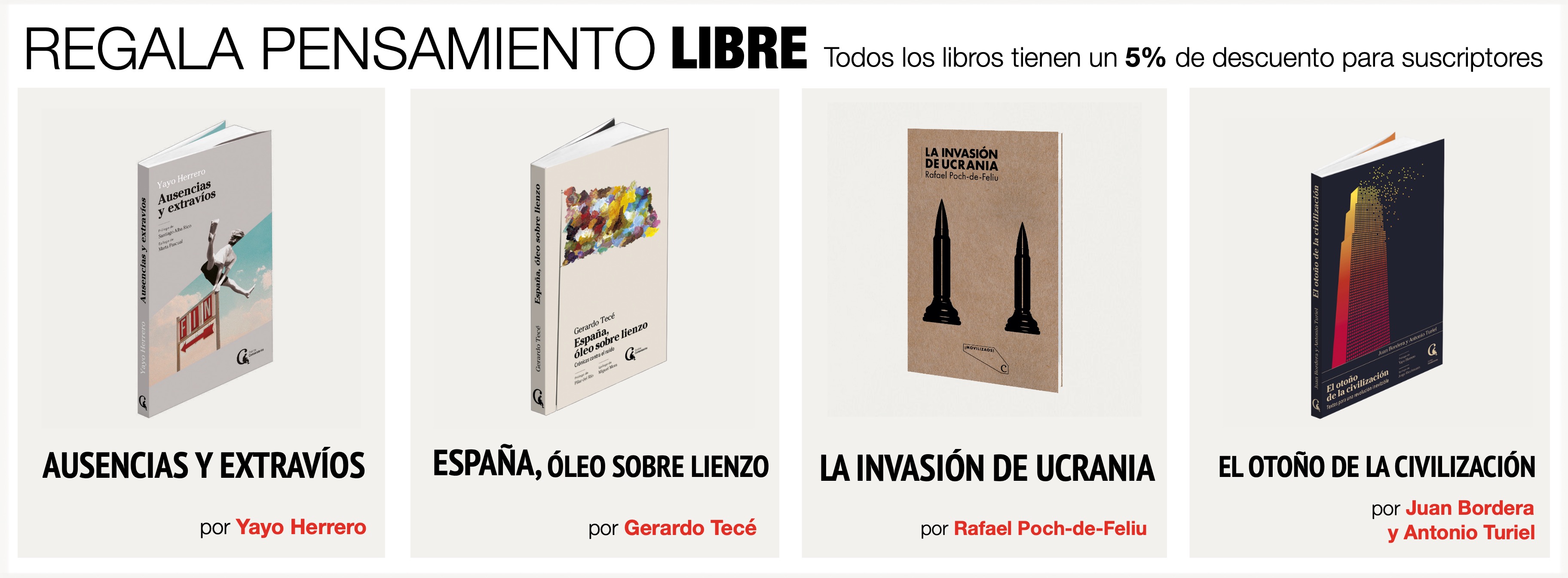Reportaje
Discriminación racial y antigitanismo: la otra lucha de las minorías que huyen de la guerra
Organizaciones humanitarias alertan de la exclusión que sufren algunos refugiados en Polonia, Hungría o Moldavia. Los romaníes son los más afectados por el racismo, pero también personas de Siria, Afganistán o Sudán
Gorka Castillo 21/03/2022

Delegados de la ONU, durante una visita a campamentos de romaníes chiricli en Crimea, en 2014.
ROMEDIA FOUNDATIONEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Ucrania se desangra a orillas del río Dniéper. No es la única herida que supura en el mundo pero sí donde lo peor, y también lo mejor, de la condición humana ha vuelto a asomar. Desde que el 24 de febrero la fortaleza europea abrió las compuertas al océano humano ucraniano, distintas organizaciones humanitarias no se cansan de advertir que éxodos de esta magnitud –más de tres millones de personas en apenas 20 días– son el mejor campo de cultivo para la impunidad, la discriminación y la violación de derechos básicos. Así lo han denunciado instituciones como la Agencia para la defensa de la cultura romaní en Ucrania (ARKA), la Unión Romaní Internacional y la Red Europea de Apátridas (ENS, por sus siglas en inglés), una alianza civil formada por 170 organizaciones de 41 países comprometida con el derecho de las personas sin documentos de nacionalidad a acceder a los mismos beneficios que poseen quienes cuentan con pasaporte. ¿Quiénes son los afectados? Varios miles de tártaros que huyeron de Crimea tras su anexión por la Federación Rusa en 2014, otros refugiados procedentes de países como Afganistán y Siria en tránsito hacia la Unión Europea y, sobre todos ellos, los gitanos.
La historia de los romaníes en estos vastos territorios de la antigua URSS es una trayectoria de resistencia e invención de la supervivencia. Antes de la invasión rusa vivían en Ucrania alrededor de 400.000, principalmente en el este del país, la mayoría de ellos arrasados por una precaria situación económica y altísimas tasas de analfabetismo. La ENS calcula que el 10% carecía de documentos de nacionalidad cuando en febrero comenzó a escucharse el sonido de los cañones y, por lo tanto, están siendo tratados como apátridas. Una situación esperpéntica que, según la alerta internacional difundida la semana pasada por la ENS, afectaba al 55% de los niños romaníes nacidos en Donetsk y Luhansk, y al 88% de los menores de Crimea. Y los prejuicios, ya se sabe, provocan a menudo más estragos que las bombas: hambre, miseria, odios étnicos, discriminación, desplazamientos forzosos y exclusión sin límites. Cadenas demasiado pesadas y trágicas en un mundo sobrecargado de estereotipos raciales.
El 55% de los niños romaníes nacidos en Donetsk y Luhansk, y al 88% de los menores de Crimea carecían de documentos de nacionalidad
En la ruta de huida hacia Moldavia de los refugiados sin destino, las autoridades locales se encargaron de separar el trigo de la paja, los condenados de los elegidos, los gitanos de los eslavos. Así lo ha confirmado un equipo de la productora catalana La Kaseta que se encontraba filmando un documental en la localidad fronteriza de Palanca. Advertido, el Consejo de Prevención de la Discriminación del parlamento de aquel país ha calificado el hecho como un delito grave de discriminación racial. No es la primera vez que ocurre. Pese a que el gobierno de Ucrania adoptó diversas medidas para mejorar la situación de las minorías étnicas, como la Estrategia para la Protección y la Integración de la Minoría Nacional Romaní, las agresiones y los asesinatos han sido una constante en estos últimos años. En Sloviansk y Shchotove, en Luhansk, bajo el control de grupos armados prorrusos o del gobierno de Ucrania. Da igual. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció en un informe sobre la situación étnica de Ucrania en 2016 que todos los romaníes del pueblo de Loschynivka, cerca de Odesa, “tuvieron que huir porque el consejo municipal decidió expulsarles al sospechar que un miembro de su comunidad había asesinado a una niña”.
Pese a que Hungría, Eslovaquia, Polonia, Rumanía y Moldavia declararon el mismo día de iniciarse la invasión de Ucrania que admitían a todos los refugiados que huían de los combates, “incluidos los apátridas, los que están en riesgo de apatridia y cualquier persona indocumentada”, la realidad es que algunos romaníes se quejan amargamente del trato recibido al alcanzar la frontera por carecer de documentos de identidad. “La información proporcionada por miembros de nuestra organización que están sobre el terreno indica que se han tramitado denuncias por casos de discriminación racial, antigitanismo, comportamientos incoherentes y tratos diferenciados en función de la documentación. Tanto en el lado ucraniano de la frontera como en diferentes pasos fronterizos, por ejemplo, en Hungría y Polonia, donde se establecieron procedimientos adicionales de control secundario en condiciones similares a la detención durante los primeros días”, revela la Directora de Política e Investigación de ENS, Nina Murray, en el informe sobre la situación de los apátridas difundido el 10 de marzo.
La Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (FAGIC) también tiene informaciones recibidas de primera mano del establecimiento de campamentos, “settlements”, en suelo ucraniano donde se han ido agrupando a ciudadanos sin ningún tipo de identificación. “El problema que nos han transmitido las compañeras que están tratando de ayudar en la organización de los refugiados romaníes no es tanto la falta de documentos sino el color de la piel”, aseguran desde Fagic. “Tienen problemas para pasar el checkpoint, para coger un transporte de evacuación e incluso a la hora de recibir comida. Y tenemos testimonios de esto”, corroboran.
La Unión Europea no es inocente. La impunidad reina en algunos puntos de sus fronteras con Ucrania. “En Polonia y Hungría, no tenemos los gobiernos más acogedores pero suponemos que le ocurre lo mismo a personas de otras minorías y otras nacionalidades. Una compañera que está en Lituania nos ha dicho que aquellos con apellidos rusos o que hablan el ruso por herencia que dejó la URSS están siendo discriminados. Si a eso añades que eres gitano, el problema se complica. El tema lingüístico es otro foco de tensiones en toda la región. Muchos habitantes de zonas remotas de Transcarpatia y comunidades aisladas romaníes que mantienen sus tradiciones no hablan ucraniano sino húngaro, ruso o rumano”, explica una portavoz de FAGIC.
La UE ha reaccionado como nunca para garantizar la acogida de las miles de personas que desde hace más de dos semanas huyen y huyen en silencio de los cañonazos rusos. Se activó de inmediato un sistema de acogida de urgencia y se abrieron las fronteras. “Bienvenida sea esta medida pero que no se deje de lado a otros refugiados”, reconocía en CTXT la representante en España de ACNUR, Sophie Muller. La directiva de protección temporal (DPT) puesta en marcha concede protección inmediata a los nacionales ucranianos y a los que tenían protección internacional en Ucrania antes del 24 febrero. Los apátridas que pudieron demostrar que estaban en posesión de un permiso de residencia permanente en Ucrania antes de la invasión rusa y que “no puedan regresar con seguridad a región de origen”, también tienen derecho a esa protección temporal, “pero los Estados receptores pueden elegir entre aplicar la DPT o una protección adecuada en virtud de la legislación nacional”, según indica la ENS en su informe de marzo.
Los refugiados a los que se concede protección temporal en virtud de la DPT tienen derecho a un permiso de residencia. A los que no, les queda solicitar asilo siguiendo la legislación de su país de acogida
Y hay diferencias notables. Los refugiados a los que se concede protección temporal en virtud de la DPT tienen derecho a un permiso de residencia –inicialmente de un año prorrogable hasta tres, a menos de que sea posible un retorno seguro a su hogar–, acceso al mercado laboral, vivienda, asistencia social, atención médica y acceso a la educación para los niños. A los que no pueden acreditar documentos de residencia permanente o de protección internacional en Ucrania les queda solicitar asilo siguiendo la legislación de su país de acogida. Hungría, por ejemplo, excluyó a los apátridas no refugiados de cualquier protección nacional tras un cambio legislativo realizado el 8 de marzo. “Este enfoque no parece estar en consonancia con las decisiones europeas”, como bien se denuncia en el informe de la ENS.
Polonia puede realizar controles de identidad a las personas sin documentos y, si lo consideran necesario, detenerlas. Si todo está en orden expiden un permiso de 15 días a quienes no tienen base legal para entrar. Según la ENS, “esta política puede restringir el acceso a la protección de algunas personas apátridas o que no tienen una residencia de larga duración en Ucrania”.
Esta organización internacional también ha detectado que Rumanía llegó a exigir el pasaporte biométrico a muchos refugiados, un documento que lleva incorporado un chip con toda la información del titular poco frecuente o desconocido para la mayoría de los ciudadanos. Los que no lo tenían eran conminados a solicitar asilo o protección subsidiaria en la frontera “y a someterse a dos entrevistas con acceso a un intérprete y asistencia jurídica para determinar una forma de protección, el acceso a documentos para permanecer en el país, alojamiento y una asignación monetaria diaria en efectivo”.
The New York Times publicó la semana pasada un reportaje sobre la experiencia en la frontera de Polonia de dos refugiados que intentaban huir del infierno de la guerra: una ucraniana y un sudanés. Ambos relatan experiencias muy diferentes. El joven sudanés, que en el momento de estallar la guerra aguardaba tumbado en el suelo helado de un bosque a las puertas de Polonia, “le dieron un puñetazo en la cara, le insultaron y le dejaron en manos de un guardia fronterizo” polaco que, según describe al reportero estadounidense, le golpeó brutalmente “y parecía disfrutar haciéndolo”. En cambio, la joven ucraniana cruzó la frontera y fue acogida “por un hombre al que llama ‘santo’, que cada día le llena la despensa y le surte de pan tierno en la mesa”.
“No es el primer testimonio sobre el tratamiento diferenciado a los distintos grupos de refugiados”, explica una experta del Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Desgraciadamente, hay europeos que ven a los ucranianos rubios, altos y con ojos azules como ciudadanos propios”, añade una de las portavoces de FAGIC. Del compromiso solidario al racismo más o menos disfrazado hay un paso que muchos europeos parecen dar alegremente en las fronteras ucranianas.
Ucrania se desangra a orillas del río Dniéper. No es la única herida que supura en el mundo pero sí donde lo peor, y también lo mejor, de la condición humana ha vuelto a asomar. Desde que el 24 de febrero la fortaleza europea abrió las compuertas al océano humano ucraniano, distintas organizaciones...
Autor >
Gorka Castillo
Es reportero todoterreno.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí