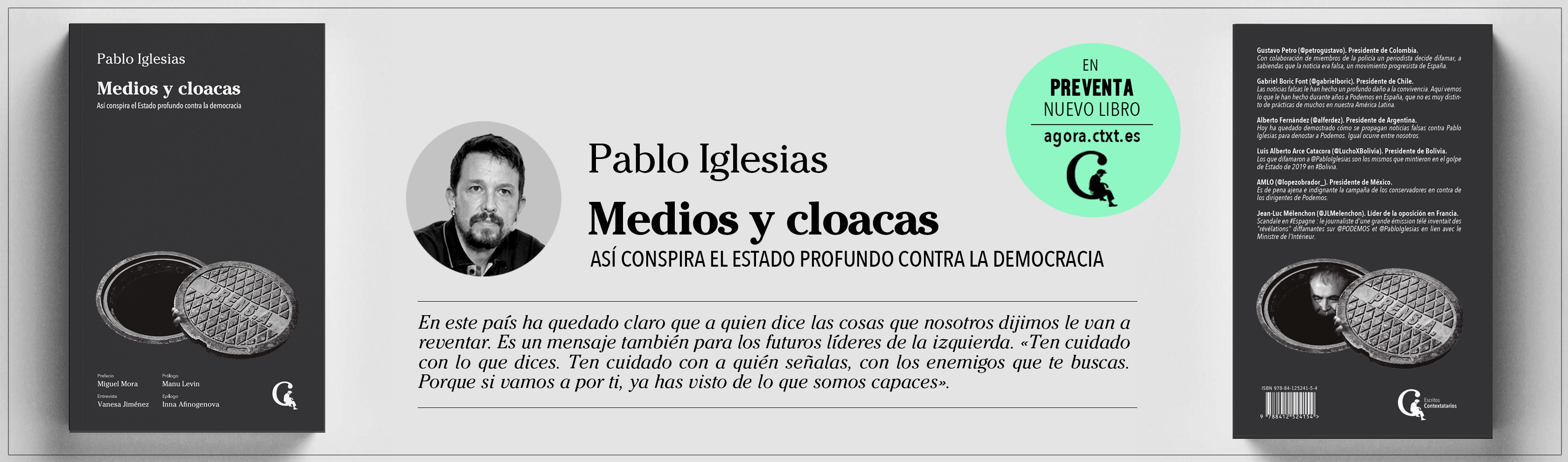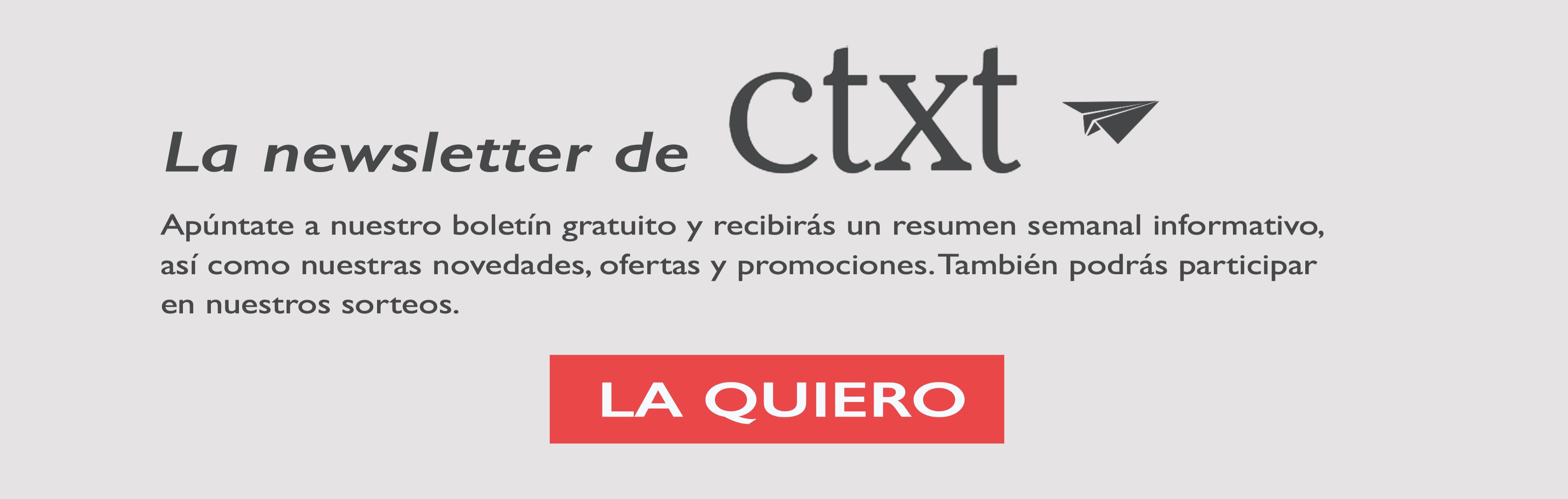cine
Jean-Luc Godard: imagen y palabra
Un recorrido por la obra del recientemente fallecido director francosuizo
Vicente Monroy 19/09/2022

El fallecido cineasta Jean-Luc Godard en una imagen de hace décadas.
ArchivoEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Godard puso la muerte en escena un millón de veces. ¿Quién no se acuerda de la de Jean-Paul Belmondo en À bout de souffle, más parecida a un baile que a una agonía, o de la de Brigitte Bardot y Jack Palance en el Alfa Romeo de Le Mépris, repetida después hasta el absurdo en los accidentes de tráfico de los domingueros de Week-end? Pero hay en su cine muertes mucho más significativas. Sobre todo en los últimos años, la muerte se fue convirtiendo en una sombra obsesiva, que anunciaba el devenir trágico del siglo XX y la cultura cinematográfica, pero también la decadencia de la vejez. Conozco pocas visiones tan profundas del suicidio como la del personaje de Olga en Notre musique, con el hermoso epílogo en el paraíso, y hasta llegó a poner en escena su propia muerte en una película breve de agradecimiento por la entrega del Premio de Honor del Cine Suizo en 2015. Así que la muerte fue uno de los temas recurrentes de su obra, pero siempre, incluso cuando rodó su sentida elegía a Éric Rohmer en 2010, la trató como algo un poco cómico, incluso grotesco, como si en el fondo no hubiera que tomársela demasiado en serio.
Hay algo de ese espíritu cómico y grotesco en el aluvión de hipérboles y lamentos apocalípticos que ha desencadenado su muerte entre los cinéfilos. Un fenómeno previsible y en cierta medida propiciado por el propio Godard, que a lo largo de su carrera nunca escatimó en aforismos y paradojas, y educó a sus devotos en un dialecto excesivo, aunque siempre redimido por brillantes golpes de humor. En las últimas décadas, su personaje se había rodeado de una molesta aura mitológica, apoyada en una consideración superficial y rimbombante de su posición en el sistema del cine, más próximo a una culminación del viejo mito del auteur de los 60 (que, después de todo, fue el único Godard que se dejó entender), que al peliagudo investigador de la imagen y la palabra en el que luego se fue convirtiendo.
Los obituarios y homenajes de estos días certifican la persistencia en el imaginario colectivo de la figura de aquel joven con aires de clown que no dejaba títere con cabeza y que prometió cambiar la historia del cine, antes de convertirse en el más célebre de los cineastas desconocidos. Porque Godard, el Godard de verdad, nació más tarde, a mediados de los 70 y sobre todo a finales de los 80. Pero que no nos moleste este baile de fechas, porque no estamos en condiciones de pedirle mucho más a una crítica cultural que, seis décadas más tarde del estreno de À bout de souffle, sigue siendo incapaz de superar el sistema antediluviano de opuestos que forman el cine industrial y el de autor, y no concibe la existencia de otros muchos cines posibles, entre ellos el que Godard exploró en su etapa de madurez.
Hay algo de ese espíritu cómico y grotesco en el aluvión de hipérboles y lamentos apocalípticos que ha desencadenado su muerte entre los cinéfilos
Nací después de la caída del Muro de Berlín, así que pertenezco a una generación cinéfila que llegó tarde a casi todo, y por suerte no tuve que sufrir (ni siquiera de lejos) la enorme decepción del declive de las nuevas olas europeas, asiáticas, africanas y latinoamericanas, pulverizadas sin piedad por la maquiavélica maquinaria contracultural del Nuevo Hollywood, que cumplió escrupulosamente con el programa neoliberal de procesar, pervertir y neutralizar a golpe de talonario y épica barata un potencial transformador que, de todas formas, podemos consolarnos pensando que seguramente no era para tanto. Cuando conocí a Godard a mediados de los 2000, ni se me pasó por la cabeza que pudiera representar una transformación del cine a gran escala. Era evidente que el pescado estaba más que vendido. Su imagen era más bien la de un cosmonauta gruñón y solitario, definitivamente emancipado de todos los modelos convencionales de producción artística.
Se decían tantas cosas de él que durante años me resultó imposible ubicarlo, saber quién era realmente, cuáles habían sido sus aportes fundamentales al cine, de qué iba aquel rollo de las parábolas bíblicas, los intertítulos aforísticos y los contrastes de formatos. Su producción, compleja y contradictoria, no ofrecía ni siquiera el consuelo de un estilo calculado y madurado película tras película, como ocurría con sus colegas de generación. Cada nueva imagen se construía sobre la ruina de las anteriores. Había llegado donde nadie se había atrevido a llegar, y en el contexto del arte burgués eso no le convertía necesariamente en un héroe ni en un profeta, pero sí en una figura inusualmente estimulante.
Como digo, siempre me pareció evidente que aquel druida del montaje que, en los albores del nuevo siglo, se embarcaba en la que sería la etapa más compleja de su carrera, ya no pretendía cambiar la historia del cine, sino algo quizás más humilde o por lo menos más realista: seguir especulando con la posibilidad de ese cambio, iluminar fugazmente otros mundos posibles a la espera de un futuro más propenso para conquistarlos, es decir, mantener viva una esperanza. Por eso, siempre tuve la sensación de que sus películas no pertenecían del todo a nuestro tiempo, sino que eran parte de un cine por llegar, cuyo advenimiento era improbable pero sin duda una razón suficiente para seguir pensando en el cine.
Entendí pronto que, si estaba decidido a acompañarle en su aventura, solo en parte podría hacerlo desde las certezas del presente, porque el misterio de sus imágenes siempre exigiría un pequeño acto de fe en el futuro. Una demanda que no era fácil de aceptar para un orgulloso miembro de la generación millennial (es decir, un cínico y un descreído). Lo mejor que puedo decir de Godard es que es el único director de cine con el que he llegado a firmar un pacto de confianza tan profundo, y que nunca lo he traicionado, creo que porque siempre he sentido que sus películas me interpelaban como no lo ha hecho la obra de ningún artista más joven.
Solo con el tiempo llegué a entender lo prodigiosamente sencilla que era su fórmula mágica. Me di cuenta de que la práctica totalidad de la historia del cine podía resumirse en una cuestión: ¿Cómo se pone en imágenes un texto (un guion, una historia, una novela, un pensamiento, un ideal)? La gran ocurrencia de Godard fue invertirla. La pregunta fundamental que guiaba su obra (sobre todo en los últimos años) era la contraria: ¿cómo se pone en palabras una imagen? Se había dado cuenta de que, en un mundo donde el exceso de imágenes estaba haciéndoles perder su valor simbólico, era urgente emprender un regreso al texto, al discurso que las sostenía.
En sus películas, a veces se tiene la sensación de asistir a una solemne lección de anatomía, otras veces a una broma pesada y otras a una pequeña epifanía
Desandar lo andado, hacerlo todo al revés, au contraire. Un camino lleno de falsas pistas, que exigía desmontar sistemáticamente, pieza por pieza, la maquinaria industrial del cine para revelar sus perniciosos mecanismos. En sus películas, frente a la refutación de un sobreentendido cinematográfico, a veces se tiene la sensación de asistir a una solemne lección de anatomía, otras veces a una broma pesada y otras a una pequeña epifanía. En sus mejores momentos, la simple explicación del mecanismo dialéctico de un plano y su contraplano adquiere la dimensión de una importante revelación histórica. La lección es sencilla: si se observa con suficiente atención, toda imagen es susceptible de convertirse en un problema filosófico, y si nos olvidamos de esto y nos dejamos seducir por los cantos de sirena de la representación, estamos condenados a caer en las trampas del poder.
Godard trabajó tensando el vínculo entre imagen y palabra de todas las maneras posibles hasta su última película (de título revelador: El libro de imágenes). Sobra decir que no hubo nadie más libre. El cine en sus manos era un campo de invención formal que desafiaba cualquier intento de unificar una obra inacabada y desequilibrada, siempre en construcción, que nadie se ha atrevido a refutar con verdaderos argumentos, no porque le hayan faltado los detractores, sino porque su magnitud es prácticamente inasumible para el análisis (de todos modos, sus detractores no suelen ser muy perspicaces). Sus últimas películas son de una fabulosa abstracción, e introducen al espectador en redes de imágenes tan complejas que ya no bastan voces en off ni intertítulos para acotar y reconstruir la unidad del conjunto. Nos vemos inmersos en un flujo de acción imposible de reducir a geometrías simples, una llamada a abandonar los vicios del consumo cinéfilo para recuperar el deseo de mirar y escuchar despacio, varias veces, con mucha atención. Como él mismo decía en Carta a Freddy Buache, una breve película de 1982 que se cuenta entre mis favoritas: “Fíjate en la Voyager: hizo dos fotografías de Saturno que dieron cuatro años de trabajo a los científicos. Me gustaría hacer imágenes así”.
Entre los clichés más repetidos en los últimos días está el de que la historia del cine no habría sido la misma sin él. Es una afirmación fácil de refutar, porque hace mucho que su proyecto pasó a tener su propia historia, aunque se haya servido del cine como fuente de inspiración. Si acaso fue la historia del cine la que le cambió a él, ofreciéndole un territorio virgen para reflexionar sobre la imagen y la palabra. Después, como la Voyager (ya me estoy poniendo cursi), siguió su camino alejándose de cualquier sistema de referencias. Quedaron atrás los años agitados de la adhesión a la Nouvelle Vague y de los escarceos políticos con el grupo Dziga Vertov, y nunca volvió a ser la punta de lanza de ningún movimiento. La prueba es que no ha dejado ninguna tradición, apenas algunos ecos tímidos (y de un penetrante tufo académico) de sus ideas, que sin duda se irán apagando en los próximos años. Siempre estuvo solo, y esto no le hace ni mejor ni peor, pero sí merecedor de un modelo de análisis distinto.
Un buen punto de partida sería empezar a pensar que su obra no fue tanto una consecuencia de la crisis del modelo clásico del cine como la digna heredera de algunos hermosos proyectos filosóficos y artísticos de principios del siglo XX: los de Aby Warburg, Walter Benjamin, Dziga Vertov y sobre todo Sergei Eisenstein, que imaginaron que las nuevas tecnologías y modelos de análisis podrían dar lugar a una forma inédita de pensamiento dinámico, caracterizado por la puesta en valor del fragmento y la creación de flujos complejos de relación entre imágenes y textos. Lo que en estos pensadores y artistas fueron solo intuiciones tardías y obras inacabadas, se convirtió en manos de Godard en un fantástico aparato de invención de formas.
El tiempo dirá si es el último heredero de esta locura o alguien mantendrá viva la llama en el futuro, lo que está claro es que su muerte no significa el final de una época de la historia del cine, que seguirá su camino, inmutable y orgulloso, guiado por las imperiosas necesidades de la industria, los festivales, las ayudas estatales y europeas, los museos, las plataformas de streaming, los autorcitos franceses, coreanos e iranís con sus travellings y sus elipsis, las pobres cinetecas y los estudios culturales, repitiendo su historia como farsa hasta que se diluya mustiamente en otros ámbitos (¿merece siquiera nuestra compasión?). Godard nos hizo testigos de esta muerte anunciada, pero no jugó un papel heroico ni en su consumación ni en su reversión, porque ese otro camino para el cine que nos enseñó en sus películas nunca llegó a existir realmente, apenas como una evocación. Los grandes poetas no sueñan con mundos posibles en el presente. Con Godard no desaparece un mundo, sino una esperanza.
Godard puso la muerte en escena un millón de veces. ¿Quién no se acuerda de la de Jean-Paul Belmondo en À bout de souffle, más parecida a un baile que a una agonía, o de la de Brigitte Bardot y Jack Palance en el Alfa Romeo de Le Mépris, repetida después hasta el absurdo en los accidentes de...
Autor >
Vicente Monroy
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí