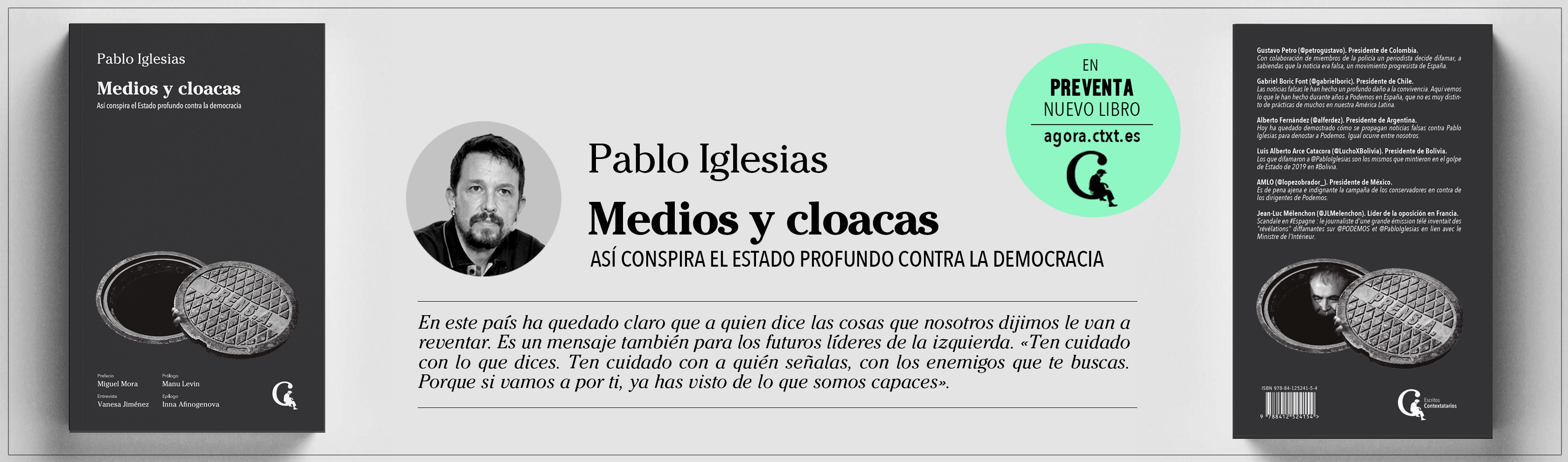bebedoras
Ebriedad femenina (y no anglosajona)
Si bien la literatura apenas habla de ellas, ahí están no pocas bibliotecarias, planchadoras o jardineras, vaso o botella en mano
Rubén A. Arribas 29/09/2022

El día después (1895)
Edvard MunchEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Hace un tiempo leí No hay glamour para una escritora borracha, el estupendo artículo que publicó Begoña Gómez Urzaiz en El Ministerio. Como sugiere ya el título, lo que para los hombres supone un aura mitologizante para las mujeres, en cambio, se traduce en un estigma social y hasta en un sentimiento de culpa personal. La lista de escritoras alcohólicas –o muy bebedoras– que rescata el texto es larga: Jean Rhys, Carson McCullers, Dorothy Parker, Patricia Highsmith, Lucia Berlin, Elisabeth Bishop, Shirley Jackson, Jane Bowles Anne Sexton, Mary Karr, Leslie Jamison o Marguerite Duras. Por felisbertianamente pueril que parezca, de todos los nombres solo retuve el último, que desentonaba geográficamente con el resto: “¿Solo se emborrachan las anglosajonas?”, me dije.
Picado por la curiosidad, busqué otros artículos sobre el asunto, en especial de escritoras en lengua española. Al principio encontré muchos textos o referencias que abundaban en la retahíla anterior; pero, con una pizca de insistencia, terminé tropezando con El tute de Matute, una columna de Sergi Pàmies de cuando la autora de El río ganó el Premio Cervantes 2010. A propósito de una entrevista que había publicado Xavi Ayén con ella, Pàmies comentaba que le había gustado que Ana María Matute (1925-2014) hablase del “alcohol como estimulante”, un tema que, según este escritor y periodista, “el mundo de las letras suele tratar con dramatismo, autocomplacencia o morbo”.
En concreto, Pàmies subrayaba este pasaje: “El alcohol no solamente no me hace daño sino que me deja fenomenal. Antes me tomaba un whisky, pero ahora me he pasado al gin-tonic, que está muy bien y es más suave. Además, la ginebra es lúcida, mientras que el whisky es barroco. Un poco de alcohol ayuda a encender la imaginación”. Adviértase que Matute, en el momento de la entrevista, llevaba ya un tiempo ejerciendo de venerable y algo rebelde octogenaria (para sofoco de familiares y médicos, y regocijo de su público).
Evidentemente, el siguiente hito en mi camino fue “Nunca he movido el rabo ante nadie”, la entrevista de Ayén a Matute. Curiosamente, al menos en su versión web, el texto no incluye la cita mencionada por Pàmies. Eso sí, me topé con dos detalles que desconocía. Uno es que Matute sentía un gran pesar porque no la habían dejado ir a la universidad, lo que la obligó a estudiar por libre y formarse de manera autodidacta (aunque supervisada por Juan Ramón Masoliver). El otro es que su grupo de amigos y tertulianos, todos 15 o 20 años mayores, la llamaban “el pequeño cosaco”, pues nadie bebía más que ella.
El whisky, nueva contraseña feminista
Los artículos sobre Matute me hicieron recordar una de las múltiples entrevistas que María Moreno concedió cuando publicó su etílico Black Out, (PRH, 2015), donde se hartó de contestar preguntas sobre el alcohol. En Píkara Magazine, preguntada por si hay discriminación hacia las mujeres en el beber, la escritora argentina contestó: “Por supuesto. Si estás con un hombre, el camarero imagina que el whisky es para él, te sirve menos, como si te juzgara o te protegiera, que es lo mismo. Si pedís otro, te pregunta con miedo: ‘¿Otro más?’”.
En ese libro misceláneo y autoficcional que es Black Out, ganador del premio de la crítica argentina 2016, Moreno navega a contracorriente del estereotipo y construye una narradora para quien el alcohol funciona como rito de paso, código de pertenencia y llave rabelesiana de acceso al conocimiento. Lejos de presentar al típico personaje femenino que se siente culpable por beber o que busca redención, Moreno apuesta por la “iconografía fuerte” de Alfonsina Storni o Norah Lange. Ella elige a mujeres “varoneras” que, como decía Graham Greene, encuentran en el bar “un hogar contra el hogar”.
Para la narradora protagonista del libro, el alcohol funciona también como canto a la amistad y contraseña literaria del grupo del que formaron parte Miguel Briante, Norberto Soares, Claudio Uriarte, Jorge Di Paola y la propia María Moreno. Todos hicieron patria del alcohol y del bar, y mostraron fidelidad a su origen plebeyo –no académico– hablando en “lengua bola” (el equivalente a nuestra lengua de trapo). A decir del libro, tenían predilección por un determinado espirituoso: “Bebíamos ginebra porque queríamos escribir; ya comprendíamos que en nuestra literatura la ginebra es estructural: beberla nos hacía pertenecer”.
Black Out funciona como una suerte de contrapunto de Los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia. Donde uno habla de librerías, revistas y toda clase de proyectos intelectuales, la otra prefiere hacerlo de los bares, y mostrar así que la mítica de los 60 y 70 argentinos se cocinó también en esas universidades no regladas. El bar era entonces, al menos para Moreno y su banda, el lugar donde se ponían “en suspenso los sentimientos personales, la profesión, la clase” y donde, “con un protocolo afable”, se hablaba “de generalidades, siempre de alta filosofía: la vida y la muerte”.
Visto así, se entiende mejor que la narradora de Black Out sostenga –y en esto coincide palabra por palabra con su autora– que en su época “más que ganar la universidad, las mujeres debían ganar las tabernas”.
La musa del Sorocabana
La frase de Moreno resulta tan potente porque la cierra con un sustantivo muy bien elegido: tabernas. Es una palabra que huele a barra de estaño, suelo mugriento y vino machadiano, es decir, lo contrario que café, que sabe a espacio sobrio, entre educado y distinguido, y de escasa o nula graduación. Leída en esa clave, la frase admite cierta connotación bélica: conquistado hace rato el café burgués, iba siendo hora de que las mujeres se apropiasen de la taberna, de estirpe más popular y plebeya.
Quiero decir: algunos cafés ya tenían sus figuras de referencia, como Marosa di Giorgio (1932-2004), conocida como la musa del Sorocabana. Mientras vivió en Montevideo, la poeta salteña pasaba más tiempo en ese céntrico café que en su casa. El Sorocabana hacía las veces de oficina de trabajo, lugar de encuentro con amigos, espacio para la tertulia literaria y lo que hiciera falta. Todo el mundo sabía dónde buscarla. No sé si Marosa dio el paso de conquistar las tabernas; de lo que estoy seguro es de que, como declara en “A escribir he venido al mundo”, abstemia no era. Cuando no tomaba café, acota la entrevistadora, bebía licores “con sabor a frambuesa, menta, yema o violetas” o vino, un vino “oscuro morado, negro, grave, fuerte, color esmeralda, turmalina y ciruela”.
En esa misma entrevista aclara que, si bien el Sorocabana era el epicentro de su actividad, los bares del entorno no le eran ajenos: su tropa y ella solían ir los lunes a tomar vino al Lobizón, mientras que los viernes se echaban “algunos whiskies, enfrente, en el Mincho”. Nada sorprendente, por otro lado; en otra entrevista, esta recogida en Otras vidas (Adriana Hidalgo, 2018), preguntada sobre qué vetaría si fuera presidenta del país, había contestado: “Las bebidas sin alcohol”.
Turismo urbano contra la tristeza
Del alcoholismo de Hebe Uhart (1936-2018) me enteré de casualidad, mientras leía devotamente Hebe Uhart, la escritora oculta, el perfil que escribió Leila Guerriero, incluido en Plano americano (Anagrama, 2018). Aunque era lector de esta cuentista y cronista argentina, no sabía gran cosa sobre su vida privada, por lo que me impactó enterarme de que había atravesado “una etapa de disipación” y de que había sido estigmatizada por ello.
En el texto lo cuenta así Irene Gruss, poeta y amiga: “Sus amigos eran intelectuales marginales, gente sin ningún sentido práctico. Había mucho alcohol y se enganchó con eso y empezó a tomar. Aparecía borracha en las editoriales y se ganó una fama horrible. El mundo literario la rechazaba, pero, qué curioso, no rechazaba a escritores varones alcoholiquísimos. Hubo mucha discriminación por el hecho de ser una mujer”.
La etapa etílica de Uhart se explica, sobre todo, por una adolescencia y juventud marcadas por la muerte temprana de su padre, su hermano y un par de primos, amén de por la convivencia con su famosa tía loca. Como leemos en el cuento Turismo urbano, la crónica póstuma Un recuerdo de mi vida privada o el perfil de Guerriero, Uhart sintió alrededor de los 26 años que la casa familiar era un lugar muy triste y que ella estaba profundamente disconforme con su vida; por esa razón, cuando apareció Ignacio –poeta, mal estudiante y bebedor consumado– su presencia le pareció “como un carnaval”. El festival duró cuatro años.
Hasta donde he leído, Uhart no era explícita sobre si ella bebía o no y cuánto. De todos modos, en la crónica póstuma nos dice que se “pasaba la vida con ese novio borracho de boliche en boliche y de una casa a la otra”. Mientras practicaban turismo urbano, como ella llamó a esa actividad en el cuento homónimo, es de suponer que muy sobria no debía terminar. Ahora bien, como subraya su amiga Gruss, Uhart supo dejar el alcohol gracias a su talante ascético y a que nunca le gustó ser autocompasiva o melancólica a pesar de tanta adversidad. Quizá por eso la bebida más citada en sus libros sea el café.
Bacáridas desglamurizadas
Por último, y volviendo a material publicado por ‘El Ministerio’, hablemos de Otra (Tránsito, 2022), de Natalia Carrero, cuyo borrador pudimos leer aquí en seis entregas (I, II, III, IV, V y VI) bajo el título de Una buena borracha. En la novela –me refiero ya a la de papel– aparecen al menos dos mujeres que beben: una, la voz que narra la historia –que nunca sabemos si es la de la autora o un yo ficcional–; la otra, Mónica R. S., un personaje creado por esa narradora para escribir la novelita, Memorias de una buena borracha, una de las seis piezas que componen la larga y creativa carta de amor fraternal a su hermano Charli.
En la primera y última piezas de esa carta, la narradora se dirige epistolarmente a su hermano y recuerda lo hostil que fue para ellos la educación familiar. En su caso, familia equivalió a intentar ser moldeados a imagen y semejanza de un padre modelo machote ibérico autoritario y violento, y de una madre que representaba fenomenal su papel de cómplice silenciosa. El resultado fue trágico para los hermanos: para él, intentos de suicidio, un cuestionable diagnóstico de esquizofrenia paranoide y un destino como conejillo de indias de la psiquiatría española de los años 80; y, para ella, una adolescencia etílica y autodestructiva, solidaria con el primer ingreso de su hermano en un hospital.
En las otras cuatro partes de Otra, a modo de relleno del sándwich epistolar, la narradora inserta Memorias de una buena borracha, amén de tres piezas que contextualizan, intensifican o expanden esa novelita. Según leemos en las memorias de Mónica, a pesar de tener un marido que la quiere, cuatro hijos o disfrutar de una economía familiar de clase media acomodada, persisten en ella la “insistencia en beber” y de hacerse “daño a diario”. Si bien a sus 50 años ya no sale a las calles buscando alcanzar el black out final, reconoce que le gusta tomarse en casa sus buenas cervezas y vinos con tal de rebajar el agobio existencial. De ahí que ahora se considere una bebedora doméstica y moderada.
Escribir y leer más sobre estas mujeres anónimas y poco glamurosas, sería una manera de brindar a su salud
Mónica vive abrumada por el “callejón sin salida de la vida moderna”. Así, no soporta la elevada exigencia que supone trabajar en un mercado laboral hipercompetitivo; de hecho, eso la bloquea y la conecta con su “arraigado sentimiento de inutilidad”, ese lastre psicológico que le viene de familia. Además, trabajar como autónoma no la empodera, sino que acrecienta su inseguridad, pues cumplir con su objetivo de ganar 1000 € netos mensuales le resulta titánico. Le supone un esfuerzo tan heroico que añora depender de su marido y retornar a ser “mujer de casa sin más pretensiones que vivir tranquila”.
Al mismo tiempo, está la presión social, que la hace verse insignificante y mediocre. Por un lado, Mónica no responde al perfil de exitosa mujer multitarea capaz de acceder a buenas oportunidades laborales “a pesar de los obstáculos y la brecha salarial”. Por otro, se siente un bicho raro frente a todas esas madres del colegio que, dopadas de Trankimazin o Valium, dan lecciones de excelencia maternal y compiten por el título de Madre Perfecta. Todo ello la obliga a tener una relación enfermiza con la bebida, en vez de una más lúdica y ocasional.
En ese sentido, imagino a Natalia Carrero sentada junto a Matute, Moreno, Marosa o Uhart charlando sobre si las copas que están tomando encienden la imaginación, sirven para conquistar la taberna o estimulan el intercambio de saberes más que la universidad. Con todo, sospecho que la autora de Yo misma supongo (Rata, 2016) o Letra rebelde (Belleza Infinita, 2016) pediría agregar un punto más al debate: desvinculemos glamour y escritura.
A propósito de las quince semblanzas que componen el álbum ilustrado de bebedoras anónimas incluido en Otra, Carrero añadiría que también beben las maquilladoras, las restauradoras de muebles, las planchadoras de lavandería, las bibliotecarias o las jardineras. Si bien la literatura apenas habla de ellas, ahí están no pocas, vaso o botella en mano, sobrellevando como pueden vidas complicadas; vidas tan asfixiantes como desconocidas y comunes. Acaso, nos dice Otra, escribir y leer más sobre estas mujeres anónimas y poco glamurosas, sería una manera de brindar a su salud y, de paso, de dar fe sobre su existencia.
Hace un tiempo leí No hay glamour para una escritora borracha, el estupendo artículo que publicó Begoña Gómez Urzaiz en El...
Autor >
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí