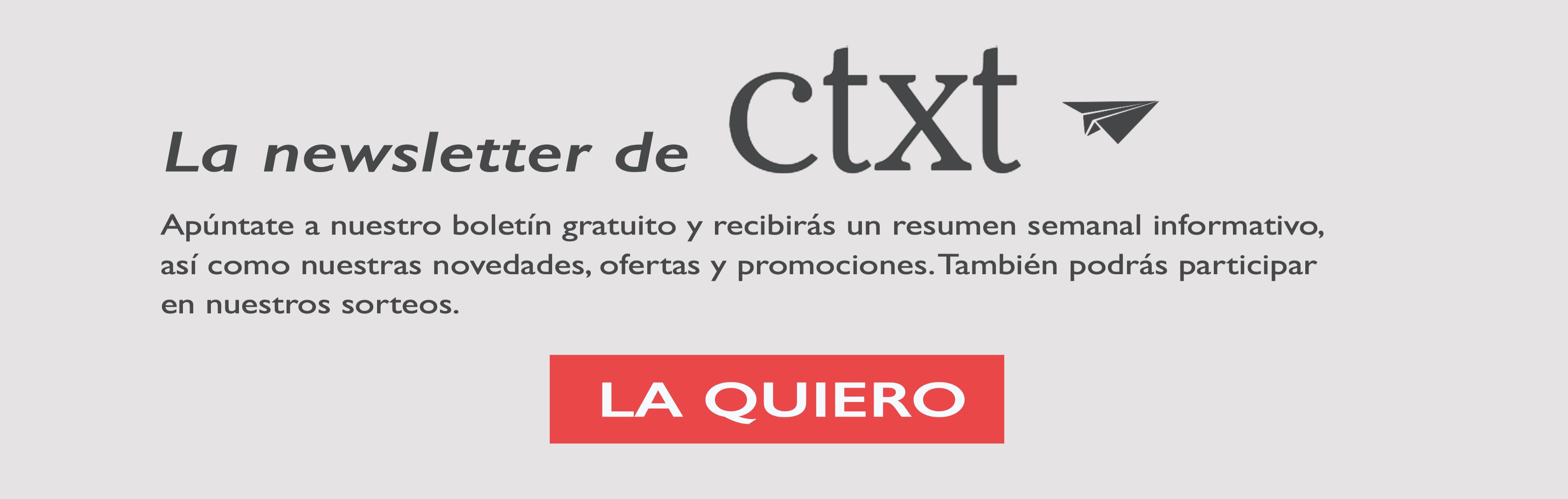Como los griegos
La becada
Esta ave es una de las carnes más aromáticas del planeta, y cada vez que emprende el vuelo realiza una deposición, que limpia su aparato digestivo. Eso la convierte en la única pieza de caza que no requiere ser eviscerada
Guillem Martínez 28/01/2023

Un muslo confitado de becada, su pechuga a la plancha y su tripa en tostada. Por ahí en medio, un homage al señor Parmentier. Patata, vamos. / G. M.
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
HACER MANITAS. Hola, bienvenidos a Como los griegos. Ya saben, cocinar cosas complicadamente sencillas, con las manos, esas cosas sencillamente complicadas. Hoy presentamos, en modo superproducción, un acto de resistencia ante –lo verán en breve– el capitalismo local más salvaje del siglo XIX. La caza. Y, dentro de ella, la becada, sin duda el animal más raro que se puede cocinar, al punto que es como cocinar un marciano, un hecho anecdótico que, en un momento dado, puede dar pie a un equívoco y, eso, a una Guerra de los Mundos. La última guerra empezó, al menos, por menos. Bueno, al turrón. Caza. Becada. Y, antes, hambre.
EL HAMBRE Y SU PRIMA. “En Baena morían diariamente de hambre diez o doce personas. Nutridos grupos recorrían las calles pidiendo pan; la cárcel se llenaba de reos de hurto y robo, a quienes se dejaba ir a declarar sin guardias, pero todos volvían porque, aunque mal, en la cárcel se comía algo. Los que lograban un jornal no compraban con él más que una torta de cebada, que consumían con su mujer e hijos por la noche, pues de día no comía ninguno. Cuando brotaban en la primavera las primeras espigas de los campos, mujeres y niños se arrojaban sobre ellas, a pesar de los golpes que les proporcionaban los guardianes; en treinta meses, Baena, que contaba con 12.000 habitantes, perdió, por los efectos del hambre, 2.000. En Bujalance, durante otro periodo de hambre, las mujeres vendían su cabellera, si alguien quería comprarla, para dar de comer a sus hijos”. Este impresionante entrecomillado está extraído de la Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, un libro magnífico, publicado en 1929, y aún importante para estudiar el anarquismo español del Trienio Bolchevique (1917-1920), un concepto aportado por el autor, que no es otro que Juan Díaz del Moral (1870-1948), a su vez, un gran tipo. Hijo de campesinos, accedió a los estudios a pelo. Logró licenciarse y, con el tiempo, una plaza de notario. Republicano, fue diputado por Córdoba, su tierra, en la primera legislatura, por la moderada Agrupación al Servicio de la República, de Ortega. Al contrario que Ortega, luego no acabó en la Plaza de Colón, tras el Franky Franco Spanish Tour 1936-39, sino que tuvo un final poco amable en los años 40. El fragmento que les facilito resulta pertinente, pues habla del hambre, un tema hipnótico, tanto o aún más que su prima sexy, la comida. Pero no alude al hambre en general, sino a un tipo de hambre muy concreto y muy nuestro. El hambre modulada por las políticas del Estado. Concretamente, y para el fragmento que nos ocupa, por la Desamortización de Madoz –iniciada en 1855 y finalizada en el siglo XX–.
EL PODER COMO ‘INFLUENCER’ GASTRONÓMICO. Si la Desamortización de Mendizábal (1836) supuso la expropiación y venta de bienes eclesiásticos, la de Madoz supuso lo mismo, pero con bienes municipales y comunales –hasta entonces una originalidad española, que suponía la gestión y explotación colectiva de un bien común, del que hoy queda apenas algún resto en algún municipio–. El bosque, así, era un común, que proveía de leña, para cocinar o/y para no quedarse pajarito. Lo que, se nos olvida, era algo fundamental. En las memorias de Abad de Santillán, el futuro autor de, según Chomsky, el único libro de economía anarquista del siglo XX, se recuerda a sí mismo de niño, en el León glaciar, avergonzado, yendo de noche, con su madre, a robar leña al bosque de otro municipio, pues en el suyo se habían quedado sin bosque accesible, por la genialidad Madoz. Esas zonas comunales proveían además de setas, de frutas del bosque y, claro, de caza, un regalo y una fuente importante de proteína hasta aquel momento. La Madoz way of life explica que el poder es el principal endocrino del mundo. No solo crea regímenes políticos, sino que, a través de ellos, crea regímenes alimentarios. Posibilita que no llegue grano a África por una guerra europea, estiliza la figura a través de ocurrencias arbitrarias, sin sentido económico alguno, como la subasta diaria de energía. Decanta preferencias gastronómicas, permitiendo un margen feroz de beneficio a las empresas, lo que crea inflación, esa merma a un salario ya no muy pallá. Posibilita que la población viaje y conozca mundo, como un amigo de mi padre, huido, precisamente, de Baena, en pleno franquismo pop, un día en el que cazó una liebre en un terreno que ya no era comunal, por lo que la Guardia Civil, siempre tan abnegada, le desnudó y le azotó con la liebre en la espalda. “Aquella liebre hoy es la verja de Melilla”, me dijo aquel hombre, sin duda el hombre que ha extraído más de una liebre: tal vez el sentido de la vida. El poder, en fin, para crear un mercado de terrenos rústicos y agrarios en el que la incipiente burguesía podría invertir –ese era el objetivo de Madoz, aquel desastre ecológico, económico y humanitario–, condenó, en ese trance, al hambre a cientos de baenenses. Modulando la cocina peninsular, como hoy lo hace, pongamos, el sostenido intento de crear un mercado para planes de pensiones, que pasa por la reforma de las pensiones, que tanto influirá en la ingesta de tres raciones diarias en millones de jubilados que aún no lo son. Ahora sí: hablemos de caza. De otra.
La Madoz way of life explica que el poder es el principal endocrino del mundo. No solo crea regímenes políticos, sino que crea regímenes alimentarios
EL DANTE Y EL TOMATE. Nací en una casa en la que se mataban animales. Hasta hace poco creí que era eso. Hasta que, como Rafael Barrett, este año compré unas gallinas. Solamente verlas, en el patio, comprendí que no podría matarlas jamás, pues me recordaban a nosotros. Y aquí va, oh, jóvenes, un spoiler vital: el paso del tiempo provoca un amor desordenado y desmesurado por la vida, explosivo, que no creía posible y que, si bien invita a hacer el amor, impide matar, incluso, a una hormiga, que, de repente, vuelve a ser aquel animal simpático de la infancia que te puede hablar en cualquier momento. En todo caso, he acompañado a cazadores por todo el mundo, y he sido absolutamente feliz con ellos. He visto hombres desnudos cazar animales extraños con armas extrañas, y rezar por esos animales, emocionados ante el contacto con el auténtico pecado original: tener que matar para vivir. He visto cazadores en desiertos, con la escopeta siempre en el coche destartalado. De pronto se paran. Ven algo que no ves. Y proceden con efectividad. He ido con tipos que cazaban bichos pequeños, si bien ellos estaban siempre a punto de ser cazados por animales gigantescos e innegociables. En general, los cazadores de verdad dan buen rollo. No se dejen engañar por lo que dicen los malos. Los cazadores no son, estadísticamente, los miembros de la Asociación Nacional del Rifle local que se presentan en los mítines de la extrema derecha, o esa gente que mata elefantes por la misma razón absurda por la que creen que Corina o tú les aman. Cazar es lo contrario. Es, ni más ni menos, ser cazador-recolector. Lo que es un estado de ánimo inaudito. Nunca le pidan una patata a un agricultor. Esos tipos excéntricos del neolítico consideran que son suyas desde antes de Madoz. Los cazadores-recolectores son lo contrario. Si ustedes se van a un puerto cuando llegan los pescadores, y les piden, siempre les darán, pues son conscientes de que lo que han cazado-recolectado no les pertenece. Lo mismo pasa con los cazadores. Los cazadores, desde tiempos inmemoriales, dan. Pídanles. Y pídanles, si pueden, una becada. Fuera de Euskadi está prohibida su venta. Debe ser, por tanto, un regalo. Paleolítico. De cazador.
LA BECADA. La becada tiene mil nombres en castellano –perdiz sorda, perdiz chocha…, si bien no se parece a una perdiz, ni es sorda, ni tiene XXXXXX–. Parece que cada vez se impone más el catalanismo becada, que proviene, a su vez, del galicismo bécasse. Es un ave pequeña, no más grande que una perdiz. Vive en bosques, o cosas parecidas. Es de color marrón otoño, y posee un pico extrañísimo, que le da personalidad, como a Cyrano. Larguísimo y estrecho, le sirve para acceder a su comida favorita. Los gusanos que, pongamos, están en los truños de las vacas –nadie dijo que ser becada fuera fácil y edificante–. La becada posee dos originalidades que la convierten en una pieza codiciada. A saber: a) es única, es una de las carnes más aromáticas del planeta. Parece, en ese sentido, que venga condimentada por un dios simpático que nos esconde cosas dentro de los animales: la muerte en las cobras y el placer en las becadas. La otra originalidad es que b) cada vez que emprende el vuelo, realiza una deposición que limpia su aparato digestivo. Eso la convierte en la única pieza de caza que no requiere ser eviscerada. Es más, sus tripas son lo más. En Francia –les amo, les amo, les amo–, si por casualidad encuentran alguna suciedad en las tripas, la separan y se la comen aparte, sobre una tostadita, pues consideran que es lo que no está escrito. Por lo demás, es imposible cazar una becada. Se debe cazar, lo dicho, al vuelo, para cazarla limpia. Y eso requiere una alta pericia, pues la becada arranca a volar haciendo un regate –Maradona llamaba al arte del regate engaño; la becada, parece que también– inverosímil. Solo pueden cazarlas cazadores Clint Eastwood, sobrios y serios, con un sentido del bien y del mal efectivo, y que digan pocos tacos, pero en su momento justo.
En Francia, si por casualidad encuentran alguna suciedad en las tripas, la separan y se la comen aparte, pues consideran que es lo que no está escrito
BECADING. En la cocina clásica francesa, la bécasse se dejaba faisander. Esto es, se abandonaba en un lugar fresco durante, al menos, ocho días. Lo que es un decir. Las liebres –estos ojos que se van a comer los gusanos que, de hecho, se comieron algunas liebres que vieron–, en Francia, se colgaban de las orejas, hasta que se desprendían de ellas, plof, y caían al suelo, momento en el que, en lugar de incinerarlas, las cocinaban. En el XIX, así lo afirma Jaume Coll, autor del maravilloso, práctico, culto, poético, inencontrable y, me temo, impagable El capvespre de la becada –que también está editado en castellano: El atardecer de la becada, Barcelona, 2010–, una becada se podía dejar faisander en modo momia de Mao, hasta ser algo indigerible y nauseabundo, más propio de un capítulo de CSI que de un cenorrio. De hecho, hoy se la deja faisander tan solo unas horas –se diría que solo por no perder la palabra faisander, que es colosal–. Importante: a la becada no se le quitan, lo dicho, las tripas. Lo normal es despreciar la molleja, sacarla y pasarla por una sartén –antes de cocinar el resto del bicho– con un poco de aceite o mantequilla, sal y pimienta. O con una chalota micro-picada y un micro-chorro de cognac. Las tripas, con esos pasos, son una suerte de paté, incomprensible. También se pueden hacer de manera tradicional, sin sacar las tripas, junto al todo de la becada. En ese caso, tengan en cuenta que la becada es la única ave que no se ata, sino que se trousse. Esto es, se arma: se hace que el pico atraviese los dos muslos, lo que da cierto aspecto compacto, manejable, al asunto y aporta una belleza de estatua, muy característica de la becada servida en plato en un pueblo en el que no habías calculado comer. Hay chorrocientas recetas de becada, esa obsesión francesa. Sin duda la sencillez y el efectismo de una becada armada al horno es insuperable. Pero como un cazador me ha pasado una, la vamos a liar un poco. Con varias recetas sincrónicas para ese animal tan pequeño. Ahí van.
LAS RECETAS. Las tripas, a pelo, en una sartén, con aceite y sal. Y que salga el sol por Antequera, por donde me dicen en Antequera que, en efecto, sale cada mañana. Si las prueban, descubrirán que son el secreto mejor guardado del bosque, salvo lo que el bosque sabe de algunas parejas, que vuelven a sus casas con hojas en el cabello. Las pechugas –pechuguitas; un bocado– a la plancha, sencillamente. Para ello, despiecen el animal con sabiduría, sin faltarle a la dignidad, que ha muerto por nosotros. Las alas, en mi caso, son tan pequeñas que las he utilizado para un caldito. En el que también he metido, junto a las hierbas, la carcasa, previamente pasada 15 minutos por el horno. Con ese caldo –imposible hoy, que había muy poco líquido– se puede hacer un arroz fantástico. Yo he optado por una reducción, hasta crear una suerte de salsa para las pechuguitas. Finalmente, los muslos, los he confitado. Pote con aceite de oliva virgen –poco, ya verán, que los muslos son retacos– y ramita de romero –pásense con el romero, que los dioses griegos, que nos dejaron, nos legaron en depósito el laurel y el romero, sonreirán al ver lo tontos que seguimos siendo–. Se meten los muslitos en el pote, y se dejan a fuego lento, sin que llegue nunca jamás a hervir el asunto. Se sabe que ya están por la misma razón que se sabe casi todo: por el método cuasi-empírico.
PRÓXIMAMENTE EN ESTA SALA. Este invierno va a durar. De manera que les pasaré algunas recetas invernales. Hasta que venga la primavera, “cuando brotaban (…) las primeras espigas de los campos, (y) mujeres y niños se arrojaban sobre ellas, a pesar de los golpes que les proporcionaban los guardianes”. Coman con alegría y gravedad, pues comer es uno de los mayores ejercicios de dignidad posibles. Lo llevamos en la especie.
HACER MANITAS. Hola, bienvenidos a Como los griegos. Ya saben, cocinar cosas complicadamente sencillas, con las manos, esas cosas sencillamente complicadas. Hoy presentamos, en modo superproducción, un acto de resistencia ante –lo verán en breve– el capitalismo local más salvaje del...
Autor >
Guillem Martínez
Es autor de 'CT o la cultura de la Transición. Crítica a 35 años de cultura española' (Debolsillo), de '57 días en Piolín' de la colección Contextos (CTXT/Lengua de Trapo), de 'Caja de brujas', de la misma colección y de 'Los Domingos', una selección de sus artículos dominicales (Anagrama). Su último libro es 'Como los griegos' (Escritos contextatarios).
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí