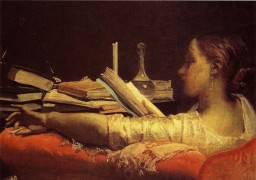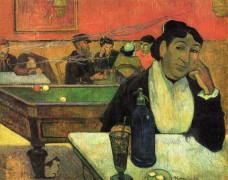Retrato de Adrienne Rich en 1951. / Peter Solmssen, archivo del Radcliffe College de Harvard
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Entre 1959 y 1960 tuvo lugar la primera reunión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, llegó a Moscú la Exhibición Nacional Estadounidense en plena Guerra Fría y se aprobó la comercialización de la primera píldora anticonceptiva en Estados Unidos. En una época en la que todavía no había empezado la segunda ola del feminismo, en la que una década después del final de la Segunda Guerra Mundial se seguía instando a la mujer a que se quedara en casa y, si iba a la universidad, que fuera para encontrar un marido, era sorprendente que un grupo de mujeres protagonizase uno de los encuentros más interesantes de la poesía estadounidense del siglo XX: la escuela poética de Massachussets, donde se enmarcan Sylvia Plath, Anne Sexton y Adrienne Rich.
La elección de incluir Massachusetts y no solo la ciudad de Boston para nombrar esta suerte de confluencias tiene que ver con la influencia que ejercieron las universidades del Estado (como el Smith College, la de Boston o la de Harvard, aunque esta última no aceptaba a mujeres en las clases de Literatura de nivel superior), aunque lo cierto es que la capital fue el epicentro de esta escuela poética. No pretendo con este artículo asentar un movimiento literario, sino agrupar a ciertas autoras alrededor de unos hechos que ocurrieron en un territorio concreto. Si bien se ha asociado a varias de ellas en diferentes movimientos poéticos, apenas se ha tratado su influencia recíproca, resultado, sobre todo, de vivir en el mismo estado en un momento determinado, y durante el inicio de sus carreras literarias.
La importancia de Boston como epicentro del intercambio de ideas e influencias literarias se recoge en la biografía Cometa rojo: vida fugaz y arte incandescente de Sylvia Plath. Así lo destaca la autora y biógrafa, Heather Clark: “En 1959, Boston era el improbable epicentro de una revolución estética. Robert Lowell estaba a punto de publicar Estudios del natural, Anne Sexton To Bedlam and Part Way Back [Al manicomio y casi de vuelta]. Lowell, Sexton, Maxine Kumin, Adrienne Rich, Stanley Kunitz, Elizabeth Hardwick, George Starbuck, Sam Alpert, Richard Wilbur y John Holmes vivían en la ciudad o en sus alrededores. ‘Ser poeta en Boston no es tan difícil, salvo porque ya vivimos aquí montones’, escribió Sexton a la poeta Carolyn Kizer en febrero de 1959. ‘El lugar está atestado de buenos escritores; es muy deprimente’ […]. Sexton se quejó a W. D. Snodgrass de las fiestas literarias de Boston: ‘Son todo política, y tan malas como la propia Universidad […]. ‘¿A quién conoces?’ y ‘¿Estás escribiendo un nuevo libro?’”
Sexton y Plath tenían una relación ya que coincidieron en las clases de poesía que impartía Robert Lowell en la Universidad de Boston
Aunque por ahora no dispongamos de ningún registro escrito o fotográfico de una reunión literaria a la que asistieran Anne Sexton, Adrienne Rich y Sylvia Plath juntas, es muy probable que ocurriera, ya que las tres frecuentaban los mismos espacios literarios, los mismos recitales y las mismas reuniones organizadas por otros escritores en pisos del barrio Beacon Hill de Boston. Pero sí existen documentos que atestiguan la relación que mantuvieron Adrienne Rich y Anne Sexton, así como de la de Sylvia Plath con Adrienne Rich y con Anne Sexton. Cabe mencionar, por justicia y reivindicación poética, a la poeta Maxine Kumin, que también formó parte de este grupo. Ganó el Premio Pulitzer de Poesía en 1973, pero apenas está publicada fuera del mercado editorial anglosajón.
Sylvia Plath publicó su primer poemario, The Colossus, a los 28 años en 1960. Unos meses antes salió a la venta To Bedlam and Part Way Back de Anne Sexton, que tenía 32 años. En 1951, una década antes que Plath y Sexton, Adrienne Rich publicó su primer libro bajo el título A Change of World a los 24 años. Anne Sexton y Sylvia Plath tenían una relación cercana puesto que coincidieron en las clases de poesía que impartía Robert Lowell en la Universidad de Boston. Allí se forjó una amistad –y también rivalidad– que las acompañaría incluso después de muertas. No solo compartían las mismas aulas, sino que después de las clases tomaban Martini juntas (acompañadas a veces del poeta y editor George Starbuck) en el hotel Ritz. La figura de Lowell se ve representada en Cometa rojo: “Plath era una poeta de formación académica, Sexton, intuitiva; los poemas de Plath eran formales, cerebrales, mientras que los de Sexton eran personales y crudos. Lowell ayudó a Sexton a depurar su manuscrito To Bedlam and Part Way Back y luego lo envió a los editores de poesía de Knopf y Houghton Mifflin. No prestó la misma ayuda a Plath”.
Plath era una poeta de formación académica, Sexton, intuitiva
En cuanto a la relación de Sylvia Plath y Adrienne Rich, lo cierto es que Rich, mucho más asentada como escritora, consideraba a Plath antes como “esposa de” que como escritora, aunque ya había publicado parte de obra narrativa y poética en revistas. Dentro de estas conversaciones rondaban cuestiones que ahora reconocemos como feministas; la maternidad aparecía de forma constante en ellas. Es interesante ver la dicotomía de cómo los poetas hablaban de poesía, pero conversaban sobre “cuestiones femeninas”. Fue el germen de los poemas de Ariel de Sylvia Plath y la poesía feminista y queer de Adrienne Rich, como representa Heather Clark en Cometa rojo: “[…] Prácticamente “no hablaban de otra cosa” cuando se reunían. Whitman animó a Plath a tener hijos, diciendo: ‘Si te estancas en un espacio reducido, escribirás sobre las mismas cosas una y otra vez’. Rich admitió más tarde: ‘Lo que quería decirle era ‘ni lo intentes’, porque yo estaba abatida […]. No podía imaginar un futuro diferente al de los dos últimos años de criar a los niños y estar casi permanentemente enfadada’”.
Adrienne Rich se sintió intimidada por Anne Sexton porque creía que le arrebataría el hueco que había conseguido en el espacio literario. De manera que la “rivalidad” entre Plath y Sexton no fue la única que se conoce, también se daba entre Rich y Sexton. Sin embargo, una de las citas más conocidas de Adrienne Rich sobre Anne Sexton se da tras la muerte de Sexton, en 1974, en el libro Sobre mentiras, secretos y silencios: “Al saber de su muerte, muchas mujeres escritoras hemos tratado de reconciliar nuestros sentimientos respecto a ella, su poesía, su suicidio a los cuarenta y cinco años, con las vidas que tratamos de vivir. Hemos tenido demasiadas mujeres poetas suicidas, demasiadas mujeres suicidas, demasiadas autodestrucciones como la única forma de violencia que se les permite a las mujeres”.
Y, al igual que sus relaciones entre ellas, la influencia dentro de sus obras es inmensa: a finales de los cincuenta, Plath reconocía las reflexiones de Rich y su profesionalidad, su oficio como poeta. Anne Sexton continuó enviando sus libros a Plath cuando dejaron de compartir la misma ciudad. Por aquellos años Rich intentaba seguir una senda marcada por Robert Lowell, el maestro de todas estas poetas, en su paso para abandonar el oficio de la poesía formal y escribir otros más relacionados con lo social, como comenta Heather Clark: “Rich y Lowell, a finales de los cincuenta, sabían que algo tenía que cambiar”. Como escribió Lowell, ‘los poetas de mi generación, y en particular los más jóvenes, se han vuelto terriblemente competentes en estas formas. Escriben un poema muy musical y difícil con tremenda habilidad […]. Se ha convertido en un oficio, un mero oficio, y debe haber algún avance de vuelta a la vida’”.
Las autoras y sus mitos
Siempre he considerado que la manera en la que nos adentramos en un texto nos condiciona la lectura, para bien o para mal. Y en el caso de autoras como Sylvia Plath o Anne Sexton, me atrevería a decir que muchas veces se han prejuzgado sus obras porque se antepone el mito a la obra: el lector ya sabía qué opinaba de la poeta antes de leer sus poemas. Sus mitos no están relacionados con ser una femme fatale, que es un mito más universal entre las escritoras, sino que se las considera mártires en vida. Yo me adentré de una manera más profunda en la lectura de estas autoras cuando estudié un curso en la Universidad de Essex, en Reino Unido. Conocía a Sylvia Plath por el mito que rodeaba a su figura: la mujer “trastornada” que acabó suicidándose, que entregó un posible futuro muy prometedor a la muerte. Siempre había leído La campana de cristal con el trasfondo de su muerte rondando mi mente y siempre había leído los poemas de Ariel sin ser muy consciente de lo que me perdía –y también de lo injusta que estaba siendo– al leerlos apenas en clave biográfica. Con el paso de los años he podido alejarme del mito y he avanzado en el estudio consciente de sus textos, más allá de sus vivencias.
En cuanto a Anne Sexton, había leído algunos de sus poemas, pero no la consideré una poeta interesante porque pensaba, de manera muy equivocada, que escribía sobre los mismos temas que Plath: y, por lo tanto, era una lectura prescindible. No leí nada de Adrienne Rich hasta que cayó en mis manos Poemas, 1963-2000, antología de la autora que publicó la editorial Renacimiento; y me atrevo a decir que me abrió las puertas para leer a más poetas anglosajonas de décadas posteriores, como Wendy Cope, Anne Carson o Louise Glück (me gustaría aprovechar este artículo para pedir perdón al poeta que me prestó el libro, si es que lee mi disculpa. Ya ni siquiera vivo en la misma ciudad que él, pero es solo una mala excusa para justificar que no tengo tampoco la intención de devolvérselo).
Es mi subconsciente el que se empeña en justificar a las autoras, en colocarlas en una vitrina de palabras como si su obra no se defendiera sola. Como si mi defensa sirviera para que un “posible” lector dejara de etiquetar, por ejemplo, a Sylvia Plath y a Anne Sexton como suicidas –aunque Sexton sí fuera más explícita en sus poemas sobre ello–, a Rich apenas como una lesbiana radical, sin tener en cuenta la importancia de que alzase la voz en los años setenta sobre el lesbianismo y los derechos LGTB, muy poco después de que la American Psychological Association retirase la homosexualidad como una enfermedad mental de sus manuales, o su papel como figura clave en la literatura de la segunda ola del feminismo.
¿Hasta qué punto encasillamos a estas poetas en unos mitos que se establecieron décadas atrás en el canon literario por comodidad, para no pensar en los textos? ¿Encasillamos sus poemas en un contexto autobiográfico para no pensarlos? ¿Está detrás de esta comodidad la pretensión de esconder con el mito de la mujer a las escritoras que fueron? Aunque no se nos ofrezca una respuesta válida y simple, ya reflexionó sobre este dilema la escritora Elizabeth Bishop en una carta a Robert Lowell firmada en 1960, que aparece citada en Cometa rojo: “Le molestaba, según escribió, que tantas escritoras (Virginia Woolf, Elizabeth Bowen, Rebecca West, Katherine Anne Porter y Anne Sexton) pertenecieran a ‘nuestra hermosa y antigua’ escuela de escritura femenina […]. Tienen que asegurarse de que el lector no las va a situar mal socialmente, en primer lugar; y de que este nerviosismo no interfiera constantemente en lo que creen que quieren decir’. Tenían que mitigar su vocación literaria poco femenina confirmando que eran ‘agradables’, dijo Bishop”.
Unode los ejemplos de que esta problemática sigue más vigente que nunca se puede observar en la publicación de la versión ilustrada de La campana de cristal de Sylvia Plath de Random House. El primer fallo, a mi parecer, recae en que la protagonista de las ilustraciones es la propia Plath, a pesar de que la novela no sea una biografía –por ejemplo, el rostro de la protagonista en la versión ilustrada de la editorial Faber & Faber es irreconocible para el lector y ayuda a desligar la idea preconcebida de que la protagonista pudiera ser la propia autora–. Sin embargo, es, pasadas las páginas, cuando la sensación de inquietud aumenta: aparecen unas manos con las palmas hacia arriba en las que se ven unas muñecas cortadas, en la misma página que un cuerpo inánime y la noticia en un periódico de la desaparición de la protagonista –con, como es de suponer, el rostro de la autora–. También se ilustra una caja de cuchillas, con las que se presupone con facilidad que son con las que se ha cortado. Pese a que el prólogo de Aixa de la Cruz denuncia la idea de identificar la escritora por su suicidio, la edición –que, por supuesto, no tienen culpa ni la traductora ni la prologuista– presenta una idea muy distinta, violenta y de muy poca sensibilidad.
Cuando el lector se centra en los problemas personales de las autoras se relega a un segundo plano la calidad de sus textos
La necesidad de deshacernos de un mito injusto tiene que ver con dos vertientes: la primera, la recepción y la lectura de los poemas no debería reducirse a dos grupos –mujeres y personas pertenecientes al colectivo LGTB–, sino que se merecen tener un grupo de lectores amplio; y la segunda, que, como ocurre con Plath y Sexton, no se debería patologizar a las autoras por sus escritos, hecho que ocurre cuando se ciñen sus obras a unas etiquetas literarias, de nuevo, injustas (cuántas veces hemos visto la celebración y el recuerdo de las “poetas suicidas”. ¿Acaso hemos visto, por ejemplo, el recuerdo de autores como Stefan Zweig remarcados por su suicidio?). Cuando el lector se centra en los problemas personales de las autoras se relega a un segundo plano la calidad de sus textos, que es la razón radical por la que se las debe recordar.
Quiero agradecer a Heather Clark, biógrafa de Sylvia Plath y autora de un ensayo sobre los años en Boston de Plath, Sexton, Rich y Kumin que verá la luz pronto, por solucionar mis dudas de este artículo y por su plena predisposición.
Entre 1959 y 1960 tuvo lugar la primera reunión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, llegó a Moscú la Exhibición Nacional Estadounidense en plena Guerra Fría y se aprobó la comercialización de la primera píldora anticonceptiva en Estados Unidos. En una época en la que todavía no había empezado la segunda ola...
Autor >
Gudrun Palomino
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí