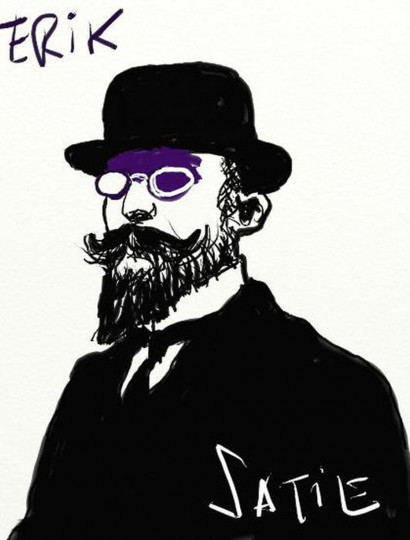
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Quítate un momento los auriculares.
Todo aficionado a la música –todo el mundo, redondeando un poco- se ha sentido alguna vez deslumbrado por la potencia evocadora de la música, por su genio sobrecogedor para introducirte en el túnel del tiempo y transportarte a situaciones sepultadas hace mucho en el olvido, a lugares y tiempos que no te son accesibles mediante el raciocinio o la memoria episódica, a sueños de una noche de verano tan hechiceros que apenas merecieron la servidumbre de la existencia. El acceso automático que tiene la música hasta el fondo de nuestras llagas ha desconcertado a todo oyente que haya tenido dos orejas y a todo pensador que alguna vez haya pensado algo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué valor podemos dar a unas emociones que se dejan seducir de una forma tan absurda por un burdo acorde con dos subíndices, por una escala mixolidia, por un preludio a la siesta de un fauno? Triste condición la del ser humano, que es capaz de tirarse puente abajo por tan ramplón estímulo.
Y de la tristeza quería hablaros, precisamente. De la tristeza evocada por la música, para ser más concretos, porque mi musicólogo y neurocientífico favorito, Stefan Koelsch, de la Universidad Libre de Berlín, acaba de hacer una de las suyas, y las suyas suelen ser de mucho fuste. Este, amigos, es el científico que demostró que la música posee un significado intrínseco, una semántica que todos nosotros, estemos educados o no en las artes de las escalas y los acordes, somos capaces de percibir y entender, y que nuestro cerebro reacciona automáticamente a la violación de las expectativas de ese diccionario interno y enigmático. También fue él quien mostró, siguiendo con esta especie de aplicación del programa de estudios de la filología a la musicología, que existe una sintaxis natural de la música, y que tampoco hace falta una educación formal en la armonía para esperar, por ejemplo, que después de un acorde de séptima dominante la progresión armónica regrese a su raíz o a su punto de descanso (la tónica, en la jerga). Y ahora ha publicado con su colega Liila Taruffi un artículo titulado La paradoja de la tristeza evocada por la música, al que cualquiera se resiste.
“Se suele suponer que la tristeza es indeseable, y por tanto se la suele evitar en la vida diaria”, escribe Koelsch. “Pero entonces, ¿por qué la gente busca y aprecia la tristeza en la música?”. He aquí la paradoja de la tristeza. Para arrojar luz sobre ella, Taruffi y Koelsch han montado un estudio online en el que han reclutado a 772 participantes. La red hace fácil alcanzar esos números. Y ahora vayamos al grano, que son los resultados: la ciencia es así de antipática.
El estudio revela que la tristeza evocada por la música ofrece no una, sino cuatro recompensas diferentes: la recompensa de la imaginación, la regulación de las emociones, la empatía y las implicaciones que no tienen nada que ver con la vida real. Que la recompensa concreta que recibe un oyente, y su grado cuantitativo, depende de su estado de ánimo previo, y es mucho más alta en la gente que tiene un alto grado de empatía y una escasa estabilidad emocional. “Sorprendentemente”, dice Koelsch, “la emoción más frecuente evocada por la música triste no es la tristeza, sino la nostalgia”. Tal vez esto se pueda considerar un fracaso del compositor. O tal vez un fracaso del oyente, si uno se pone borde.
Pero su consecuencia más importante es que, en contra de lo que llevamos siglos creyendo, la música triste necesita recabar recuerdos para funcionar en la mente del oyente: no accede directamente a sus emociones, sino que hace trampas suscitando memorias que son tristes en sí mismas. No es tristeza químicamente pura, sino nostalgia de lo físicamente perdido.
“Las respuestas emocionales a la música triste son multifacéticas, están moduladas por la empatía y se asocian con una experiencia multidimensional de placer”, dice Koelsch. Somos todos un poco masoquistas, a lo que parece.
Ya puedes ponerte los auriculares otra vez.
Quítate un momento los auriculares.
Todo aficionado a la música –todo el mundo, redondeando un poco- se ha sentido alguna vez deslumbrado por la potencia evocadora de la música, por su genio sobrecogedor para introducirte en el túnel del tiempo y transportarte a situaciones sepultadas hace mucho en el...
Autor >
Javier Sampedro
Javier Sampedro (Madrid, 1960) es un científico y periodista español. Se doctoró en genética y biología molecular, y fue investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid y del Laboratorio de biología molecular del Medical Research Council de Cambridge. En 1995 comenzó a publicar artículos de divulgación científica en El País, algunos de ellos recopilados en libro.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí




