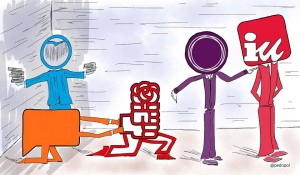Manifestantes del 15M en la Plaza Mayor de Madrid.
Anita BowinEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Hace 5 años, un grupito de gente-corriente dio con la fórmula mágica para construir eso que hoy llaman “mayoría social”. Bastó con escribir un manifiesto, claro y ambiguo a la vez. Claro, en tanto impugnaba todo un estado de las cosas: la crisis, las instituciones, los bancos, la corrupción… y ambiguo porque iba dirigido a nadie y a todo el mundo. Ese manifiesto es, voluntaria o involuntariamente, el paradigma de eso que llaman “transversalidad” o centralidad del tablero. Que el 15M consiguiera, durante varios años seguidos, obtener respaldos superiores al 70% en las encuestas no pasó desapercibido a la hora de lanzar un partido como Podemos.
“El 15M no se puede representar”, hemos escuchado decir infinidad de veces a muchos en el mismo intento de representarlo o, mejor dicho, de atraer los votos de ese 70% que en su día lo apoyó. Pero hay un error no concebido en esta actualización del populismo (no entendido como lo haría Esperanza Aguirre), en su afán por dirigir a esa mayoría social hacia las urnas con una determinada papeleta. Voy a intentar sistematizarlo.
1. Para construir y dirigir a una mayoría social hay que construir y dirigir una nueva identidad, atractiva y asumible.
2. Esa nueva identidad no puede construirse con significantes asociados a identidades anteriores, gastadas y fragmentadas que, durante años, han demostrado no servir para este objetivo.
3. Luego, re-creando una serie de nuevos significantes que puedan ser apropiables para esa mayoría social, estaremos generando esta nueva identidad.
Esto fue, básicamente, lo que empezó a hacer Democracia Real Ya, y que continuó en el 15M, con memes tan sencillos y tan potentes como “No nos representan”, “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros” o “No hay pan para tanto chorizo”. El propio eslogan “Democracia Real Ya” era capaz de sintetizar en un enunciado muy simple una reivindicación profunda, compleja… y abstracta, porque ¿qué es democracia? O, más difícil todavía, ¿cuál es la democracia real?
La ventaja de un eslogan, en su inconcreción, es que su significado puede ser rellenado por cada persona y, a menos que se pongan en común todas las interpretaciones, poder simular un grupo social uniforme en sus demandas. Algo parecido sucedía en las diferentes asambleas y acampadas del 15M. Uno podía ir sondeando a cada participante y descubrir muchos matices ideológicos diferentes, lo que no debería ser un problema si, en el diálogo y la deliberación, se es capaz de encontrar los puntos comunes que puedan construir un cuerpo base de reivindicaciones compartidas por la gran mayoría. En otras palabras, si los componentes de un grupo social comparten, pongamos, un 80% de objetivos, lo sensato y lógico es unirse hasta conseguirlos y, una vez afianzados, recomenzar una nueva dinámica de agregación en torno al resto de temas.
Algo parecido sucedió en los orígenes de Podemos. El incipiente partido nació con unos métodos de agregación y extensión similares a los de Democracia Real Ya. Con un mensaje abierto y re-versionable, fundado en la narrativa transversal y destituyente del 15M. Con una política libre de creación de Círculos, cualquiera podía asumir el discurso y los objetivos. Podías encontrar círculos profesionales (docencia, abogacía, guardia civil…), temáticos (medio ambiente, feminismos, tauromaquia, democracia líquida, renta básica…) o incluso humorísticos (mi preferido es el Círculo Estrella de la Muerte). Y, a falta de una estructura sólida y rígida de partido, las relaciones entre militancia y círculos se producían a un nivel P2P, principalmente a través de los perfiles –también de creación libre-- que se iban reproduciendo a través de las redes sociales. Esto, que en los últimos años hemos dado en llamar desbordamiento, fue la clave para, sin apenas medios y con meses de vida, poder obtener un magnífico resultado en las elecciones europeas, lo que otorgó a Podemos la definitiva visibilidad en los medios y, por tanto, entre ese segmento social que vive al margen de lo que sucede en Internet.
Las ventajas de extensión en el corto plazo de un partido-movimiento de estas características suponen, a su vez, dificultades para mantener una dirección política y un discurso homogéneos y, en el proceso de reconversión que supuso Vistalegre, los promotores de Podemos resucitaron las tesis de Michels, convencidos de la necesidad de verticalizar la organización para agilizar la toma de decisiones, de cara a concurrir a las citas del año electoral que se avecinaba. Este movimiento pretendía vacunar a la organización ante el riesgo de desmembración y difuminación que suele afectar, en el largo plazo, a los grandes movimientos sociales de coyuntura.
Uniformar la estructura, creando órganos dotados de auctoritas y potestas, supone también unificar el discurso, personificado en aquéllos y aquéllas que asumen estos cargos de nueva creación. Si partíamos de unos liderazgos reconocidos, pero de base informal, al institucionalizarlos dentro de una nueva jerarquía, estableciendo canales burocráticos complejos para poder desautorizarlos, señalándolos ante los medios como portavoces oficiales, la capacidad de creación coral de mensaje desaparece. Pasamos del eslogan abstracto, libremente asumible, remezclable y de autoría distribuida, al discurso unidireccional, oficial y homogéneo.
Existe una importante corriente dentro de Podemos que supone que, independientemente del proceso anterior, si el discurso continúa fundándose en palabras no gastadas, en nuevos significantes lo suficientemente atractivos, no se tiene por qué producir una mengua en el bloque social construido en torno a ellos. Las tesis de esta visión populista del discurso político se centran en el mensaje –sobre todo- y en los receptores, como si fueran componentes aislados dentro del proceso comunicativo. Y aquí está el error.
¿Podría algún partido de los existentes, hoy por hoy, obtener un apoyo de un 60% o un 70% utilizando el discurso del 15M? No, porque el mensaje no es una partícula autónoma que sale de ninguna parte, sino que procede de un emisor, y, cuanto más definido está ese emisor de cara al receptor, más elementos distintivos carga sobre el mensaje. En otras palabras, una vez que la trayectoria política de Pablo Iglesias, o de Errejón o de Monedero, es conocida por el “público”, más difícil es hacer pasar por “neutro” su mensaje. Pero, es más, si la identidad de los líderes de una organización se hace tan fuerte que se transmite a la propia organización, dará igual la pluralidad que exista en la misma pues, a ojos de la sociedad, la organización ya estará fuertemente definida y caracterizada por los atributos de sus líderes. De ahí que perfiles como el de Echenique, difícilmente encuadrables y rastreables más allá de su faceta profesional, sean estratégicamente interesantes para intentar mantener la apariencia de centralidad.
¿Qué pasaba, entonces, en el 15M?
La política de ausencia de líderes y de portavocías rotatorias no era un capricho. Conscientes de ese fenómeno por el que el emisor traslada sus atributos al mensaje, de cara al receptor, una organización donde haya innumerables emisores los convierte, prácticamente, en anónimos (y esta es la lógica, precisamente, de Anonymous). No es que no sean nadie, es que son tantos que es imposible identificarlos, esto es, crearles y definirles una identidad.
A la política se puede “jugar” de dos maneras diferentes, a través de las identidades, agrupando a la gente en torno a ellas, o a través de contenidos puntuales, grosso modo, de estar a favor o en contra de una determinada propuesta. Conforme vamos agregando propuestas, vamos construyendo una identidad, que acaba por devorar al propio conjunto de propuestas, representándolas. En cambio, la desagregación de propuestas en un proceso de toma de decisiones puede producir que personas que, en un principio, asuman diferentes identidades (ideologías), puedan estar de acuerdo en una propuesta en concreto. Una persona profundamente religiosa, cuya identidad política la acerque al Partido Popular, puede posicionarse en contra de la Guerra de Irak o de la reforma del artículo 135 de la Constitución junto a una persona de una marcada identidad de izquierdas.
En mi opinión, concluyendo, la transversalidad no se consigue únicamente trabajando en el mensaje, sino valorando todos los elementos del proceso comunicativo y esto, aunque parezca que no tiene nada que ver, está intrínsecamente ligado tanto a las formas que adoptan los partidos como a la manera en que funciona el propio sistema político, del que son su epicentro.
Hace 5 años, un grupito de gente-corriente dio con la fórmula mágica para construir eso que hoy llaman “mayoría social”. Bastó con escribir un manifiesto, claro y ambiguo a la vez. Claro, en tanto impugnaba todo un estado de las cosas:...
Autor >
Francisco Jurado Gilabert
Fue asesor del grupo parlamentario de Podemos en Andalucía. Es Jurista e investigador en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Especializado en campos como la tecnopolítica, el proceso legislativo y la representación. Activista en Democracia Real Ya, #OpEuribor y Democracia 4.0. Autor del libro Nueva Gramática Política (Icaria, 2014).
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí