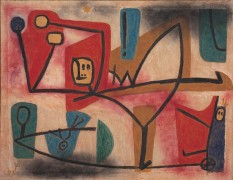NOELIA ADÁNEZ / DRAMATURGA Y ENSAYISTA
“Soy una superviviente de una generación perdida”
Sebastiaan Faber 14/02/2021

Noelia Adánez.
Teatro del Barrio / YoutubeEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
El motivo de esta entrevista iba a ser un libro nuevo de Noelia Adánez sobre la evolución del feminismo en España y su complicada transición de la tercera a la cuarta ola. Solo hay un pequeño problema: el manuscrito está tardando en nacer. Pero ese mismo retraso da para un diálogo, si cabe, aún más urgente: es sintomático de la crisis en el sector cultural que, sin acabar de recuperarse de la crisis anterior, ha tenido que encajar el golpe pandémico.
Adánez (Madrid, 1973) es una de las voces más originales, rigurosas y provocadoras en la esfera pública española. Además de editora (Recalcitrantes) y ensayista (Vivir el tiempo. Mujeres e imaginación literaria, 2019), es tertuliana en el Gabinete de Julia Otero (Onda Cero) y (co)autora de tres obras teatrales que, en forma de monólogos confesionales y combativos, resucitan las voces de Emilia Pardo Bazán, Gloria Fuertes y Carmen Martín Gaite. Entre tanto, colabora en medios como CTXT y La Marea. Estos meses, coordina lecturas dramatizadas en el Taller de CTXT, donde el día 18 leerá Trayecto Uno de Elena Quiroga, una de tantas escritoras del medio siglo que, para Adánez, están “injusta y parcialmente olvidadas”.
La transformación de Noelia Adánez en dramaturga e intelectual pública se debe a una tragedia generacional. A partir de los años 90, se echó década y media preparándose para un futuro universitario. En 2002 se doctoró en Ciencias Políticas por la Complutense con una tesis sobre el liberalismo español ante las independencias latinoamericanas; en 2005, sacó su primer libro académico. Pero a la crónica escasez de plazas se unió la crisis y, después de varios años de precariedad, la universidad española la dejó tirada, como a tantos miembros de su quinta. Adánez se despidió con un manifiesto duro, leído en la radio del Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el que denunció las estructuras de poder universitarias, “auténticos reinos de taifas” marcados por el estancamiento, la explotación, el clientelismo y el acoso laboral. Desde el paro, con un hijo de pocos años y una carrera truncada, Adánez se recicló como pudo en ensayista, dramaturga, gestora cultural y productora de radio, asumiendo un papel central en proyectos como Contratiempo Historia y el Teatro de Barrio.
Hablamos por videoconferencia a comienzos de febrero; yo desde Estados Unidos, Adánez desde Madrid.
¿Cómo va ese manuscrito que se supone que está escribiendo?
Es un libro que tenía todo el sentido del mundo cuando lo planteé, hace varios años. Pero si he tenido momentos de claridad, ahora estoy en un momento de oscuridad. Quería acompañar el proceso de despertar feminista en España en un contexto de polarización y pérdida de sentido. Sigo queriendo eso mismo, pero me está resultando difícil mantener la distancia necesaria. Me afectan estos procesos de forma muy directa, y me fatigan. Y eso, al libro, no le viene bien. Tampoco le viene bien el aislamiento que impone la pandemia y toda la pléyade de emociones y desgastes que para muchas acompañan esta situación extraordinaria y dramática que nos ha tocado vivir. Estoy muy cansada.
Yo la veo muy activa.
Ese, precisamente, es el problema. Para quienes no tenemos un respaldo económico detrás es muy estresante mantener nuestra presencia pública en los medios y las redes. Nos obliga a adoptar una personalidad determinada, definir criterios, opiniones, pareceres. de forma constante. Pero allí te estás jugando muchas cosas, incluso tu propia visión del mundo. Este juego de la opinión sincopada te compromete. Y no creo que nadie sea tan estable, tan consistente e inteligente como para poder defender todo el tiempo lo mismo. Ahora bien, combinar esa presencia constante y necesaria en las redes con un proyecto más consistente y contundente como un libro es muy complicado. Faltan calma y distancia.
Hace unos 12 años se le cierra definitivamente la posibilidad de una vida profesional en la universidad.
Fue un momento muy duro. Pensé: aquí o me muero, extinguiéndome profesional e intelectualmente, o trato de darle una salida a un conocimiento que al Estado le ha costado mucho dinero formar. Porque, fíjate, yo era muy consciente del dinero público que se había invertido en mí. Una carrera, un máster, un doctorado, varias estancias en el extranjero: son muchos euros del erario. No hacía más que sacar las cuentas. Supongo que era una forma de tratar de hacer frente a los demás: mi carrera, mi trayectoria, porque las mujeres tenemos esto del síndrome del impostor, ¿sabes? Durante mucho tiempo no fui capaz de decir: “oye, es que yo me merezco un puesto en la universidad pública; es que reúno sobradamente los méritos”. Mi salida de la universidad fue tan traumática y dolorosa que minó absolutamente mi autoestima. Me costó mucho salir de ahí y pensarme fuera de la universidad, haciendo algo útil para la sociedad y satisfactorio para mí.
Mi salida de la universidad fue tan traumática y dolorosa que minó absolutamente mi autoestima
En su caso, me parece que esa dolorosa privatización de un bien público no ha tenido tan mal rendimiento: la labor que ha hecho como autora y gestora cultural ha tenido un impacto mayor de lo que habría tenido como profesora.
No lo sé, aunque me gusta pensarlo. Lo que hago ahora desde luego va más lejos de lo que hubiera podido hacer en la universidad. Pero también es verdad que me está costando mucho.
¿En qué sentido?
Es que estoy muy sola. Mi trabajo transcurre en una tremenda soledad intelectual. Y no se puede pensar en soledad. Yo misma siempre he reivindicado que se piense en grupo. Lo que pasa es que fuera del ámbito académico es muy difícil encontrar espacios para ello, y más en pandemia.
¿Se debe también a que, al dejar la universidad, trocó el campo de la teoría política por el feminismo?
Creo que sí. La deriva que he venido tomando la considero muy fértil, pero también me genera muchísimas inquietudes. Por un lado, me siento muy a gusto haciéndome las preguntas y lecturas que hago. Son de una heterodoxia y variedad que no me podría permitir si estuviera en el mundo académico. Pero al mismo tiempo echo en falta una organización de mi trabajo más allá de lo que yo soy capaz de hacer. Puede que se deba a mi condición de mujer de clase media baja venida del mundo de la academia. Por otra parte, personalmente estoy bien: soy muy consciente de ser una privilegiada, una superviviente de una generación perdida.
Ahora va por libre en una esfera pública con visos de campo de minas.
No deja de producirme un profundo agobio mental. Lo que pasa es que yo tengo una idea bastante clara de lo que debería ser la esfera pública en España –como ámbito de reflexión, de discusión de todas y todos– al mismo tiempo que soy consciente de que esa idea no se corresponde con la realidad ni con mi propio papel en ella, un papel que ni a mí misma me acaba de quedar nada claro. Y me consta que no soy la única confundida con respecto al papel que le toca. Me alucina, por ejemplo, que alguien como Pablo Iglesias, como vicepresidente del Gobierno, siga siendo profesor de ciencias políticas ¡con un programa de entrevistas! No estamos haciendo contribuciones valiosas a la cultura política democrática que este país necesitaría para regenerarse. Estamos sobreviviendo, pero no transformando.
¿Tiene que ver con la necesidad de adaptar o someterse a las lógicas políticas y mercantiles que rigen la esfera pública?
Sí, claro está. Yo estas lógicas las siento cada día. Te voy a decir algo que posiblemente suene duro. Yo le puedo dedicar más o menos un 30 por ciento de mi tiempo a redes sociales. Ahora bien, si me pidieras que hiciera un cálculo, diría que un 50 por ciento de lo que escribo en redes es verdad y un 50 por ciento está condicionado por las limitaciones que impone la censura y la autocensura. Las redes son el lugar más alienante y más opuesto al pensamiento y a la transformación de subjetividades que se ha inventado nunca. Su misma existencia es una impugnación al pensamiento. Están ahí para que dejemos de pensar.
¿Es una censura arbitraria, o hay patrones?
Hay patrones. Por ejemplo, hay un patrón que tiene que ver directamente con la política madrileña y con el hecho de que yo he trabajado en proyectos que tenían un apoyo institucional de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid –poquito ¿eh?, del orden de un 5 a un 10 por ciento, pero que me servía a mí y al proyecto–. Ahora bien, eso evidentemente ha pesado. Otro patrón tiene que ver con el deseo de no crearles problemas a las demás colegas y compañeras en instituciones culturales. Y eso que a mí todo esto me afecta más bien poco. Restricciones así otra gente las sufre mucho más que yo.
En el Teatro del Barrio, que ha impulsado junto con Alberto San Juan y otros, ha pasado de gestora a dramaturga. ¿Había escrito teatro antes?
Nunca. Y fue casi por casualidad. Con el Teatro del Barrio, Alberto hizo un trabajo precioso. Pero muy pronto, hubo gente que nos dijo: “¿Por qué esto va solo de hombres?” Era un tema al que teníamos que atender, hacía falta pensar en un proyecto para mujeres. Alberto estuvo de acuerdo, pero cuando me preguntó: “¿Qué hacemos?”, le dije: “Bueno, lo primero, quitarte tú de en medio”. “Vale”, me dijo, “porque es evidente que yo no me estoy enterando”. Alberto es una de esas personas cuyo nivel de ceguera –para algunas cosas– es directamente proporcional a su nivel de generosidad y deseo de aprendizaje. Allí nació “Mujeres que se atreven”.
Hay los que dicen que el movimiento feminista en España tiene un potencial político mayor que otros movimientos y que, además, es más potente en España que en otros países europeos.
(Suspiro.) Pues no lo creo. Para empezar, España es un país peculiar solo en la medida en que lo son los demás. Esa gilipollez de que si España es más, o menos, me molesta como historiadora. Pero puestos a comparar, diría más bien que España ha vivido un vacío de movilización feminista en beneficio de un feminismo burocrático o institucional –que es el único que aceptábamos–. Ese vacío fue bestial en los años 90 y en la primera década del siglo XXI. Durante el gobierno de Zapatero, por ejemplo, conquistamos un tipo de aborto rarísimo, que en realidad es bastante incompatible con cualquier aspiración feminista medio ambiciosa, y que fue el resultado de un consenso entre diferentes fuerzas políticas. Después de eso, ¿qué ha pasado en España? Pues nada. Es como si el feminismo hubiera caído en desgracia por falta de interés. Como si ya no hubiera nada que defender o conquistar en clave feminista. Esa falta de atención a las reivindicaciones feministas se ha dado tanto por parte de la academia como del mundo intelectual con el que yo me podría sentir cómoda. Pareció que las leyes de Igualdad y contra la violencia de género resolverían todos nuestros problemas. Hay una ingenuidad ahí muy fuerte por parte de la sociedad, que se deja tutelar por el Estado de una manera muy preocupante. Hasta que Gallardón no trata de devolver el aborto al código penal no se produce una reacción y consecuente proceso de reflexión y revitalización feminista.
Pareció que las leyes de Igualdad y contra la violencia de género resolverían todos nuestros problemas. Hay una ingenuidad fuerte por parte de la sociedad, que se deja tutelar por el Estado
¿Es una laguna en el progresismo español?
Para mí, tiene que ver con otros fenómenos, como lo es la debilidad en España de la crítica –sea literaria, artística o simplemente cultural–. Esa falta de crítica tiene una dimensión política. Se nota cuando la gente de Podemos trata de acercarse a la cultura: lo raro, como decía antes, de que un vicepresidente de gobierno tenga un programa de entrevistas.
¿La política española sigue sin reconocer propiamente el papel o el lugar de la cultura y, por eso, también malentiende la relación entre el poder político y el mundo cultural?
Total. Por un lado, la cultura, para la izquierda, se supone que lo era todo. Pero no queda nada claro qué es lo que pretende hacer este gobierno progresista en términos de cultura. ¿Cuál es el juego? No lo sé. Podemos nació como un proyecto de transformación cultural en favor de la democracia. Llega a las instituciones –lo que es fantástico– y desatiende completamente la cultura. El partido se ha descapitalizado muy rápido: ha perdido apoyos intelectuales y anclajes muy necesarios en un plazo muy corto de tiempo. Si Podemos no hace política cultural volveremos al escenario bipartidista en menos que canta un gallo, lo que implica que el PSOE hará lo que siempre ha hecho con la cultura y está haciendo justo en este momento, por ejemplo, al entregarle el ministerio a un hombre de partido, absolutamente ajeno al mundo de la cultura, en pago por su apoyo y respaldo a Sánchez durante la guerra que se libró dentro del PSOE. La cultura como florero… otra vez.
El destrozo que se está haciendo a los feminismos en España es bestial
En un tuit de abril profetizó: “Esta crisis puede desencadenar una terrible tormenta antifeminista”. ¿Ha sido así?
Me temo que sí. El mundo PSOE, desde las instituciones, y con el chantaje de una amenaza de pérdida de poder, está jugando unas cartas muy, muy marcadas. Hay un feminismo sociata muy enfermo, muy contra lo trans, que yo todavía no sé cómo tomar. El destrozo que se está haciendo a los feminismos en España es bestial. El Ministerio de Igualdad de Podemos es muy vulnerable. La lucha es desigual, está intoxicada de informaciones falsas, odio hacia Podemos y la persona de Irene Montero y miedo atávicos que son fácilmente reconocibles y reeditables en un contexto de tantísima polarización social. Estoy lamentando mucho el debate que se está produciendo en torno a la Ley Trans. No hay nada que se pueda rescatar de ese debate: un feminismo contrario a los derechos humanos, supersticioso, miedoso y excluyente solo puede entenderse con la ultraderecha, y darle alas. Una pena.
El motivo de esta entrevista iba a ser un libro nuevo de Noelia Adánez sobre la evolución del feminismo en España y su complicada transición de la tercera a la cuarta ola. Solo hay un pequeño problema: el manuscrito está tardando en nacer. Pero ese mismo retraso da para un diálogo, si cabe, aún más urgente: es...
Autor >
Sebastiaan Faber
Profesor de Estudios Hispánicos en Oberlin College. Es autor de numerosos libros, el último de ellos 'Exhuming Franco: Spain's second transition'
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí