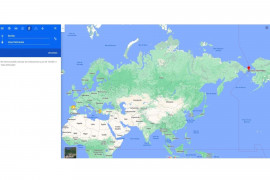VERANO, ÓLEO SOBRE LIENZO (III)
La mirilla
Con el taburete aterrizado junto a la puerta, tocaba subirse y ponerle cara al hombre del saco que intentaba secuestrar las tardes de verano de la infancia. Hoy espero mi turno mientras un tipo vende miedo entre los vecinos
Gerardo Tecé 29/07/2021

La mirilla.
G.T.En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Hora de la siesta en el mes de julio sevillano. Treinta y muchos grados ahí fuera que fuerzan un toque de queda que no necesita de BOE, Gobierno, Parlamento ni juez que lo decrete. Miro Instagram y me salta un anuncio de armarios. Justo ayer le preguntaba a un amigo si conocía algún sitio de confianza donde encargar unas baldas y unos cajones con los que equipar un armario vacío. Otro éxito inapelable de los unos y los ceros. Con razón los vendedores puerta a puerta pasaron a la historia, pienso, y me viene un recuerdo de infancia a la cabeza.
Aquellas tardes veraniegas de niño en las que el Tour de Francia, el juego y la siesta se detenían bruscamente por una llamada inesperada al timbre de la puerta. Cuando eso pasaba, en casa teníamos un protocolo bien trabajado. Tras el ding-dong, alguien se lanzaba sobre el mando a distancia que deambulaba entre vasos manchados por el gazpacho para bajarle el volumen a la tele. Con ese mismo pulsar de tecla, todos enmudecíamos. Un explorador, alguien con la altura en centímetros suficiente como para llegar a la mirilla, observaba lo que había al otro lado e, inmediatamente, si el resultado de la exploración era el esperable, daba el aviso al resto llevándose el dedo índice a los labios. Un gesto que significaba que al otro lado había un tipo enchaquetado con un catálogo bajo el brazo o quizá un par de testigos de Jehová ofreciendo portabilidad de religión. Ahí comenzaba un ritual que consistía en que mis hermanas y yo salíamos corriendo, descalzos y de puntillas, en la búsqueda de un taburete que cargábamos hasta la puerta mientras mi madre, con gestos de controlador aéreo sordomudo, pedía que abortásemos la misión. Con el taburete aterrizado suavemente junto a la puerta, tocaba subirse y ponerle cara al hombre del saco que intentaba secuestrar las tardes de verano para venderte algo. Como éramos tres los interesados –los necesitados, diría– el proceso debía ser ordenado y también generoso. El egoísmo de unos segundos más de la cuenta observando por la mirilla podía hacer peligrar el turno posterior y que el siguiente en la fila se quedase sin verlo. Una mala organización, un estrés mal gestionado o una prisa excesiva, podían llevar al error fatal de golpear la puerta o hacer sonar el metal de la mirilla y que el tipo descubriese que esa casa, en la que unos segundos antes gritaba Perico Delgado comentando la etapa de Pirineos, en realidad no estaba abandonada. Cuando el vendedor se iba, la vida, el Tour, el juego y la siesta volvían a su estado natural y yo me quedaba reflexionando sobre mi futuro laboral: prefería mil veces ser bombero que hombre del saco, probablemente el trabajo menos gratificante del mundo.
El otro día, por primera vez en este tiempo transcurrido entre pies descalzos cargando taburetes e Instagram, un comercial apareció por el bloque en el que vivo. Era un vendedor de alarmas. “Siempre odió a las empresas de alarmas”. Si tuviese que elegir epitafio para mi sepultura, quizá este sería el más preciso. Años de madrugones escuchando en la radio anuncios con voces irritables que tratan de trasladar miedo al oyente con frases tan trabajadas como “han entrado en casa de los vecinos” o “se les han metido a vivir en el piso de la playa” me hacen sentirme orgulloso de mi capacidad de autocontrol: en todo este tiempo nunca me he colocado un cinturón de explosivos para dirigirme a la oficina central de Asustaviejas Direct, pulsar el detonador en el despacho noble y empatar el partido. Si el futuro es un lugar mejor que este, los dueños de las empresas que venden miedo, el guionista del anuncio e incluso el que puso las voces, deberían sentarse frente al Tribunal de la Haya.
El verano es luz, pero también sombras. El tipo merodea por el edificio, ahora por el descansillo de mi planta vendiendo miedo entre los vecinos. Ding-Dong. “¿Sabía, señora, que en verano aumentan los asaltos a las casas un tropecientos por ciento? Está la cosa muy mal con los robos, ¿eh? ¿Ha pensado usted en proporcionarle a su hogar la seguridad que necesita?” Sin necesidad ya de taburete observo por la mirilla sus sucios trucos esperando que llegue mi turno, que llame a mi timbre. Armado con el cuchillo grande en la mano, ese que venía en el pack de seis, el que nunca he usado ya que está concebido para abrir ballenas en canal, actividad en la que nunca me he visto inmerso. La vecina le dice que no amablemente y el tipo se acerca a mi puerta y llama al timbre. Es mi momento y estoy preparado, pero decido dejarlo pasar: “Lo siento, estoy ocupado, gracias”. Entre aquellas carreras de infancia y hoy he adquirido eso que se llama conciencia social y que sirve para entender que el enemigo común es su jefe y no él. Para tener la certeza de que el verdadero hombre del saco nunca aparece, que siempre manda a otros.
Haber tomado la decisión adulta de no ocupar al día siguiente la página de sucesos con el asesinato del vendedor no cambia lo fundamental. El odio por quienes venden miedo sin escrúpulos sigue intacto. ¿En qué momento el miedo dejó de ser algo delicado, un asunto a tratar, para convertirse en un producto obsceno, un asunto a explotar? ¿Cuándo decidimos abrir la puerta y permitir que el miedo se convirtiera en el nuevo oro? Vuelvo al sofá y abro otra vez Instagram. Aún me quedan por ver varias fotos de las vacaciones familiares en Asturias de aquel amigo de un amigo con el que coincidí un rato hace unos años y que decidió que estábamos listos para seguirnos. Amplío la imagen con mucho cuidado de no darle a me gusta y, sí, los ojos de la vaca indican que detestan a los gilipollas de los selfies. Bajando el scroll me salta otro anuncio. Esta vez es comida para gatos. No tengo gato, pero sí tengo de repente una gran sensación de euforia: llevo meses forzando conversaciones sobre comida para gatos con el móvil delante esperando engañar al algoritmo de unos y ceros. Ha funcionado. Las tardes de verano, como las mirillas, pueden esconder grandes sorpresas. No recordaba una cosquilla tan grande en la barriga desde que estaba en lo alto de aquel taburete.
Hora de la siesta en el mes de julio sevillano. Treinta y muchos grados ahí fuera que fuerzan un toque de queda que no necesita de BOE, Gobierno, Parlamento ni juez que lo decrete. Miro Instagram y me salta un anuncio de armarios. Justo ayer le preguntaba a un amigo si conocía algún sitio de confianza donde...
Autor >
Gerardo Tecé
Soy Gerardo Tecé. Modelo y actriz. Escribo cosas en sitios desde que tengo uso de Internet. Ahora en CTXT, observando eso que llaman actualidad e intentando dibujarle un contexto. Es autor de 'España, óleo sobre lienzo'(Escritos Contextatarios).
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí