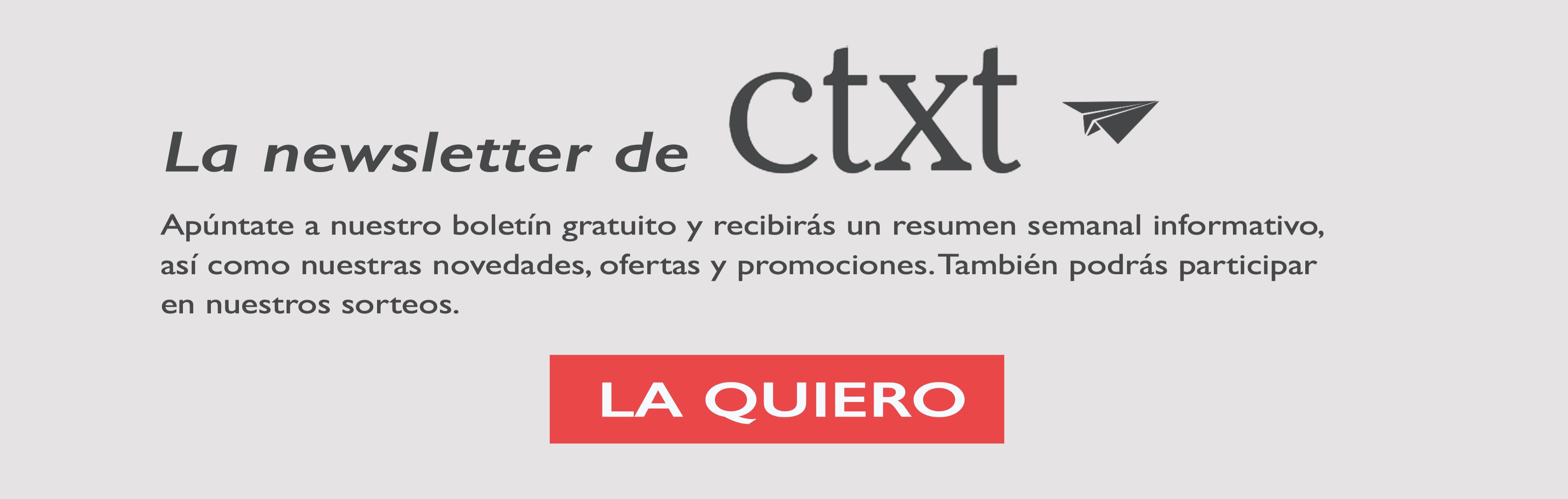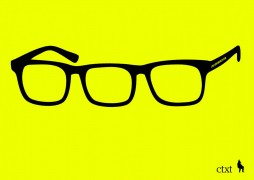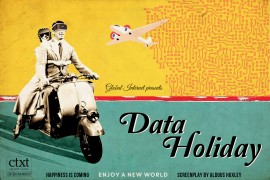NATALIE FENTON / PROFESORA DE COMUNICACIÓN Y ACTIVISTA
“Cualquiera con una agenda alternativa es empujado a la página 20 de Google”
Elena de Sus 12/11/2022

Natalie Fenton, durante la conferencia Middle Session: The Middle to Come, en el Transmediale 2017 (Berlín).
Adam BerryEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Natalie Fenton es profesora de Medios y Comunicación en Goldsmiths, un college de la Universidad de Londres. Sus investigaciones se centran en los medios de comunicación, las redes sociales y su impacto en la democracia.
En 2015, CTXT publicó una entrevista de Joan Pedro-Carañana a Fenton que suscitó un gran interés en los lectores. A día de hoy, sigue estando entre las 30 piezas más leídas de nuestra historia. En aquella conversación, Fenton advertía sobre las burbujas informativas que creaban las redes sociales, y cómo podían alterar nuestra percepción de la realidad: “Internet crea guetos políticos entre quienes ya están bien informados”.
La experta en comunicación está políticamente comprometida con la izquierda. Defiende una reforma radical del sistema mediático que acabe con la creciente concentración de la propiedad y permita la aparición de medios sin ánimo de lucro con un fuerte arraigo en las comunidades. Trabaja por ello en movimientos como la Media Reform Coalition.
En 2016 publicó Digital, Political, Radical; donde estudiaba la reorganización del activismo de izquierdas en la era de internet. Más recientemente, ha sido coautora de Media, Democracy and Social Change (2020) y The Media Manifesto (2020). En octubre de este año, Goldsmiths publicó la obra colectiva The Future of Media. El capítulo de Fenton propone la creación de ese nuevo ecosistema mediático, considerado más democrático, y su financiación mediante una tasa a las grandes empresas tecnológicas. Apunta que Google ingresa más en publicidad que el sector completo de cualquier país, a excepción de Estados Unidos, claro.
Hablamos con ella sobre concentración mediática, redes sociales y política de izquierdas a través de una videollamada.
En The Future of Media señala que el poder mediático está más concentrado que nunca en pocas manos, pero no nos damos cuenta. Considera que sobrevaloramos la influencia de los medios independientes y de los usuarios de redes sociales. ¿Por qué?
Mi argumento es sobre la concentración de la propiedad de los medios. Mucha gente piensa que no es tan importante, porque el poder de los grandes medios, de los medios tradicionales, se ha disuelto por la abundancia de información online. Existe esa idea de que tenemos más información que nunca en ese enorme archivo que es la web, que podemos googlear cualquier cosa que necesitemos saber. Pero de lo que no se dan cuenta es de que la mayor parte de la información que circula por internet procede de esos mismos medios tradicionales. Es la misma información, troceada o reformulada con ciertos propósitos, pero su origen está en los medios.
Así que tenemos una especie de doble vínculo. Los medios tradicionales siguen haciendo el trabajo que siempre han hecho, y además están infiltrados en los espacios online.
Los algoritmos seleccionan aquello que consideran información fiable, procedente de autoridades, que son nuestros viejos medios de comunicación
Esta situación se ha exacerbado con la preocupación por las fake news. Ahora los algoritmos seleccionan aquello que consideran información fiable, procedente de autoridades, que son nuestros viejos medios de comunicación, y les dan visibilidad por encima de los medios alternativos y nuevos. Cualquiera con una agenda alternativa es empujado a lo más bajo del escalafón, pueden estar online, pero en la página 20 de Google.
Y los viejos medios que siempre han sido muy problemáticos adquieren una nueva legitimidad a través de estos algoritmos que tratan de evitar la circulación de noticias falsas. En el Reino Unido tenemos una historia muy particular con los tabloides que se dedican al sensacionalismo y la trivialización. Esos medios también están siendo legitimados.
¿Considera que debemos desconfiar del discurso sobre las fake news?
Creo que el discurso sobre las fake news requiere un enfoque más complejo y matizado. Hay información errónea y hay desinformación. Creo que son términos mejores que noticias falsas o fake news. Y sí, es un problema real, no creo que debamos subestimarlo. Pero no creo que podamos afirmar que los grandes medios no son parte del problema. Lo son. Han estado tergiversando y dando información incorrecta mucho tiempo. Las fake news no son nada nuevo. Ahora tienen la capacidad de circular de forma distinta, a través de nuevos canales, pero no debemos imaginar que las antiguas organizaciones no hacen fake news ellas mismas.
En The Media Manifesto ustedes señalan que los votantes de Trump recurrieron mucho más a la televisión que a las redes sociales para informarse durante las elecciones de 2016 y que, de hecho, “la demografía de los votantes de Trump es prácticamente inversa a la de los usuarios activos de Twitter en Estados Unidos”. Sin embargo, muchos analistas pusieron el foco en lo que ocurría en las redes.
Sí. Eso sucede en general. El otro aspecto negativo de centrarnos en la información online y decir que no tenemos ningún problema con nuestro paisaje informativo gracias a internet es que mucha gente todavía no tiene acceso a esas redes. En el Reino Unido sigue habiendo cuatro millones de personas que no tienen un ordenador en casa ni un teléfono con 4G. Esta cifra está bajando, pero todavía hay una mayoría que se informa a través de la televisión.
En el Reino Unido, esa televisión suele ser la BBC. Sigue siendo una fuente de información muy dominante. En cierto sentido, esto es bueno. Pero es deseable que la gente tenga un paisaje informativo plural. Si hay un actor dominante, necesitas que el resto aporte pluralismo. El problema es que, fuera de la BBC, los medios ofrecen las mismas noticias, más de lo mismo.
Se supone que la prensa es el cuarto poder, pero promueve sus propias agendas. Es un lobby explícito
En su trabajo, menciona tanto intereses políticos como intereses comerciales para explicar el comportamiento de los grandes medios. Por ejemplo, dice que los medios lanzaron una campaña política contra Jeremy Corbyn. Pero, también, que las televisiones en Estados Unidos, incluso las progresistas, dieron mucho espacio a Trump en 2016 porque la polémica les daba mucha audiencia. ¿Cuál de los dos factores es más importante para entender la agenda de los grandes medios, el político o el comercial? ¿Cómo se relacionan?
Creo que depende del propietario, hasta cierto punto. Sabemos, por ejemplo, que Rupert Murdoch siempre ha combinado intereses políticos y comerciales. Es un hombre de negocios de corazón, sus empresas son su prioridad. Pero también ha admitido en público que apoya una agenda política concreta. Y los periodistas que han trabajado para él dicen que saben lo que quiere oír.
Murdoch llegó a decir que estaba a favor del Brexit porque cuando va al Parlamento británico le escuchan, y en la Unión Europea, no. Básicamente, admitió que quería influir en los gobiernos. Lo hemos visto con Fox News y Trump.
Solemos hablar de estas cosas con naturalidad, pero se supone que la prensa es el cuarto poder, que trabaja por la verdad y permite que la democracia funcione bien. Y, en realidad, lo que está haciendo esta gente es promover sus propias agendas porque saben que si determinadas personas llegan al poder, entonces sus corporaciones, sus empresas estarán más seguras y obtendrán más beneficios porque no pagarán muchos impuestos ni serán reguladas. Es un lobby explícito.
Y los políticos lo compran en parte porque temen no ser reelegidos si no lo hacen, pues serán presentados de forma negativa en los medios. Jeremy Corbyn, por supuesto, es el ejemplo por excelencia. Él habló de regular los medios, de formas de regularlos pensando en la libertad y no en el enriquecimiento corporativo, y fue pintado como un monstruo por ello. Así que los intereses políticos y comerciales de los medios están fuertemente entrelazados. Vienen en pack, no puedes separarlos.
Pero es verdad que, además, gente como Murdoch tiene una agenda ferozmente de derechas que desea promover. Incluso su propio hijo, James Murdoch, abandonó su empresa, News Corp, porque no podía más con el negacionismo climático, según dijo.
¿Se habla de la reforma de los medios en la política británica?
Tenemos un movimiento por la reforma de los medios. Yo formo parte de un grupo llamado Media Reform Coalition que ha estado luchando durante los últimos diez años por nuevos tipos de regulación y apoyo para que medios que no operan en un modelo puramente comercial puedan florecer y prosperar.
Nuestra visión, dentro del movimiento por la reforma mediática, es que tenemos que regular la concentración de la propiedad. Debemos trazar una línea en la arena que delimite cuánta concentración es aceptable. Rupert Murdoch controla en torno al 60% de la prensa en Australia. Eso claramente no es aceptable. El exprimer ministro Kevin Rudd ha llegado a decir que es un “cáncer para la democracia”.
También necesitamos algo que permita la aparición de nuevos medios. Y eso requiere una inyección de dinero para esos grupos que quieran operar sin ánimo de lucro, de modo que sus beneficios vayan al propio periodismo, no a los bolsillos de los accionistas. Podríamos obtenerlo de un impuesto a los gigantes tecnológicos. Si pusiéramos un impuesto del 1% de sus ingresos publicitarios, podríamos financiar un sector entero que revolucionaría la democracia.
Tenemos medios corporativos, a menudo bastante corruptos, operando contra la democracia
Al fin y al cabo, las grandes tecnológicas logran esos ingresos gracias al contenido que los medios y el resto de usuarios producimos.
Sí. En Canadá y en Australia tienen un sistema según el cual empresas como Google y Facebook devuelven parte de sus ingresos a la esfera mediática, pero el problema va más allá. Porque ese dinero vuelve a los grandes medios. Nuestro argumento es que tiene que compartirse de forma más amplia y utilizarse para crear un sector mediático cooperativo, más que para fortalecer los medios corporativos.
Necesitamos medios democráticos trabajando por la democracia. Tenemos medios corporativos, a menudo bastante corruptos, operando contra la democracia.
Según entiendo, dice que el poder de los medios es tan grande que ninguna opción política que plantee reformar el sector puede tener éxito.
Sí, lo es.
¿Entonces es posible la reforma? ¿O todo es un bucle? ¿Qué otras fuerzas se pueden movilizar?
Se me ocurre una. En el Reino Unido hubo un rayo de esperanza cuando tuvimos el escándalo de los hackeos de News of the World, que reveló lo problemáticas que son las prácticas de los medios [esta publicación y otras de su grupo sobornaron a policías y hackearon teléfonos de famosos e incluso de víctimas del atentado terrorista de 2005 en Londres], y el público realmente asumió que debían ser regulados. Cambridge Analytica supuso algo parecido para Facebook. Son momentos que los movimientos sociales deben aprovechar al máximo para captar la atención del público e impulsar la lucha.
Creo que llegamos muy lejos con el escándalo de los hackeos y la comisión Leveson, que lo investigó en el Parlamento. Y conseguimos que se creara un nuevo regulador que hace un trabajo brillante, pero ninguno de los grandes medios se adhirió a él. Así que solo cubre un montón de medios pequeños.
Para lograr una reforma profunda, necesitamos un momento en la historia política en el que un partido no necesite a los medios. Que cuente con una base popular tan fuerte en las calles que no importe lo que digan los medios. Y al final los medios tendrán que ceder porque quieren ser populares. No apoyarán a un político cueste lo que cueste si de repente parece que el público está realmente alineado con otro. En ese momento, la dinámica comercial y política de los medios puede cambiar.
Así que se trata de crear movimientos sociales desde abajo y que la gente grite fuerte por una agenda política de izquierdas. Es un equilibrio muy delicado, es difícil de lograr. Pero la verdadera esperanza de cambio está en la gente, en una campaña real, en las calles, diría.
Hay un ejemplo brillante en el Reino Unido ahora mismo. Los sindicatos han organizado una gran campaña llamada Enough is Enough [Basta Ya] en respuesta al enorme aumento del coste de la vida y el gran recorte al Estado de bienestar. Esta campaña tiene un portavoz brillante llamado Mick Lynch que ha llegado a los medios, donde hace frente con mucha calma a la agenda antisindical.
Son este tipo de cosas las que pueden empezar a cambiar el paisaje político. Creo que, en un entorno político más o menos estable, es muy complicado persuadir a cualquier partido para que se enfrente a los medios, porque el equilibrio es muy precario. Mientras que si llegas a una situación más extrema en la que los partidos saben que hay una posibilidad real de llevar el mensaje a las calles, entonces todo cambia. Pero no es fácil.
Los desfavorecidos no se informan en las redes sociales. Han sido expulsados de la esfera pública
En The Media Manifesto, argumentan que en los últimos años se han logrado grandes cambios en el discurso sobre el heteropatriarcado, por ejemplo, mientras los cambios en el heteropatriarcado mismo son mucho más discutibles. ¿Está la izquierda demasiado enfocada en la comunicación?
Sí, vivimos en una especie de sociedad de la comunicación y siempre es difícil discutir esto.
En España, en la época en que surgió Podemos, creo que la política tenía su base en las calles. Se trataba de ayudar a gente que iba a ser desahuciada, de ayudar a la gente a sobrevivir en un clima de austeridad real. Era muy inspirador. Creo que ahí está la respuesta, tenemos que centrarnos en las necesidades sociales de nuestras comunidades. Si haces eso, entonces ese será tu mecanismo comunicativo, en vez de una reflexión infinita.
No tenemos que centrarnos en las redes sociales porque los desfavorecidos no están ahí. No están en Twitter, no están mirando. Lo sabemos. La mayoría de la gente que usa las redes sociales para informarse de las noticias son de clase media con alto nivel educativo.
Lo que tiene que hacer la izquierda es trabajar con aquellos que están empobrecidos y expulsados de la esfera pública. Y no vas a conseguir eso preocupándote de cómo están funcionando tus vídeos en Tik Tok. Tienes que salir y hacer trabajo de base con las comunidades. Y creo que esto está volviendo a ocurrir en el Reino Unido, por necesidad, pero tiene que ser la máxima prioridad. Y sí, claro, usa las redes sociales para movilizar y organizarte. Pero la prioridad deben ser las necesidades de la gente y cómo satisfacerlas en comunidad. De lo contrario, el movimiento no durará. Y si lo consigues, serás elegido. No creo que si aciertas con la estrategia de redes sociales vayas a ser elegido. Es mentira. Si te fijas en Trump, sí, hubo mucho movimiento en redes, pero lo que le hizo salir elegido fue la cobertura televisiva y Fox News.
Hablo con muchos grupos de izquierdas en el Reino Unido que piensan que pueden arreglar las cosas si aciertan con el mensaje en redes sociales. Y no. Esto no va de mensajes. Va de tu rol en las comunidades y de lo que estás haciendo. Estamos dejando que el capitalismo se salga con la suya si pensamos que es una cuestión de mensajes, porque lo que hacemos cuando jugamos a eso del mensaje y el trabajo en redes sociales es alimentar a esos gigantes tecnológicos corporativos. No estamos haciendo lo que pensamos que estamos haciendo.
Trump ganó por la cobertura televisiva y Fox News, no por las redes
Lo que intento decir en mi capítulo de The Future of Media es que los medios tienen que surgir de unas políticas concretas, tienen que estar implicados en las comunidades. Lo que tenemos ahora mismo son grandes medios corporativos alejados de la gente. Cierran oficinas locales, sirven a múltiples comunidades los mismos mensajes al mismo tiempo. Como parte de una política de izquierdas, creo que debemos fomentar medios y periodistas profesionales que estén fuertemente integrados en sus comunidades. Es un enfoque completamente distinto de la comunicación.
Entiendo por qué los partidos políticos dicen que hay que ir a los grandes medios, pero al final, estos siempre van a estar compinchados con la derecha. La izquierda nunca va a estar bien representada en megacorporaciones. Eso no va a pasar.
Menciona la pandemia como un momento en el que la gente buscó una información fiable. Y acudieron a los medios tradicionales para encontrarla. No sé si piensa que los medios lograron cumplir esa función. El consumo mediático creció pero, al menos en España, hubo después un rebote, la gente acabó harta de las noticias.
Creo que uno de los motivos de esa fatiga informativa con la pandemia fue la forma en la que se informó de ella. En el Reino Unido, los periódicos en particular y, bueno, la televisión también, actuaron como una máquina de relaciones públicas del Gobierno. Se dedicaban a repetir las ruedas de prensa y los informes del Gobierno en vez de cuestionarlos, hacerse preguntas e investigar lo que realmente estaba ocurriendo. Esta línea fue explícitamente apoyada por un subsidio en torno a los 35 millones de libras para los medios. Creo que si lo hubieran hecho de otra manera, la relación de la gente con estas noticias habría sido muy diferente.
La pandemia manifestó la brecha digital. La única manera en la que podíamos hacer cualquier cosa era online. Y eso excluyó a miles de personas
También hubo ejemplos de desinformación grosera a través de la prensa de Murdoch en particular. Sobre todo en relación a las vacunas, se publicaron artículos muy problemáticos sin conocimiento médico ni ciencia detrás. Fue muy dañino. Y creo que la gente tuvo dificultades para saber en quién confiar, qué era cierto y qué era falso. Ese problema siempre surge cuando tienes unos medios que están colaborando de forma demasiado estrecha con el Gobierno.
Y lo que la pandemia manifestó, por supuesto, fue esa especie de brecha digital. La única manera en la que podíamos hacer cualquier cosa, hablar con nuestros amigos, aprender, era online. Y eso excluyó a miles de personas de la vida. Y vamos a sufrir las consecuencias por décadas. Hubo niños que perdieron dos años de su educación porque no tenían un ordenador en casa.
Así que la idea de que podemos resolver la cuestión mediática solo con internet... Hay que pensarlo mejor. Debemos hacer campaña en las calles para reducir la desigualdad, y transmitir esos mensajes a través de programas de educación política, más que centrarnos en Instagram.
Natalie Fenton es profesora de Medios y Comunicación en Goldsmiths, un college de la Universidad de Londres. Sus investigaciones se centran en los medios de comunicación, las redes sociales y su impacto en la democracia.
En 2015, CTXT publicó
Autora >
Elena de Sus
Es periodista, de Huesca, y forma parte de la redacción de CTXT.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí