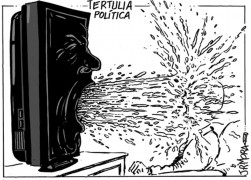El escritor Santiago Alba Rico. / Cedida por la editorial Pepitas
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Cuando el filósofo Santiago Alba Rico (Madrid, 1960) tenía 28 años, tomó una decisión radical: abandonó su Madrid natal para emigrar a El Cairo. Corría el año 1988. El PSOE llevaba seis años gobernando; la Movida Madrileña estaba en pleno auge; y Alba Rico se había pasado cuatro temporadas escribiendo guiones anticapitalistas para La bola de cristal, el programa infantil dirigido por su madre, Lolo Rico.
Como escribe en su libro España (Lengua de Trapo, 2021), su exilio autoimpuesto fue un intento de ruptura con su país, su cultura y su idioma, que se le hacían insoportablemente grises, cutres y limitadores. Su generación madrileña –confiesa– heredó “el fatalismo lúgubre de Larra, del regeneracionismo y de la generación del 98: ‘Escribir en España es morir’”: “Nacimos demasiado tarde para luchar contra el franquismo y demasiado pronto para el pasotismo. Crecimos ‘enfermos de literatura’, pero con un regüeldo antiespañol, muy decimonónico, que nos impedía leer sin náusea la literatura castellana… Como Unamuno, nos jactábamos de no leer a autores españoles…; y como Américo Castro, nos lamentábamos de que, si algún día llegábamos a escribir, nunca encontraríamos lectores en nuestro país”.
Unos 35 años después no se arrepiente de su decisión. Sigue fuera: desde 1998 tiene su casa en Túnez, donde vive de la escritura y de la enseñanza, ha dado alguna que otra clase de literatura en el Instituto Cervantes. Pero la verdad es que nunca llegó a consumar del todo la ruptura que se propuso en 1988. Pasado el umbral de los 60 años y con unos 30 libros a cuestas, Alba Rico sigue preocupado por las cosas de España. Quizá, incluso, cada vez más.
También sigue expresándose en castellano. De hecho, su último libro, Catorce palabras para después del capitalismo (Escritos Contextatarios, 2023), puede leerse como una declaración de amor al idioma. En catorce ensayos, escritos en un tono tan íntimo que a veces se convierte en susurro, rinde homenaje a sendas palabras –desde chiripa y relámpago a zozobra, pañuelo y maleza– que, para él, son generadores excepcionales de conocimientos, ideas, sensaciones y afectos. Como un lexicógrafo caprichoso, nos guía por la accidentada genealogía de cada uno de sus catorce vocablos que, juntos, conforman una visión de lo que significa ser humano: un ser imperfecto en un mundo imperfecto que no por ello está dispuesto a perder la esperanza. “Este es un libro aparentemente sobre etimología”, escribe Guillem Martínez en el prólogo. “Pero –agrega– las personas que apuestan por escribir etimologías… están acabando con el pasado. Y pasan a dibujar un futuro”.
Hablo con Alba Rico –él en Túnez, yo en Estados Unidos– una tarde de febrero.
Me llama la atención que, después de tanto tiempo fuera, siga tan vinculado a lo español. Su caso no deja de recordarme a los escritores exiliados republicanos esparcidos por el mundo, la mayoría de ellos también insistieron en escribir en castellano y para sus compatriotas.
Curiosamente, me marché de España buscando la mayor lejanía lingüística posible, pensando en aprender una lengua que nada tuviera que ver con la mía, que no fuera una lengua romance, tampoco una lengua germánica. Pero la verdad es que siempre me he sentido muy vinculado con mi país y con mi lengua. Y aunque la decisión de marcharme de España obedeció a un impulso claramente político, debo decir que nunca me he sentido un exiliado. Como parte de mi generación, yo tenía una relación muy conflictiva con la historia de mi propio país. Nos caracterizaba una voluntad de cosmopolitismo reactivo, que en mi caso en principio estaba orientada más bien hacia Europa que hacia África, pero que por razones absolutamente aleatorias acabó volcándose en esta dirección del mundo. En aquel entonces, más que exiliado, me sentía un cosmopolita privilegiado y un poco displicente. Eso, con el tiempo, ha ido cambiando mucho. A medida que han pasado los años me he venido sintiendo, cada vez más, no como un exiliado precisamente, sino más bien como un alienado.
Una condición que para un intelectual tiene sus ventajas, diría Edward Said.
Probablemente. Supongo que me ha protegido. Vivir en Túnez me ha salvado de la visibilidad que habría tenido si me hubiera quedado. Si hubiese vivido en España, habría acabado metiendo la pata muchas veces, diciendo muchas más tonterías. El estar fuera también me ha permitido ver España mejor, o al menos de otro modo. Ahora me consta, por ejemplo, que desde la Transición han ocurrido muchas cosas positivas que desde la izquierda muchas veces hemos ignorado o despreciado.
En su libro España le noto mucha resonancia con el filósofo José Luis Villacañas.
Es un amigo con quien hablo, y al que admiro mucho. Siendo solo un poco mayor que yo, tiene una vida completamente distinta a la mía. No perdió jamás los vínculos con su Úbeda natal, por ejemplo. Pero eso, precisamente, creo que le ha permitido mantener al mismo tiempo su afabilidad y su distancia crítica frente a lo que ha ocurrido en los últimos 40 años en España.
En Túnez he visto España desde fuera, como desde el privilegio de una atalaya
En cambio, usted, que es de Madrid, tuvo que abandonar el país para ganar una distancia similar.
Sí, en Túnez he visto España desde fuera, como desde el privilegio de una atalaya, más intelectualmente y con menos compromiso.
Un cliché del exilio republicano es que, al perder el contacto con la España real, acabó encerrado en el anacronismo…
Bueno, en mi caso también es cierto que mi situación de exilio mantuvo durante muchos años muy congeladas mis ideas y mi visión de España. En el año 88, yo era un activista radical con una visión de España muy negativa. Y la verdad es que esas ideas mías iniciales no se descongelaron hasta mucho después, hacia 2011.
Me pregunto si alguna vez se ha planteado su emigración como una renuncia, un sacrificio. ¿Se imagina cómo podría haber sido su vida si se hubiera quedado? Acaba de mencionar a Villacañas, cuya accidentada trayectoria institucional sin embargo ha acabado en una cátedra en la Complutense, el mismo lugar donde Carlos Fernández Liria, con quien usted ha escrito varios libros, también ocupa una plaza de profesor. Usted, al salir, ¿renunció a todo eso?
Pues raramente me lo planteo así. Pero es verdad que entiendo bien el coste que ha tenido para mí el no haberme dedicado, por ejemplo, a la enseñanza universitaria. Las consecuencias son muy obvias: me cuesta ganarme la vida. Tengo que vivir de la palabra y, por lo tanto, de escribir artículos que preferiría muchas veces no escribir o dar conferencias que preferiría no dar. No he tenido esa cobertura salarial que otros coetáneos míos han tenido y que les permite dedicarse exclusivamente a escribir una obra proyectada a lo largo de años. De ahí que la mía sea mucho menos sistemática que la de Villacañas, por ejemplo. Por no hablar de lo que supone la pérdida temprana de los estímulos asociados a una comunidad intelectual de debate.
Salir de España me ha condenado a ser un proletario de la palabra
Pero también es verdad que, personalmente, nunca he tenido mucha voluntad de visibilidad. Ten en cuenta que en realidad a lo que siempre quise dedicarme fue a la literatura. Empecé escribiendo novelas –que nunca publicaré porque son atroces– y también poesía, que acaso dejaré que se publique póstumamente. Con el tiempo acabé encontrando un formato mixto o mestizo en el que trato de integrar mi vocación literaria con la reflexión filosófica y política. Es un formato que a veces me disgusta por incompleto, porque es fragmentario, y porque no me ha permitido escribir una obra sistemática. Pero también es donde me siento más cómodo. Así que la salida de España, que me ha condenado a ser un proletario de la palabra en una profesión en la que no hay clases medias, también me ha permitido cultivar esa vocación literaria de una forma que, estoy seguro, no me habría permitido una trayectoria más académica. Eso sí, me habría gustado poder dedicarme más a la enseñanza que ayuda a pensar y a organizar los discursos en vivo.
Cuando habla de “visibilidad” como algo que no ha buscado o incluso un peligro que ha intentado esquivar, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Está hablando del poder y de las obligaciones que conllevaría una vida en España? Digo: las redes, los clientelismos, los compromisos, las rivalidades…
Le haré una confesión que es un poco autoacusatoria y no muy decente. Y es que en todo esto hay algo también de pereza. Hay una falta de ambición muy radical instalada en la médula de mi personalidad. Pero hay otra cosa quizás más importante. Precisamente porque tengo un carácter vulnerable, esa falta de visibilidad ha protegido también mi libertad, mi independencia. Me ha protegido el no haber entrado a formar parte de un departamento universitario o una facultad, con sus pugnas, ambiciones encontradas, con sus alineamientos político-académicos, como en la vieja Guerra Fría. Realmente nada reproduce mejor los esquemas de la Guerra Fría que una facultad, sobre todo la de Filosofía en Madrid. Me conozco demasiado bien como para pensar que hubiera podido sobrevivir en esas trincheras.
Hablando de supervivencia, usted está en la séptima década de su vida. ¿Cómo enfrenta el envejecimiento? Lo pregunto porque me consta que no son pocas las figuras públicas masculinas en España incapaces de envejecer medianamente bien. El de Ramón Tamames solo es el último ejemplo de muchos. Para usted, el espectáculo que están dando algunos hombres públicos de generaciones anteriores a la suya, ¿tiene algo de aviso para navegantes?
Ya lo creo. A partir de los 60 todos estamos en peligro de hacer alguna estupidez. Intento mantenerme muy alerta. Nunca estás epistemológicamente protegido de los disparates, por mucho que creas haber vivido de un modo razonable, apoyándote en buenos argumentos y protegido de deslices y de errores. Nunca estamos protegidos de la propia estupidez.
Envejecer en general, a mí, me da mucha vergüenza. Me gusta referirme al concepto griego de αἰδώς, del mito de Protágoras contado por Platón, que puede traducirse como pudor. Es una de las dos cosas que, junto con la justicia, Zeus les regala a los humanos. Para mí, ese aidos tiene que ver con la mortalidad: con la vergüenza que supone el hecho de que te vas a morir, pero también con la vergüenza que supone incurrir en el error de creer que no te vas a morir. Ahora bien, creo que el mal envejecimiento de estas figuras masculinas que menciona tiene mucho que ver con esto. Les mueve la ilusión no solo de que no se van a morir, sino de que ¡pueden haber alcanzado el momento culmen de su vida! No cabe imaginar a Tamames aceptando una propuesta como la de Vox si no es porque no tiene, de ninguna manera, la sensación de que se está muriendo. Ha perdido el aidos, la vergüenza.
¿Por qué es un mal que parece afectar sobre todo a los hombres?
Me parece que se trata de una masculinidad muy española y, además, muy difundida entre la izquierda del siglo pasado. Si combinas esa falta de pudor ante la muerte con la combinación fatal de españolidad y masculinidad propia de esas generaciones, se produce el perfil de mal envejecer que vemos a nuestro alrededor con más frecuencia de la que nos gustaría.
Una de las ventajas de no morir joven es que te da tiempo a cambiar de opinión
El miedo de que, con la edad, incurramos en ridiculeces tiene como su contrapartida la visión, quizá más común, de la juventud como una época de tonterías de las que nos avergonzamos de mayores. ¿Cómo se relaciona con sus años jóvenes?
Bueno, yo no pienso en mi juventud como un momento ni de particular felicidad, ni de particular lucidez. También lo digo por la generación a la que pertenezco y la España en la que crecí. Era un marco, en sí, patógeno, generador de neurosis. Pero siempre digo que una de las pocas ventajas que tiene no morir joven es, precisamente, que te da tiempo a cambiar de opinión.
En Catorce palabras dedica varias páginas a la idea de la conversión: un cambio repentino en nuestra forma de ver el mundo. ¿Ha vivido conversiones de ese tipo?
Me fascina la idea de la conversión, propia de las hagiografías, como la que vivió San Pablo: un cambio molecular fulminante que se traduce en la adopción de otros principios u otras creencias religiosas. Mis propios cambios no los recuerdo como conversiones en ese sentido, aunque por ejemplo la mudanza a El Cairo –una ciudad en la que tienes muy poca defensa frente a los otros, frente a los cuerpos– marcó mi vida profundamente.
En España identifica el año 2011 como un punto de inflexión.
Claro, por la revolución tunecina del 2011, que coincide además con el 15M en España. Es cuando el Santiago Alba de 1988, que se había quedado un poco congelado en sus anacronismos izquierdistas y su visión del mundo muy de Guerra Fría, por fin se empieza a descongelar. Las revoluciones árabes fueron en realidad como el derretimiento de la Guerra Fría en la única zona del mundo donde permanecía vigente. Yo en ese momento descubro, por un lado, una complejidad muy grande en términos geoestratégicos y, por otro, la existencia de pueblos –los árabes, kurdos, bereberes, etcétera– que se rebelan, a veces sin articular discursivamente sus motivos, pero desde luego por su propia voluntad y sin convertirse en peones de ningún juego de ajedrez geoestratégico. Si pierden y son derrotados es precisamente por eso, porque en total autonomía han tratado de conquistar algunas de las cosas que nosotros en Europa y en Estados Unidos todavía hoy, de manera cada vez más frágil, podemos dar por conquistadas. Y porque las contrarrevoluciones, tan plurales como los pueblos, disponen de medios fabulosos para capturar y destruir estas autonomías.
¿Cabe decir que lo que usted abandona en 2011 es todo un paradigma interpretativo?
Clarísimamente. Lo que abandono es el paradigma campista de las viejas izquierdas en el que el antiimperialismo, exclusivamente antiyanqui, nos vuelve complacientes con dictaduras atroces. Fue quizá el momento de mi vida que más se parece a una conversión. Me puse a mirar el mundo desde otro ángulo y sin legañas. Fue como descender a pie de calle: vivir, de pronto, una experiencia completamente horizontal. Únicamente entonces vi que los pueblos son menos manipulables de lo que la vieja izquierda cree y que cuando se rebelan lo hacen siempre con un grado de autonomía muchísimo mayor del que estamos dispuestos a concederles desde esas visiones geoestratégicas un poco olímpicas, elitistas y desdeñosas respecto de la autoorganización de los pueblos en lucha. Fue en esa oleada cuando muchos comprendimos que algunos de los análisis que llevábamos haciendo no eran válidos, sencillamente porque quedaron desmentidos sobre el terreno. Piensa, por ejemplo, en las suspicacias de la vieja izquierda en relación con el 15M.
En 2011 algunos de nuestros análisis fueron desmentidos sobre el terreno
¿Esa conversión afectó su relación con su público o su forma de escribir?
Siempre me ha parecido que uno evalúa muy mal los efectos de su propia escritura. Escribir no deja de ser como lanzar una botella al mar sin saber si en otra isla hay otro náufrago que la va a recoger. Lo que sí ocurrió cuando cambié de paradigma fue que hubo un sector de la izquierda que rompió conmigo y dejó de leerme. Ese amor despechado me ha deparado momentos realmente muy amargos: insultos, amenazas de muerte, acusaciones de ser de la CIA, etcétera. Al mismo tiempo creo que se ha ampliado mi espectro de lectores, cosa que tiene que ver asimismo con cambios en mi escritura. Yo era un escritor político, un poco panfletario y muy apasionado. Desde entonces, mis intervenciones propiamente políticas han sido más serenas, al mismo tiempo que en otros textos, como este libro Catorce palabras, dejo que lo político converja con lo literario.
El tono aquí es íntimo y personal, sin duda. Pero también me parece que no abandona del todo la posición retórica del maestro. Escribe como alguien que ha llegado a cierta sabiduría que, en un acto de generosidad, quiere compartir con sus lectores. Su tono no es profesoral per se, pero sí pedagógico. También lo digo por su afición a los aforismos.
Es interesante que lo diga, porque siempre me ha gustado pensar que las miles de páginas que he escrito se podrían desbrozar hasta reducirlas a un hermoso librito de aforismos. Pero la verdad es que no soy en absoluto consciente de esa postura que me atribuye. Es bonita la idea de querer compartir lo que he ido recogiendo a lo largo de mi camino, pero si lo hago es sin la menor conciencia de ello. Al contrario, tengo la sensación de no tener nada que enseñarle a nadie. Para mí, las frases y las palabras, el lenguaje mismo, es como un yacimiento minero. No sabes lo que vas a encontrar hasta que te pones a explorarlo. Cuando me pongo a pensar en una palabra, como hago en este libro, de pronto se activa un reguero de pólvora que acaba encendiendo un racimo inesperado de luces.
Pero no creo que haya por mi parte la menor voluntad pedagógica. Es más, tengo la sensación de ser menos sabio cada día. Estos saberes acumulados y que pueden aparecer en mis textos, si acaso, son restos de un naufragio. Más que un tesoro que haya conservado y llevado a mis espaldas y finalmente depositado en otras manos, son tablones y maderas y ropas y arcones que, como un raquero de la película Moonfleet, he encontrado en la playa.
El pesimismo senil es estéticamente abominable
Pero no por ello dejan de tener valor, ¿no? Como dice un aforismo del libro: “La realidad nos deprime, la verdad nos consuela”. Para mí, Catorce palabras es un texto que consuela, precisamente por su tono menor y su apuesta por la esperanza.
Vuelvo al concepto del pudor y al envejecimiento. Estoy muy alerta frente al derrotismo, también porque soy una persona con tendencia a la depresión y al pesimismo. Es verdad que el pesimismo juvenil puede tener cierto atractivo, pero podemos estar de acuerdo en que el pesimismo senil es estéticamente abominable y políticamente improductivo. Yo lo que cuento es más bien triste. Pero lo que solemos olvidar es que las palabras son golosinas y balas y lentes. Son también, sobre todo, asideros de la vida cotidiana. Porque son vínculos: expresan nuestros sentimientos más íntimos, pero también aquello que nos vincula a los demás. Hay algo en la materialidad de las palabras que hace que te puedas agarrar a ellas como a un clavo ardiendo cuando estás a punto de dejarte caer en un precipicio. En ese sentido, sí, para mí las palabras son muy consoladoras. Vivimos en una ciudad lingüística que sufre bombardeos continuos. Muchas palabras quedan en ruinas, pero se pueden reconstruir. Las catorce palabras del libro son muy comunes. Han existido antes del capitalismo; y muchas de ellas las usamos durante el capitalismo. Pero si encontramos la salida, sobrevivirán a él. Cuidarlas forma parte, diría yo, de nuestro compromiso ecológico.
Cuando el filósofo Santiago Alba Rico (Madrid, 1960) tenía 28 años, tomó una decisión radical: abandonó su Madrid natal para emigrar a El Cairo. Corría el año 1988. El PSOE llevaba seis años gobernando; la Movida Madrileña estaba en pleno auge; y Alba Rico se había pasado cuatro temporadas escribiendo guiones...
Autor >
Sebastiaan Faber
Profesor de Estudios Hispánicos en Oberlin College. Es autor de numerosos libros, el último de ellos 'Exhuming Franco: Spain's second transition'
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí