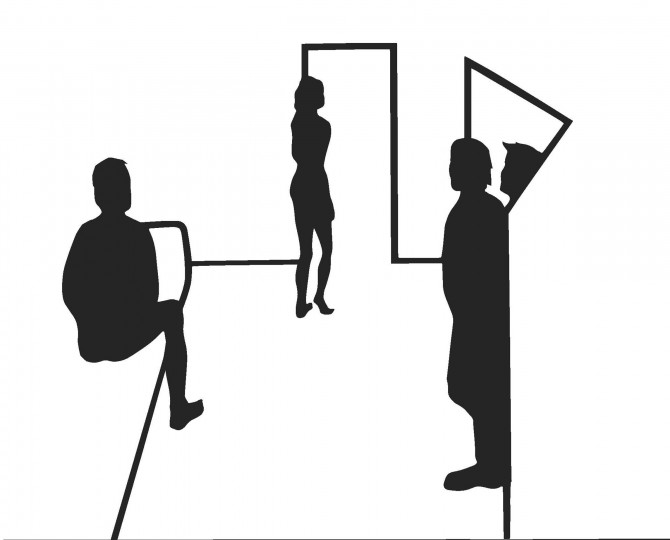
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
A eso de las diez de la mañana, Gismonti abrió un ojo. Se encontró directamente con una mata de cabello y, bajando un poco, con una espalda desnuda. Decidió abrir el otro, muy despacio. Al mismo tiempo, su cuerpo se fue acercando al otro cuerpo, y la piel del otro cuerpo se despertó también, se erizó. Gismonti procuró entonces aproximarse un poco más a través de una de sus piernas. Dio la orden y el avance se inició lentamente pero con convicción. Las piernas de Ana facilitaron la maniobra. Poco a poco, las piezas fueron encajando con una sorprendente precisión y se acoplaron y empezaron a moverse. Los eslabones de la cadena se engancharon en los piñones y aquellos dos extraños empezaron a funcionar como si solo fueran uno.
Gismonti tuvo que volver a cerrar los ojos porque necesitaba abandonarse y no perder el ritmo. Y así fueron pasando los primeros minutos, alguien le había dado al interruptor y aquella maquinaria empezó a tomar vida propia. A ratos el cuerpo que estaba arriba pasaba a estar abajo, otras veces no era fácil reconocer cuál era el de cada cual porque se habían hecho un nudo, juntos se resbalaron de las sábanas, juntos se fueron incorporando ayudándose de la pared, volvieron a depositarse sobre el colchón, los brazos de ella se abrieron y los de él corrieron a agarrarlos, y de pronto cuando ella estaba arriba abrió los ojos y, justo cuando lo hizo, también se abrieron los de él y se encontraron sus miradas y se observaron con ternura.
El trayecto hasta Toulouse fue un poco lúgubre. Milton se afanó por conducir muy rápido, y vaya que sí lo hizo
Como los cuerpos andaban en esa locura, Ana y Gismonti se rieron. Estaban tan mezclados que por dentro se les abrió un vacío y hubo como un desgarro, pero no importó nada porque entonces el cuerpo de él se puso sobre el de ella, y volvió a iniciarse así un nuevo ciclo, un nuevo bucle, una vuelta más en esa especie de vertiginoso mareo en el que se habían embarcado todos y cada uno de sus miembros.
Un rato largo después, la cabeza de ella se ha acomodado en el agujero que él tiene al lado del hombro y el cabello de Ana cae sobre el pecho de Gismonti, y sus cuerpos desnudos están atravesados por una inmensa paz que sólo interrumpe el ruido de las olas que van y vienen y les golpean las costillas. En ese momento Ana le dice a Gismonti que quiere encargar el desayuno más grande del mundo. Así que, tumbados como están, van diciendo lo que a cada uno le apetece: zumo de naranja para los dos, un plato de frutas que tenga uvas, y trozos de melón y melocotón y sandía, Ana quiere un croissant sin nada y otro que lleve mermelada de arándanos, los dos se inclinan por una tabla de quesos, y a Gismonti se le ocurre de pronto un pepito de ternera. ¿Un pepito de ternera?, dice Ana, tú estás loco. Pero qué más da, que lo suban también, y se sienta y coge el teléfono, y va recitando la lista.
La cabeza de Gismonti se mueve en ese instante sobre el vientre de Ana y sus labios empiezan a jugar, y ella le va dando unos golpecitos para que se vaya mientras sigue recitando los componentes del desayuno, pero se le escapa una risa. Bueno, y así sigue la cosa, y Ana cuelga y ya están de nuevo en lo mismo que hace un rato cuando suenan unos golpes en la puerta.
—Acabamos de encargar un desayuno —les dice Ana, tumbada en la cama y tapándose con una sábana. Gismonti tuvo que levantarse cuando los golpes siguieron repitiéndose en la puerta, así que buscó cualquier cosa para cubrirse y poder abrir. Ni se les pasó por la cabeza que pudieran ser Milton y Kelvin, ya no formaban parte de su mundo.
—No, no hay tiempo —le contestó Milton—. Hay que irse ya, a toda pastilla.
Kelvin se quedó al lado de la puerta, casi no se había atrevido a entrar. Milton, sí. Estaba dando órdenes en medio de la habitación, como estudiando el tiempo que iba a llevarles arrancar de su burbuja a la pareja de tortolitos.
—Venga, Gismonti, no me compliques la vida—, y lo empujó hacia el cuarto de baño para que se fuera duchando.
—Déjame a mí antes —dijo Ana, cortante. Apartó la sábana de un golpe, se levantó, dirigió una fulminante mirada hacia la zona donde estaba Kelvin y caminó con lentitud, perfectamente consciente de que había seis ojos atrapados en su cuerpo desnudo.
Milton y Kelvin se quedaron en la habitación para que no se distrajeran. Y justo cuando estaban listos llegó el desayuno, pero Milton sólo les dejó que se bebieran el zumo de un sorbo.
¿Qué estaba sucediendo? La atmósfera era cortante. Milton caminaba de un lado a otro, cogiendo lo que encontraba —el menú, el mando de la televisión, un bloc de notas, un bolígrafo— y lo miraba con atención. Luego lo volvía a dejar en su sitio y transmitía la impresión de que, en realidad, no sabía lo que acababa de tener en las manos. De Kelvin se podía decir, simplemente, que iba evolucionando a una suerte de decrepitud teñida de color verde. No habían dormido ni un solo instante.
Tienes que administrarlos bien hasta que encuentres algo. Y luego te olvidas para siempre
En el mismo momento en que el día anterior Gismonti y Ana cogieron la llave en la recepción del Hotel María Cristina y subieron a su habitación, Milton arrastró a Kelvin hacia el coche. En el maletero estaban todavía sus cosas. Y estaba también la bolsa con los paquetes que Gismonti había sacado de su casa para liberarse de ellos. Milton había tenido la prudencia de tenerlos olvidados hasta ese momento. Fue lo único que cogió. Subieron a la habitación y, mientras Kelvin preparaba dos vasos de whisky, él se ocupó de hacer varias líneas sobre un libro con fotografías de San Sebastián.
—Te vas a quedar con esto —le dijo a Kelvin—. Ya no queda mucho, calculo que entre un cuarto de kilo y trescientos gramos. Pero tienes que administrarlos bien hasta que encuentres algo. Y luego te olvidas para siempre.
Kelvin levantó el vaso para brindar y luego le agradeció a su amigo, buscando e inventando las mejores fórmulas que encontraba de camino. Un poco más tarde le preguntó:
—¿Y tú qué vas a hacer?
—Ya lo arreglaré —le contestó Milton.
Kelvin se dio entonces cuenta de que ya no estaban circulando por la misma carretera. Hasta ahí habían rodado juntos. Su amigo le acababa de echar un cable, que le podía servir para arreglar un tiempo las cosas, pero lo que le estaba diciendo también era que lo abandonaba, que se había convertido en un fardo demasiado pesado. Se puso otra línea.
Y otra y otra. Recorrieron todos los tugurios de San Sebastián hasta que les cerraron el último local, y volvieron al hotel. Llenaron de nuevo los vasos, donde los hielos se había deshecho ya, y prepararon unos cuantos detalles más hasta que Milton decidió que tenían que irse. Recogieron a Ana y a Gismonti. El trayecto hasta Toulouse fue un poco lúgubre. Milton se afanó por conducir muy rápido, y vaya que sí lo hizo. Buscaron al llegar un hostal.
Estaban registrándose cuando Kelvin le pidió a Ana que lo acompañara a una farmacia. Me estalla la cabeza, dijo. Gismonti y Milton tuvieron tiempo de ver cómo salían sin esperar ninguna respuesta, como si tuvieran prisa.
A eso de las diez de la mañana, Gismonti abrió un ojo. Se encontró directamente con una mata de cabello y, bajando un poco, con una espalda desnuda. Decidió abrir el otro, muy despacio. Al mismo tiempo, su cuerpo se fue acercando al otro cuerpo, y la piel del otro cuerpo se despertó también, se erizó....
Autor >
Roberto Andrade
Nació y creció en Tangerang, un pueblo de Indonesia, leyendo todo lo que caía en sus manos, de prospectos de medicamentos a novela rosa, y cultivando secretamente su pasión, la polka. A los 33 años se fue a vivir al extrarradio de París, donde trabaja como carterista, y desde donde lanza sus 'Encíclicas para nadie' en forma de postales y telegramas que escribe a personas de forma aleatoria, dejando caer un dedo sobre el listín telefónico, y tiene un bulldog (francés) que se llama Ricky.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí















