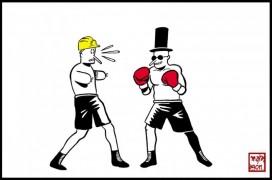Análisis
Desde la caída del Muro. ¿En las antípodas de los Treinta Gloriosos?
Para hacer el balance de las tres últimas décadas hay que analizar los procesos de destrucción de la democracia sesenta años antes, los que sepultaron Weimar y la República española y alumbraron los totalitarismos
Martín Alonso Zarza 18/12/2019

Una grúa retira un trozo del muro de Berlín el 21 de diciembre de 1989.
Lee CockranEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Es obligado abrir este espacio con una llamada a la prudencia y a la modestia. Por dos razones, porque se tratará de una visión parcial, en el sentido de fragmentaria e incompleta, y porque será provisional como corresponde a los balances históricos. Si se comparan las valoraciones de 1999 (“The revolutions of 1989: Lessons of the first post-communist decade”, monográfico, East European Politics and Societies, primavera 1999), 2009 y 2019 se observan diferencias notables, particularmente en el último tramo; ello invita a la prudencia en tanto denota la contingencia de los análisis. Comenzaré el recorrido con un par de anécdotas: la primera muestra el contraste entre los dos puntos de referencia para ilustrar la mutabilidad de los balances; y la segunda, los cambios sobrevenidos en el país protagonista, sin olvidar que la caída del Muro fue un acontecimiento de alcance planetario.
El 23 de junio pasado Letná Park, el escenario de la revolución de terciopelo treinta años atrás, reunió en Praga a 250.000 manifestantes, la mayor protesta ciudadana desde la caída del Muro en 1989; pedían la dimisión del primer ministro checo, el magnate Andrej Babis, acusado de abusos de fondos europeos y pendiente de juicio, así como de su ministra de Justicia. La trayectoria de Babis, informante de la policía secreta comunista entonces y oligarca hoy, no es excepcional. Entre los destinos más solicitados de los apparátchiks se encuentran los negocios, de un lado, y la identidad, de otro; a veces van juntos y los líderes populistas de la antigua Europa Central han tendido a aproximar ambas opciones en una combinación siniestra de neoliberalismo y nacionalpopulismo. En Hungría, hace treinta años, el disidente János Kis elogiaba al joven Victor Orbán como promesa de una generación liberal. Hoy, al frente de Fidesz, es el campeón del iliberalismo. En Polonia, este verano, una multitud de manifestantes coreaba ¡Lech Waleça! ¡Lech Waleça!, como hace treinta años; mientras, el gobierno de Kazynski ha decapitado al equipo que levantó el Museo de Gdansk dirigido precisamente a contar la historia oscura del siglo XX. El treinta aniversario no ha sido en esos escenarios centrales de entonces motivo de celebración sino al revés, por eso Timothy Gaston Ash, que vivió aquellos acontecimientos como testigo de excepción, se pregunta si ha llegado el momento de una nueva liberación.
Se habrá echado en falta en el cuadro anterior al protagonista principal de entonces, al país del Muro. Una encuesta reciente revela que el 57 % de los habitantes de la antigua RDA se sienten ciudadanos de segunda y los que consideran la reunificación un éxito se quedan en el 38 %. Entre los que no la conocieron el porcentaje favorable es aún más bajo. Es en estas tierras excomunistas donde más acogida tienen treinta años después los fantasmas del nazismo representados por AfD, la tercera fuerza en las elecciones federales de 2017 con un 12%, pero con apoyos del 29,8% en Turingia, dos puntos menos en Sajonia, 24,3% en Sajonia-Amhalt, 23,8% en Brandemburgo y 20% en Mekleburgo-Antepomerania (El Correo, 03/11/2019). Como en los países citados, se observa el crecimiento de una derecha xenófoba y antieuropea que difunde la franquicia antiinmigración y debilita los soportes cívicos del estado social y democrático de derecho. Estas derivas no son ajenas a la implementación de políticas neoliberales (con una privatización salvaje y opaca y la multiplicación de los diferentes rostros de la economía criminal) y al impacto de la crisis financiera y la desigualdad consiguiente. Precisamente estos últimos aspectos son los que invitan a caracterizar estos últimos treinta años como el revés de los Treinta Gloriosos (el boom de la posguerra de 1945 a la crisis del petróleo en 1973). En la foto fija de hoy tendríamos una periodización trifásica, con esos dos momentos en los extremos de una duración aproximada de tres décadas y en medio una suerte de periodo de transición más breve. Podrían también proponerse estos hitos con dos fechas doblemente significativas, 1973: el golpe de Pinochet y la creación de la Comisión Trilateral; 1989, la caída del Muro y el Consenso de Washington, pieza la última que marca la cima del consenso neoliberal con su asunción por la socialdemocracia enfilada hacia la infausta Tercera Vía.
Una encuesta reciente revela que el 57 % de los habitantes de la antigua RDA se sienten ciudadanos de segunda
A continuación adelanto las etapas del recorrido tentativo por el balance de estos treinta años. En primer lugar, una valoración del pasivo del socialismo real para la población bajo su tutela; en segundo lugar, una mirada a su uso como espantajo o coartada desde el lado occidental. En este punto se desgranan varios apartados referidos a las consecuencias: balcanización en lo geopolítico, individualismo y desigualdad en lo social; ambos consecuencia de la escolástica neoliberal o econocracia. Balcanización y neoliberalismo han multiplicado los muros identitarios y los fosos de la desigualdad. Por último, se glosa el desenlace de estas derivas trenzadas sobre el sistema político: degradación de las instituciones democráticas, fragilidad de las conquistas sociales, vuelta de los ídolos caídos en forma de nacionalpopulismo. Un paisaje que nos devuelve a los años treinta del siglo pasado, que desembocaron en la desolación que conocemos y a la que se respondió con la creación de un sistema de valores e instituciones que precisamente ahora están siendo minadas por la acción conjugada de los nacionalpopulismos y la violencia estructural de cuño neoliberal.
El pasivo del socialismo real
En primer término, la caída del Muro no es más que la crónica de un final anunciado. El socialismo real había agotado sus reservas de legitimidad y el resquicio de la perestroika (que no conoció China, como demostró seis meses antes en Tiananmen), después del impacto de la Conferencia de Helsinki (1975) al introducir en el Acta final la referencia a los derechos humanos –un argumento constante del mundo occidental o libre, como se decía entonces–, dio amparo a la formación de diferentes grupos, como Carta 77 o Solidarnosc, que serían decisivos en el golpe final. Esa Acta final incluía además dos aspectos que pronto se revelarían complicados: integridad territorial de los estados e igualdad de derechos y derecho a la autodeterminación de los pueblos. Sin olvidar el impacto de la derrota en Afganistán, a la vez expresión de una tentación imperial.
El veredicto sobre el socialismo real puede resumirse en algunos puntos emblemáticos. El elemento totalitario queda reflejado en el Gulag o en películas como La vida de los otros. Desde el humor, Ben Lewis en Hammer and tickle: a history of communism told through communist jokes ofrece un cuadro impresionista. He aquí un par de chistes:
“¿Qué hay más frío que el agua fría en Rumanía? El agua caliente”, en referencia a las colmenas ruidosas construidas por Ceaucescu.
Tres personas charlan sobre los motivos por los que han sido deportados al Gulag: “Yo estoy aquí porque siempre llegaba cinco minutos tarde a trabajar y me acusaron de sabotaje”, dice la primera. “Yo estoy aquí porque siempre llegaba cinco minutos antes a trabajar y me acusaron de espionaje”, afirma la segunda. “Yo estoy aquí porque siempre llegaba puntual y descubrieron que tenía un reloj americano”, exclama la tercera.
Podemos completar el panorama con el recuerdo de los procesos de Moscú, las clínicas psiquiátricas para disidentes, las críticas de intelectuales comunistas, como Edgar Morin, Jorge Semprún o Arthur Koestler, o los relatos de Alexander Solzhenitsyn, Eugenia Ginzburg, Varlam Shalámov o Vasili Grossman.
Seguramente los principales beneficiarios de la existencia del bloque comunista fueron las clases trabajadoras en los países democráticos de Europa
Añadamos algunos análisis de grano fino. La policía política de la RDA contaba con 90.000 empleados, junto a 174.000 colaboradores, tenía dosieres de seis millones de personas, un tercio de la población; en los cuarenta años de historia del país la cifra de presos políticos llegó a los 250.000 (Le Monde, 08/11/2019). Como segundo dato tomemos a Checoslovaquia, cuya primavera de Praga marcó la última tentativa de recuperar un rostro humano para el socialismo: allí tras la ‘normalización’ impuesta por los tanques, Vase Bilak, número 2 del PCCh, en un artículo de Rude Pravo (13/09/1975) reveló que 70.934 de sus miembros habían sido expulsados del partido, que 390.817 eliminados de sus cuadros y que el 30 % perdió su puesto de trabajo (Mateo Madridejos, La caída del muro. Del comunismo a la democracia, 1990).
Pero si hay una pieza que contribuyó a minar el crédito del socialismo real fue el hecho de que millones de trabajadores, como los que apoyaron al sindicato Solidarnosc, se pusieran al frente de la rebelión contra la dictadura del proletariado. Si nos referimos a la propia Unión Soviética, en las décadas de 1970 y 1980 más de 350.000 personas emigraron a Occidente.
El doble uso del comunismo en Occidente durante la Guerra Fría
Simplificando mucho, cabe hablar de dos efectos opuestos del socialismo real. Seguramente los principales beneficiarios de la existencia del bloque comunista fueron las clases trabajadoras en los países democráticos de Europa: el miedo al contagio facilitó en ocasiones unos resultados favorables en la negociación colectiva y, en general, en lo referido a conquistas sociales. En este esquema juega la percepción de los partidos socialdemócratas como una especie de dique protector frente al empuje revolucionario de los partidos a su izquierda. En cierta manera como el papel que desempeñó Yugoslavia: bien considerada por los países occidentales en cuanto que opuesta al bloque soviético y con una notable ascendencia desde el Movimiento de los No Alineados. Desde otro punto de vista, la consideración del comunismo como enemigo exterior sirvió de poderoso agente cohesionador, frecuentemente envuelto en la bandera de la libertad y los derechos humanos. La caída del Muro significó el canto de cisne para estas concesiones así como, una vez desactivado el adversario, la progresiva desaparición del lenguaje político del argumento de los derechos humanos y la centralidad de la igualdad.
La amenaza de la revolución, doblada en los años sesenta a la vez con los impulsos de los movimientos de descolonización y las revueltas estudiantiles, contribuyó en cierta medida a debilitar esa posición. Los sectores poderosos marcaron por eso una trayectoria tendente a neutralizar estas amenazas con medidas decisivas a la vuelta de la década, entre ellas la creación de la Comisión Trilateral a partir de un diagnóstico de “los desbordamientos del Estado”, como consecuencia de las movilizaciones sociales, y, sobre todo, el aplastamiento de la experiencia chilena, que vista desde hoy aparece como una bala trazadora de ese desarrollo estereofónico del autoritarismo político y el neoliberalismo económico. La confluencia de los popes de la Escuela de Chicago y las tendencias neoconservadoras (Thatcher y Reagan) marcarían el triunfo del hayekismo, desde la impostura de la crítica a la servidumbre. Siguiendo la estela de Guatemala (recién evocada por Vargas Llosa en Tiempos recios), el espantajo del comunismo justificó una secuencia de intervenciones en el subcontinente americano amparadas en la doctrina de la seguridad nacional y la socialización intensiva de los militares en la Escuela de las Américas.
Pero el comunismo sirvió también como coartada para desautorizar cualquier iniciativa que tuviera un lejano parecido con el socialismo. Parece que el reflejo no ha perdido valor. Entre los gritos que se oyeron de los militantes de Vox reunidos en su sede la tarde del 10 de noviembre figuraba “¡Viva Europa libre de comunismo!”; les imaginamos combatiendo a Orbán, Kazynski (Vox es aliado del PiS), Babis o Putin. Contra el comunismo pelearon también Berlusconi y Salvini. “Contra el comunismo y la ausencia de Dios”, gritaban los seguidores de Macho Camacho en los estertores de Evo Morales. Pero volvamos al principio porque el comunismo fue el principal argumento del macartismo que tuvo su núcleo en la House Un-American Activities Commitee (HUAC). Las delaciones –como las de Elia Kazan que denunció a ocho compañeros que habían sido comunistas como él– invitan a asociaciones cruzadas. La creación de listas negras en Hollywood y otros lugares muestra el impacto de esta deriva, que ha sido magistralmente tratada por Frances Stonor Saunders (La CIA y la guerra fría cultural). En cierta medida, y no pequeña, la dictadura de Franco, un régimen homologable a los que fueron derrotados en 1945, obedece a que el argumento anticomunista se impuso al democrático.
Milosevic es el pionero en un giro que he denominado el teorema de Hoffer: el paso de un programa social a uno identitario
El juego de lealtades reactivas tuvo una manifestación poco honorable poco después de la caída del Muro. Algunos destacados disidentes, que habían luchado por la democracia en los países socialistas, apoyaron la intervención estadounidense en Irak; una intervención que siguió a la de Afganistán. Esta se había iniciado de otra forma como apoyo a los muyahidines (entonces “luchadores por la libertad”) tras la invasión soviética: la derrota soviética en ese país fue un factor no desdeñable en la decisión de no repetir en Berlín el escenario de Praga. Algunos de aquellos disidentes ejemplares, vieron luego cómo quienes se habían acomodado sin levantar la voz al totalitarismo exhibían un celo anticomunista extremo años después y acusaban a los disidentes de entonces de tibios; mostraban así una suerte de hiperadaptación compensatoria que ha desempeñado un papel notable en la deriva iliberal de los países de Europa central. Havel se quejó de ello.
La balcanización
Los acontecimientos de 1989 pusieron de relieve la vulnerabilidad de buena parte de la opinión acreditada. De un lado y de otro. Por el primero, estas palabras de Erich Honecker, máximo mandatario de la RDA el 18 de enero de ese mismo año en Berlín: “El muro seguirá en pie dentro de cincuenta o incluso dentro de cien años, si las razones por las cuales fue construido siguen existiendo”. Ni él ni el muro seguirían en su sitio al final del año.
Pero la lectura de los acontecimientos desde el lado de acá tampoco afinó mucho, a treinta años vista. Seguramente, la imagen más difundida y promocionada de aquel momento es la del hasta entonces desconocido politólogo de inspiración hegeliana, Francis Fukuyama: asistimos –sentenciaba, con acento panglossiano– al fin de la historia. Con la democracia liberal y la economía de mercado la asíntota teleológica ha tocado el horizonte normativo que declara clausurado el ciclo cronológico humano, nada menos. De los análisis efectuados en el momento, uno de los que mejor ha aguantado el paso de los años ha sido Reflexiones sobre la revolución en Europa, de Ralf Dahrendorf (1990). En él hace este diagnóstico del artículo inicial que luego sería libro de éxito: “Evidentemente Fukuyama sabe poco del mundo actual y menos todavía de historia. […] El enfoque es simple y erróneo. Y debe ser rechazado y refutado”. Frente a ese optimismo apocalíptico, valga la expresión, esta es la lectura de Dahrendorf:
“Si algún credo ha salido victorioso de los hechos del año pasado, es el de que todos estamos embarcados en un viaje hacia un incierto futuro y de que todos debemos trabajar con el método de prueba y error, dentro de las instituciones que lo hacen posible, para lograr el cambio sin derramamiento de sangre”.
Desde luego el hecho de que un escrito tan simplista y a la vez escorado a las tesis occidentalistas de los neocon, como el nacionalista Huntington y su ‘choque de las civilizaciones’, mereciera la atención que se le dispensó es un anticipo de ese populismo epistemológico que hoy nos inunda. El rasgo común a todos ellos es la falta de contenido social, como ocurre con el esencialismo organicista y teleológico de los nacionalismos; solo así pudo Fukuyama afirmar la direccionalidad, progresividad e irreversibilidad de la flecha encantada del tiempo. Como señaló Paul Hirst el mismo año 1989, la ideología del endismo es perniciosa para la democracia. Tanto que hay quien ha resumido el balance de los treinta años como el tránsito del postcomunismo a la posdemocracia. Solo un año después del Muro, la premonición de Dahrendorf se hacía realidad en los Balcanes, en la Yugoslavia de la fraternidad y la unidad. Allí un miembro del aparato comunista, Slobodan Milosevic, se aupó al poder asumiendo como eslogan una frase que había sonado en Berlín en 1989: la emancipación del pueblo. Su “revolución antiburocrática” debía desembocar en el “advenimiento del pueblo”, un proceso en el que Serbia señalaba el camino al mundo en virtud de las “cualidades democráticas innatas del pueblo serbio”, según recuerda el antropólogo Ivan Colovic (Courrier des Balkans, 03/11/2019). La invención de una historia imaginaria diferencial se impuso a la realidad de los matrimonios mixtos y la comunidad pura alucinada se convirtió en un programa de limpieza étnica. Como escribe en su metáfora magistral del nacionalismo, La hora estelar de los asesinos, el que fuera disidente checo Pavel Kohout: “¿Qué era en realidad? ¿Checo como su madre o alemán como su padre? ¿No era la prueba viviente de la insensatez de los nacionalismos?”. Milosevic es un populista precoz que logra ensamblar una de las varias coaliciones perversas que darán al traste con el programa europeo de posguerra, la asociación entre comunismo y nacionalismo serbio, que permitió sobrevivir a los apparátchiks comunistas con un mero cambio de bandera. A costa del pluralismo, como muestra la eliminación de su mentor, Ivan Stambolic, y la mordaza de los medios de comunicación. Pero Milosevic tuvo un aliado firme en el descontento creado por la terapia de choque contra la deuda externa aplicada por Ante Markovic siguiendo las pautas del… Consenso de Washington.
Durante años, traer a colación el modelo balcánico suscitaba un rechazo pauloviano: no tenemos nada que ver con esos pueblos asilvestrados, enzarzados en odios ancestrales. Nadie se atreve hoy a mentar el modelo balcánico. Hay una diferencia notable en las consecuencias, pero no en la lógica, entre Milosevic y los Farage, Salvini, Trump, Le Pen o Abascal. Todos nos intoxican con la patria y se presentan como salvadores frente a enemigos imaginarios y héroes épicos. De Dusan a D. Pelayo. Y muchas banderas cada vez más grandes.
Milosevic es el pionero en un giro cuyas consecuencias solo vemos ahora y que he denominado el teorema de Hoffer: el paso de un programa social a uno identitario. El disidente, Pedrag Matvejevitch, (“Les ex-communistes”, Temps Modernes, 286, 1996) lo formuló con claridad: “Donde ha prevalecido el nacionalismo, es muy fácil rehabilitarse ‘ante el altar de la patria”. Los comunistas dogmáticos adoptan sin dificultad los dogmas nacionalistas: no tienen que modificar una estructura mental que, a pesar del cambio de perspectiva o propósito, sigue siendo tan rígida o implacable como antes”. Sin embargo, los marcos resultantes no pueden ser más antagónicos: de la igualdad a la identidad, de la ciudadanía a la nacionalidad, del cosmopolitismo al nacionalismo, de lo común a lo propio (donde a la postre converge con la deriva privatizadora e individualista del neoliberalismo). El marco mental resultante es una enmienda a la totalidad al programa posbélico. El Reino Unido está hoy fracturado no entre derecha e izquierda sino entre leavers y remainers (nacionalistas y europeístas); algo parecido ocurre en Israel donde la frontera identitaria se ha tragado a la ideológica; y eso es también lo que han revelado las elecciones de noviembre, una polarización que beneficia a los radicales étnicos en Cataluña y en España, como señala atinadamente Antonio Santamaría. La caída del Muro vio multiplicarse muros y fronteras en la antigua Yugoslavia, y luego en el conjunto de Europa. Pero lo que hay que resaltar es que antes de su materialización en el paisaje han debido construirse como fronteras mentales. La franquicia antiinmigración es la moneda común de todos los populismos, pero pueden y suelen añadirse otras: Europa, España, la ideología de género, la progresía internacional; en función de las necesidades tácticas del emisor asimilado a menudo a un líder carismático.
La caída del Muro vio multiplicarse muros y fronteras en la antigua Yugoslavia, y luego en el conjunto de Europa
Contra la visión de los Balcanes como un exotismo habría que verlos como una metáfora de la tentación del mal presente en todas las sociedades y susceptible de ser actualizada cuando se dan las circunstancias, como la epidemia de ratas de Camus o de rinocerontes de Ionesco. En su luminoso ensayo, Imagining the Balkans, María Todorova presenta los Balcanes como el inconsciente de Europa. Ese inconsciente está hecho de populismo, manipulación de emociones baratas (miedo a amenazas imaginarias y odio), elección étnica, oratoria testicular, lógicas maniqueas, desprecio de la verdad, apelación al pueblo por encima de la ley y las instituciones… El escritor bosnio Dzevad Karahasan, autor de Divan oriental, observa que “Europa se balcaniza a una velocidad preocupante” y que el factor responsable es el miedo (Le Courrier des Balkans, 26/08/2019). En el inconsciente europeo están Auschwitz y Srebrenica como piezas esenciales para la pedagogía de la memoria. Auschwitz aparece varias veces en las últimas páginas del ensayo citado de Dahrendorf. Srebrenica no había llegado, pero sí aparece el término balcanización en una cita de Peter Glotz como ejemplo de las principales amenazas para la democratización en la Europa del Este, y que resume en el “despertar de un nuevo nacionalismo como resultado de un proceso de ‘balcanización’ y el resurgir de las fuerzas populistas de derecha que tratan de impedir la integración europea”.
En realidad, la balcanización agrupa estos dos aspectos: el cualitativo referido al contenido populista y el cuantitativo referido a la arquitectura territorial. La vía balcánica está en las antípodas del patriotismo constitucional propuesto por Habermas, entendiendo por tal –así lo recoge Dahrendorf– un Estado que no puede fundarse sobre hechos ‘prepolíticos’ de cultura e historia nacional; debe ser simplemente ‘una nación de ciudadanos’. En los Balcanes, Milosevic y, en su estela, Tudjman y otros siguieron la vía prepolítica que abocó a la destrucción de Yugoslavia en una escalada que empezó por la afirmación de un sujeto político y la reivindicación subsiguiente de una autodeterminación en términos de homogeneidad étnica. La posición del sociólogo alemán al respecto es esta.
La idea de la autodeterminación nacional ejerce gran atracción en los países que se sienten algo perdidos en el mundo moderno. Parece ofrecer un sentido de pertenencia y de importancia, que cobra cuerpo en símbolos poderosos tales como las banderas y los himnos, así como en los pasaportes y las constituciones […] Sin embargo, la autodeterminación nacional continúa siendo uno de los inventos más desafortunados del derecho internacional. Atribuye un derecho a los pueblos, cuando los derechos deberían ser siempre de los individuos. En consecuencia, la autodeterminación invita a los usurpadores a invocar este derecho a favor de los pueblos en cuyo nombre hablan, mientras, simultáneamente, pisotean a las minorías y a veces los derechos civiles de todos. […] Si uno permite que el llamado derecho de autodeterminación prevalezca sobre los derechos básicos de los ciudadanos individuales, es probable que el resultado sea una nación-estado sin libertad, y no nos faltan ejemplos de ello.
Muros y fosos, diferencia y desigualdad
Se celebra la caída del Muro, pero dentro de la misma zona balcánica hay barreras entre Eslovenia y Croacia, Eslovenia y Serbia, Hungría y Serbia o Bulgaria y Turquía, por ejemplo. El Muro de Berlín medía 155 kilómetros. Desde 1990 la UE y el área Schengen han levantado más de 1.000 kilómetros de fronteras terrestres, seis veces esa longitud, y 4.750 kilómetros de fronteras marítimas, según un informe del Transnational Institute publicado con motivo del 30.º aniversario. Seguramente estos elementos del paisaje son los más claros exponentes de la marea xenófoba y antiinmigración. A la vez constituye un apetitoso nicho de negocio. La identidad es literalmente un yacimiento. Los cálculos arrojan una cifra de 900 millones de euros gastados en muros y vallas entre 2006 y 2017 dentro de la UE. Por ejemplo, la empresa española de concertinas European Security Fencing ha suministrado sus alambradas cortantes para las fronteras entre España y Marruecos, Hungría y Serbia, Bulgaria y Turquía, Eslovenia y Austria, Reino Unido y Francia, según la misma fuente. Como señala Mark Akkerman, “el flujo de los contribuyentes a los constructores de muros ha sido muy lucrativo y se encuentra en aumento”. Este registro es importante porque muestra cómo en este caso se puede tener a la vez el dinero y la mantequilla, según el refrán francés: flamear la bandera antiinmigración y fomentar la transferencia público-privado del credo neoliberal. No es anecdótico, porque refleja en cierto sentido la inversión experimentada desde la posguerra, que el Estado creado por el pueblo víctima principal del nazismo haya sido pionera en la creación de muros para asegurar su política colonial. Que el gobierno de Trump la avale refuerza la gravedad. Israel fue también una adelantado en la migración de la clase a la nación que observó Matvejevitch; en palabras de un gran pensador y militante contra esas políticas, Avishai Margalit (On compromise and rotten compromises, 2010): “En la puja por los corazones y las almas de la clase media, los socialdemócratas comenzaron a hablar a la ‘nación’ en vez de a la clase trabajadora. Fue Ben Gurión, el líder del partido laborista, el que acuñó el eslogan ‘De la clase a la nación’. El eslogan lo dice todo”.
Si las clases medias americanas continúan hundiéndose pueden arrastrar con ellas los pilares de la estabilidad y moderación políticas
Si los muros y las vallas dividen el paisaje en la dimensión horizontal o identitaria, elementos menos visibles separan a las personas en función de su ubicación en la escala de los recursos. Un foso cada vez más profundo separa a los muy ricos de los pobres. Cada vez más profundo por el aumento simultáneo de la riqueza y de la pobreza, un efecto que aparentemente desafía la lógica matemática pero que tiene una explicación social simple: la concentración de la riqueza y el aumento de la desigualdad. Bastaría con observar la evolución de la relación entre salarios de los ejecutivos y de los trabajadores normales para hacernos idea de un paisaje que refleja la rampante regresión desigualitaria. Por dar un ejemplo de un país habitualmente destacado por su preocupación por la igualdad, la publicación en Francia del informe anual de Secours catholique que constataba el aumento de la pobreza coincidía con el dato de Proxinvest que revelaba un incremento del 12 % en las remuneraciones de los patrones del CAC 40; 5,77 millones de euros de media, o 152 veces el salario bruto medio y 90 veces el de sus empleados (frente a 73 en 2014) (Le Monde, 08/11/2019).
Los salarios en el este de Alemania son un 16,9 % más bajos que en la contraparte occidental, lo que contribuye al sentimiento de malestar de esta población y a su apoyo diferencial a los partidos nacionalpopulistas como AfD, que fue fundado por personas del ámbito de las finanzas cuando vieron peligrar sus beneficios con motivo de la crisis griega (por cierto un décimo aniversario poco recordado) y propusieron el Grexit, una solución en sintonía con la arquitectura de la exclusión. Ahí confluyen, de nuevo, las orientaciones neoliberales y las populistas. No sólo allí, en la conclusión de su ejemplar estudio sobre el nacionalismo americano, America right or wrong, Anatoly Lieven deja estas frases:
Los obstáculos a la posibilidad de la economía americana de servir a la mayoría de la gente se incrementan tanto por los costes de la hegemonía internacional como por la sorprendentemente insaciable naturaleza del capitalismo americano, según lo demostraron los recortes fiscales de la administración Bush. […] Si las clases medias americanas continúan hundiéndose pueden arrastrar con ellas los pilares esenciales de la estabilidad y moderación políticas. Como ocurrió en los países europeos en el pasado, tales procesos crearían el caldo de cultivo perfecto para grupos nacionalistas radicales o incluso de sueños más ásperos de “recuperar” (taking back) América y restaurar el viejo orden moral, cultural y posiblemente racial.
El hacer grande a América otra vez está aquí finamente prefigurado. Por eso recomendaba “contener los excesos del capitalismo y reformar la economía para dirigirla hacia el conjunto de las personas”. Lo escribió Lieven antes de la crisis financiera y antes de la irrupción de Trump.
Conviene insistir en ello porque, envueltos en las nieblas monetaristas, no se aprecia cabalmente el impacto político de la desigualdad. Pero los derroteros que desembocaron en las catástrofes del siglo pasado no habrían ocurrido sin ella. Por eso un especialista de esos momentos trágicos, Timothy Snyder, termina un alegato redactado desde el retrovisor, The road to unfreedom, evocando los dos baluartes principales contra las mareas y tsunamis populistas: “Cuando la desigualdad es demasiado grande, la verdad es demasiado para el pobre y demasiado poco para los privilegiados”. Y la verdad importa porque “el autoritarismo empieza cuando no podemos apreciar la diferencia entre lo verdadero y lo seductor”.
El muro de Berlín, como parte de esa lógica de las consecuencias indeseadas, sirvió desde la distancia para contener la desigualdad. Su desaparición y una globalización que amparó la contigüidad de desigualdades hasta entonces no relacionadas, amplificadas por los mecanismos de la vulgata del beneficio por encima de todo, sirvió de nutriente a esa multiplicación de malestares que sirve de caladero a los populismos.
Coaliciones perversas
Treinta años de posmuro presentan un paisaje de marcado contraste con el rosado impostado de entonces. Me he referido antes al teorema de Hoffer que da cuenta del cambio de agujas desde una agenda social a otra identitaria. Tal cambio es paralelo al trasbordo desde la mirada social a la del individualismo en su doble vertiente: la del fundamentalismo de mercado que no conoce otro sujeto que la persona jurídica y otra lógica que el beneficio; y la del narcisismo orgánico del nacionalismo, que no conoce derechos fuera de la frontera de la tribu. El individualismo metodológico se inspira en la axiomática utilitarista del beneficio de la economía y la lógica hedonista de la psicología; supone una enmienda a la visión de lo común y la prioridad de las relaciones humanas (Marie Cornu, dir., Dictionnaire des biens communs, 2017). (Entre paréntesis, la prioridad de esas disciplinas sobre la sociología y la filosofía política es un síntoma de la correlación de fuerzas en el terreno epistémico). Ejemplificó el fetichismo monetarista aquel W. Schäuble que sugirió, con motivo de la crisis griega, que mejor que los griegos no votaran, y que resumió su visión social en el dogma de la inmaculada austeridad expresado en la fórmula Schwarze Null / black zero (déficit cero). La idea de una democracia market-friendly o el cambio teledirigido en la Constitución Española dan cuenta de esta deriva antisocial y antipolítica, es decir, antisistema.
Pero el asalto a lo común, a lo colectivo, fue el reflejo pauloviano que había instalado la retórica hayekiana. Como señala Dahrendorf, el socialismo es la bête noire de Hayek. En un espacio tan simbólico como la Mont Pélerin Society, fundada por Hayek con la intención de cambiar la visión del mundo a largo plazo, el expresidente José María Aznar formuló estas consideraciones precisamente como moraleja de la caída del Muro dos años antes de la crisis financiera.
“Esto es lo que se hundió el 9 de noviembre de 1989. Todos cuantos creyeron y continúan creyendo que la igualdad es más importante que la libertad, también cayeron. […] En resumen, todos aquellos que recelan del libre mercado, del derecho de propiedad y de la capacidad individual para emprender, todos aquellos fracasaron”.
El ataque a la igualdad es el punto de encuentro de varias coaliciones perversas. Una de ellas asocia el egoísmo fiscal de los ricos y la insolidaridad social de las naciones opulentas, la apología de la desigualdad y la movilización de la diferencia. Leamos al geógrafo Chistophe Guilluy en un escrito que retoma el axioma del radicalismo individualista formulado por la devota hayekiana Margaret Thatcher e ilumina de nuevo el giro de la balcanización utilizando un caso cercano como ejemplo (No society. La fin de la classe moyenne occidentale, 2018):
El abandono del bien común acompaña fatalmente el proceso de secesión del mundo de arriba. […] Los movimientos independentistas suelen ocultar un proceso de secesión social y cultural que en realidad se propone desmantelar las solidaridades nacionales y validar el modelo territorial desigualitario de la globalización, el de las grandes ciudades. Más que una renovación del nacionalismo, es antes que nada la secesión de las burguesías que lleva en estado latente la balcanización de los países desarrollados. […] Presentado como un caso de irredentismo cultural, el separatismo de los catalanes revela en primer lugar una reacción de las regiones ricas a la crisis económica y el hundimiento de las clases medias españolas. […] Lo dirige fundamentalmente una ideología liberal-libertaria característica de las nuevas burguesías. […] Las fuerzas que dirigen el nacionalismo catalán son las mismas que encontramos en los territorios beneficiados por la globalización, se apoyan en la alianza ideológica del liberalismo económico y del liberalismo social. Bajo el barniz nacionalista, de hecho, reencontramos los fundamentos ideológicos de las clases dominantes y de la nueva burguesía. También aquí el antifascismo se usa como arma de clase. Las clases dominantes utilizan un sentimiento nacionalista real para imponer un modelo neoliberal que, en consecuencia, perjudica a las clases populares en España, pero también en Cataluña, donde la concentración de la riqueza y del empleo en Barcelona ha operado en detrimento de las clases populares catalanas.
Autores como Dalle Mulle y Piketty han hecho lecturas parecidas, con el mismo objetivo generalizador. Cuando la igualdad fue evacuada con el agua sucia de la bañera soviética quedó el espacio expedito para el egoísmo en todas sus formas, el verdadero camino de la servidumbre no estaba donde los predicadores de la servidumbre voluntaria señalaban. El historiador norteamericano Mark Lilla constata cómo “en los Estados Unidos, las nociones de ciudadano y de bien común fueron derribadas por el individualismo” (Le Monde, 02/12/2017). Y no cabe olvidar el papel que jugó en este proceso de desocialización la línea anarcocapitalista que tiene su puntal en Robert Nozick, que inspiró a Thatcher el exabrupto No Society, y su variante apostólica en Ayn Rand, de quien fue entregado devoto Alan Greenspan, lo que muestra la inseminación de esta sensibilidad en la economía mainstream. No solo el Tea Party; figuras descollantes de Silicon Valley, como Peter Thiel (PayPal) o Travis Kalanick (Uber), han declarado su ferviente admiración por la sacerdotisa del individualismo ultraliberal.
El achicamiento de la igualdad se llevó una gramática de valores y dejó un vacío axiológico que han colonizado especies funestas como el fundamentalismo del mercado con su querencia autoritaria, el relativismo postmoderno de la equivalencia de los relatos y los argumentos y el nacionalpopulismo con la instalación del nosotros primero como mandamiento único. Ese vacío axiológico se dobla con un vacío social donde los individuos son empresarios competitivos que se desenvuelven entre la soledad y el egoísmo. Este debilitamiento de lo social y lo político sirve de coartada, dice Guilluy, “para la fuga hacia delante económica y societal promovida por unas clases dominantes irresponsables”.
Este fenómeno, que ya anunció Christopher Lasch bajo el rótulo de la rebelión de las élites, tiene interés porque invierte el legado no de 1989 sino el de 1945, el consenso social basado en el combate de la igualdad. El hundimiento de las clases medias es la consecuencia del imperio de la desigualdad, con ese ataque convergente desde el neoliberalismo que prima el interés individual y el nacionalpopulismo que prima la identidad orgánica sobre la solidaridad y los derechos de todos. El Estado social ha sucumbido a ese doble embate, quedando reducido a un ente parasitable para remediar agujeros de caja como el rescate bancario o a un esclavo de la nación para servir al narcisismo de las pequeñas diferencias.
Pero como ha señalado la tradición de la filosofía política clásica, no es viable una politeia decente en condiciones de una desigualdad que se refleja a la postre en diferencia de derechos. Lo resumió Durkheim en La división del trabajo social retomando un argumento de Rousseau:
Si una clase de la sociedad está obligada, para vivir, a hacer aceptar a cualquier precio sus servicios, mientras que la otra puede pasarse sin ellos, gracias a los recursos de que dispone, y que, por consiguiente, no son debidos necesariamente a alguna superioridad social, la segunda impone injustamente la ley a la primera.
el suflé catalán alimenta la cocina incendiaria de Vox y Vox alimenta al suflé catalán
Si el consenso posbélico pudo alumbrar los Treinta Gloriosos fue por la configuración de coaliciones positivas; en los momentos presentes la imagen es más bien la de la prevalencia de distintos tipos de coalescencias negativas internas y cruzadas. La principal de las internas es la que apuntó Barrington Moore en Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, una coalición reaccionaria entre las élites urbanas –para el presente, financieras– y los sectores rurales –en este caso el nacionalpopulismo–. Las cruzadas operan de facto en marcos identitarios; la polarización subsiguiente favorece a los extremos de ambos espacios en contra de los moderados correspondientes. Hoy el suflé catalán alimenta la cocina incendiaria de Vox y Vox alimenta al suflé catalán. Ambos comparten la misma fe neoliberal. De ello dan fe las agresivas reformas de Artur Mas antes o la Ley Aragonés hoy del lado catalán, y la propuesta del gurú económico de Vox, Rubén Manso, de privatizar las pensiones, eliminar el salario mínimo y rebajar drásticamente los impuestos. La receta de Manso, Estado ultramínimo, privatización de sanidad, educación y servicios sociales está calcada de Nozick, como se observa desde el prefacio mismo de Anarchy, State, and Utopia, que se publicó un año después del golpe de Pinochet. Vox, que no elude la plantilla populista contra las élites, que defiende el cheque escolar y que no deja de invocar a España, no ha dicho palabra sobre ese rescate multimillonario a la banca a costa de la cartera de los españoles. De nuevo la alianza impía, la simbiosis perversa.
Las luces largas nos permiten asegurar que se trata del tercer momento de esta coalición. El primero lo representa la figura del jurista nazi Carl Schmitt, que dirigió sus ataques contra el incipiente estado social que representó la República de Weimar. Propugnó la dictadura para combatir los atisbos redistributivos y la aplaudió, participando en la quema de libros, cuando llegó de la bota de Hitler. Por eso escribió Horkheimer, “el que no quiera hablar del capitalismo, que calle también en lo tocante al fascismo” (O. Bauer, H. Marcuse y A. Rosenberg, Fascismo y capitalismo). El segundo momento lo representa el golpe de Pinochet; su régimen es una síntesis sublimemente impía del autoritarismo de Schmitt y del neoliberalismo de Hayek, lo que William Scheuerman llama “the unholy Alliance”. Este autor pone de manifiesto la influencia de Schmitt en Hayek, cuyos argumentos en El camino a la servidumbre proceden de los debates de Weimar. Por cierto y como es sabido, Schmitt fue un admirador de Donoso Cortés y vivió un exilio dorado en la España de Franco. El tercer momento es el que estamos viviendo, con un neoliberalismo totalitario basado en el fundamentalismo del mercado que algunos autores han caracterizado con los rasgos del totalitarismo (Henry Giroux, Adam Kotsko, Franz Hinkelammert). Buena parte de los movimientos populistas, desde luego los capitaneados por Bolsonaro, Orbán, Abascal o Netanyahu, se inscriben en el marco de esta alianza impía. Esta alianza es fundamental para el sostenimiento del neoliberalismo. Como escribió Jean-Yves Pranchère, el nacionalpopulismo “es el suplemento de alma que necesita el ‘patriotismo del mercado’ neoliberal para desenvolverse. Las desigualdades sociales, si contribuyen a la grandeza del país y a la promoción de la identidad, ¿no son la mejor justificación de la unidad nacional?”. El salario psicológico.
Si no tienen pan que coman banderas
Entre los miembros de los aparatos comunistas enterrados bajo los cascotes de la implosión, unos invirtieron en activos, otros en identidad (R. Petrie, ed., The fall of communism and the rise of nacionalism, 1997; “Post Cold-War Populism in Europe: A threat to liberal democracy?”, East European Politics and Societies, primavera 2001). Unos y otros han convergido tanto con sus homólogos occidentales como entre sí: la alianza de las tarjetas y los ombligos es una de las claves de los momentos que vivimos, una herencia del vacío social y del desalojo del pan por las banderas en la agenda pública y las preocupaciones colectivas. Fue el sociólogo norteamericano W. E. B. Dubois quien formuló la idea del “salario público y psicológico”, que se condensa en esta frase: “Los trabajadores blancos estaban convencidos de que la degradación de las condiciones de trabajo de los negros era más importante que la mejora de las condiciones de trabajo propias”. Si sustituimos blancos y negros por nacionales/nacionalistas y extranjeros/constitucionalistas la receta es perfectamente aplicable a los actuales populismos, de Bolsonaro a Orbán, de Torra a Abascal, de Trump a Salvini, de Le Pen a Modi.
El consenso posbélico tenía dos patas: la antinacionalista y la social. La caída del Muro ha operado en sentido contrario a aquel consenso
A la vista de este paisaje de viejos ídolos reverdecidos, el balance de este aniversario del final del telón de acero no es para celebrar pero puede y debe ser aprovechado para extraer algunas lecciones con valor profiláctico; mientras estemos a tiempo. Arpad Soltesz, periodista eslovaco exiliado de los tiempos totalitarios, autor de Il était une fois dans l’Est y director del Centro de Investigación Jan-Kuciak, recién vuelto a su país se explaya: “Si lo hubiera sabido no habría vuelto a un país en el que el fascismo se ha convertido en mainstream” (Le Monde 11/10/2019). En ese país de la UE el periodista Jan Kuciak y su compañera Martina Kusnirova fueron asesinados; habían publicado numerosos artículos sobre la corrupción generalizada. Il était une fois dans l’Est es una novela negra que cumple ese objetivo bien definido por el novelista y antropólogo Luis Díaz Viana: “La novela se construye desfigurando fragmentos de realidad hasta que consigues configurar un tipo de verdad” (El Norte de Castilla, 13/11/2018). Es también el género que eligió Pavel Kohout para la suya ya citada, en la que superpone una trayectoria criminal sobre la secuencia del nazismo. El nazismo es el caso extremo de una lógica perversa, extremo porque se vio favorecido por un proceso acumulativo y una alineación de circunstancias favorables. Pero la receta es reconocible en la descripción de Kohout:
— Dios mío, ¿cómo ha podido caer tan bajo una nación?
Fue una epidemia de asentimiento. La peor plaga de la humanidad. Unas cuantas personas inventan una receta para un futuro feliz y se ponen a hacerle propaganda a gritos, con la paciencia suficiente para que se les sumen todos los desesperados. Después vienen los trepas. Y de pronto se convierten en una fuerza que ya no implora ni ofrece, sino que exige y ordena. Al que está en desacuerdo se lo castiga, al que está de acuerdo se lo premia, para un hombre del montón la elección es sencilla.
— ¡Y luego viene la cuenta!
La imagen de la nación degradada puede valer hoy para muchos paisajes, incluidos aquellos que son considerados como la matriz de la democracia. Lo que muestra el poder destructor de ciertos marcos mentales y, paralelamente, la fragilidad de las conquistas humanas y de las instituciones democráticas. Un sistema de partidos en descomposición, en el que han prosperado especímenes exóticos y otros no tanto como Macron, ferviente neoliberal como refleja la perla “una estación es un lugar en el que uno se cruza con personas triunfadores y personas que no son nada” (Le Figaro, 03/07/2017), y predicador de la abolición de las ideologías en una reminiscencia de Fukuyama –pero también Podemos se declaraba ajeno a la divisoria izquierda-derecha y Albert Rivera rechazaba la plantilla de rojos y azules–, es todo un síntoma. Lejos estamos de los Treinta Gloriosos, del Nachkriegsboom, de los milagros económicos y de otro tipo. Más bien caminaríamos hacia las antípodas. Ninguno de los dos elementos ejemplares del Sonderweg de posguerra, valga la traslación, el milagro económico de ayer y la pedagogía de Auschwitz, ha impedido la irrupción de AfD –un partido ultranacionalista– en el Bundestag por primera vez después del nazismo. La pedagogía es una condición necesaria pero no suficiente; y no lo es, en parte, porque desatiende un aspecto. El consenso posbélico tenía dos patas: la antinacionalista y la social. A treinta años vista, la caída del Muro ha operado en sentido contrario a aquel consenso, desalojando el pilar social con los desperdicios del colectivismo y abriendo la compuerta de las pasiones nacionalistas, lo que algunos llamaron la vuelta de la historia. Desde el lado de la propedéutica nacionalista hay que recordar que Europa es un advenimiento reactivo encaminado a romper la dinámica que había provocado dos guerras mundiales; es el miedo al nacionalismo en la postguerra el que alienta la idea de una Europa unida que evitara la repetición de las guerras previniendo las causas que condujeron a ella. Las lógicas de balcanización van contra esta orientación y fueron interesadamente utilizadas por potencias occidentales, bien para debilitar al bloque soviético bien para favorecer áreas de influencia en la antigua Yugoslavia y otros territorios estratégicos. Pero, sobre todo, se utilizó la caída del Muro –adosada al hundimiento subsiguiente del ‘imperio del mal’– para minar el otro pilar de aquella Europa remedial, el constitucionalismo social que se había inaugurado en Weimar hace justo 100 años. Por cierto, es más que una curiosidad la multiplicación de publicaciones que asocian (el fin de) Weimar y el Brexit. Recordemos que Jo Cox, una militante antibrexit fue asesinada al grito de “Britain First”.
Esa Europa de precaria salud, atacada por igual desde el euroescepticismo populista y desde el autoritarismo neoliberal de los mercaderes, es una suerte de reserva o baluarte de aquel espíritu posbélico progresivamente desactivado y maltratado. Constituye, a mi entender, el cinturón más firme contra la intoxicación de las banderas y la manipulación de los miedos, contra la conversión de las comunidades plurales en hordas fanáticas. Las hordas que prosperan en el vacío axiológico, como ocurrió no hace tanto y no tan lejos. En palabras de Adam Michnik evocando precisamente el recorrido desde 1989 (Le Monde, 08/11/2019): “La respuesta que algunos ofrecen frente a este vacío ideológico es su convicción de que el ‘demoliberalismo’ es un fracaso, que el nacionalismo y el populismo ofrecen una salida nacional propia, lo que recuerda peligrosamente los años 1930, con los resentimientos, frustración, los complejos, todo cuanto alienta el desencadenamiento de la fobia contra los refugiados”.
Pero para que Europa recupere el brillo de aquella imagen es imperativa la tarea de su democratización, así como de la recuperación de su vena social, frente al giro neoliberal que ha experimentado estos años. Para ello es preciso avanzar en dos direcciones: la construcción de un demos europeo creando listas transnacionales y construyendo elementos simbólicos referidos a ese espacio común, por un lado, y la prioridad de las políticas sociales. Este último punto nos devuelve al hilo conductor. Si hubiera que priorizar un elemento en el cambio del paisaje en los treinta años transcurridos desde aquel 1989 sería la sustitución de la divisoria geopolítica de entonces por la ruptura estratificacional de hoy.
La mayor parte de los fenómenos patológicos que afectan a nuestras sociedades derivan de ese dato primario: la desigualdad galopante que excava un foso, incluso lingüístico, entre los que habitan el mundo de arriba y los que subsisten en el de abajo. En ese ‘caos tranquilo’ (Guilluy), se siembran, cuando los vientos son favorables, en expresión de Klemperer, esas dosis de arsénico con las que los populismos envenenan las almas y las aguas para pescar votos. Aquí procede mencionar otra pieza de confluencia entre neoliberalismo y populismo. La llamada ‘ventana de Overton’ es una construcción del lobista y jurista Josep Overton. Fue vicepresidente del think tank neoliberal Mackinac Center for Public Policy que perseguía poner en marcha y por tanto hacer públicamente aceptables las políticas de desregulación, privatización y liberalización. Se trataba de poner los medios para hacer admisibles e incluso deseables estas ideas; la expresión ‘ventana de Overton’ designa a lo que es aceptable / decible en política. Esto es lo que hace hoy el populismo invocando abusivamente la libertad de expresión: la provocación, el insulto, la discriminación, el sexismo, el odio, la xenofobia han resultado así normalizadas; es decir, legitimadas. Como escribe Catharine MacKinnon (The Free Speech Century, 2018): la libre expresión “otrora baluarte de radicales, artistas, activistas, pacifistas, socialistas, excluidos, desposeídos, se ha convertido en una espada de autoritarios, racistas, misóginos, nazis, partidarios del KKK, pornógrafos y corporaciones con poder para comprar elecciones”. Es significativo que el eslogan populista de “tomar el control” en su apropiación del pueblo contra las élites, en primer lugar intente, cuando puede, neutralizar las instituciones representativas en nombre de la voluntad popular. Así ha ocurrido en un brexit confrontado con el Parlamento, representante de la soberanía popular, o en determinadas decisiones del secesionismo en Cataluña: ni el 52 % de los que votaron en el referéndum inglés de 2016, ni la apenas mitad de los catalanes partidarios de la secesión conforman la “voluntad de un pueblo”; lo que sí hacen es fracturarlo, como asegura Daphne Halikiopoulou. Por otro lado, la implícita promesa de devolución al pueblo se convierte como hemos visto a propósito del gurú de Vox en lo contrario: su ultraortodoxia neoliberal lo que hace es reforzar los mecanismos de expropiación de las clases populares y favorecer la desigualdad. El populismo se presenta así como una coartada exitosa desde el lado de la pertenencia –el orgullo impostado de formar parte de un colectivo valioso– para enmascarar la realidad de la desposesión, de su frustración en cuanto consumidor: el rol a que queda reducido en el esquema liberal donde no tiene espacio la especie del ciudadano con derechos inalienables y dignidad.
Esto obliga a dirigir la mirada a los motivos de la seducción, de una seducción a la postre masoquista. La susceptibilidad al envenenamiento es directamente proporcional al imperialismo individualista o identitario. En palabras de Guilluy:
“La ruptura entre la parte de arriba y la de abajo nos hunde hoy en el caos de una sociedad relativa en la que la regresión social no desemboca en una revuelta o en una contestación generalizada, sino en la generalización de reivindicaciones categoriales, individuales y/o comunitarias en las que el bien común ha dejado de ser el objetivo. Si este individualismo afecta evidentemente a todas las categorías sociales, no se ha generalizado con la misma intensidad en la parte de arriba y en la de abajo, pues, frente a las clases superiores, las clases populares simplemente no disponen de los medios necesarios”.
La pedagogía de la memoria
En definitiva, parecería que para hacer el balance de los últimos treinta años las mejores herramientas son las de los analistas que se ocuparon de iluminar los procesos de destrucción de la democracia que ocurrieron sesenta años antes, los que sepultaron Weimar y la República española y alumbraron los totalitarismos. Los acontecimientos de la última década remiten no a este ciclo corto que se inicia con la caída del Muro sino al ciclo largo que dio comienzo a lo que se ha llamado el siglo corto. Srebrenica es el recordatorio de Auschwitz; pasó hace apenas un cuarto de siglo, seis después de la caída del Muro y a 660 kilómetros del siniestro campo. La lección principal es la de los avisadores del fuego de entonces; por ejemplo, la de David Rousset que nos advierte de que el mal es una opción siempre disponible, o la de George Orwell que nos recuerda que los ídolos caídos pueden volver a levantarse. Dejemos de mirar las cicatrices de Berlín y miremos a Weimar. Mientras estemos a tiempo. Porque como escribió en caliente uno de los observadores más finos de aquellos momentos oscuros, Vasili Grossman (Vida y Destino): “Aunque el proceso de evolución había llevado millones de años, habían bastado pocos días para hacer el camino inverso, el camino que va del ser humano a la bestia sucia y miserable, desprovista de nombre y de libertad”. Para esa tarea de regeneración del proyecto europeo que se ha mencionado, una herramienta principal es la pedagogía de la memoria, la elaboración de un relato común que, con las lecciones del nazismo, el estalinismo y los regímenes totalitarios, sirva de soporte a una cultura cívica basada en la dignidad y los derechos humanos.
Y si queremos acercar el foco temporal a la vez que abrir el geográfico, un experto del nazismo, Christopher R. Browning, es así de contundente: “Trump no es Hitler y el trumpismo no es el nazismo, pero con independencia de cómo acabe la presidencia de Trump, esta es una historia que difícilmente tendrá un final feliz”. Con todo, como se ha venido insistiendo, el populismo no habría alcanzado tal ascendiente si nuestros gobernantes hubieran estado a la altura de algunos de los de entonces. El recientemente desaparecido hispanista Gabriel Jackson –la España más abierta y humanista le debe un homenaje– lo formuló con esta clarividencia, precisamente una semana después de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española.
Roosevelt, por el contrario, aprovechó la oportunidad para transformar el pánico descontrolado en una iniciativa presidencial. En su discurso de toma de posesión, afirmó que “lo único a lo que debemos tener miedo es al propio miedo”. […] Después de la bancarrota de varios gigantes financieros que eran “demasiado importantes para quebrar”, tanto George W. Bush como Barack Obama se concentraron en rescatar a los grandes bancos y organismos financieros, en vez de seguir el ejemplo de Roosevelt y decidir que el desempleo masivo era el problema más importante.
No solo los gobernantes, un liberal como Sir William Beveridge podía resumir en The Price o Peace (1945) las tres aspiraciones del horizonte del momento: “Que todas las personas de todas las naciones puedan vivir en el futuro sin guerra y sin miedo a la guerra […], que todo el que pueda trabajar tenga la oportunidad de hacerlo […] y que tenga asegurado un ingreso suficiente para el sostén y el mantenimiento honorable de las personas dependientes que no pueden trabajar”. Lejos estamos de ello y no hay hoy liberalismo que se reconozca en tal programa. El neoliberalismo habla de valores de bolsa, el populismo prefiere hablar de valores morales, pero no tiene ningún reparo en asumir la ortodoxia fundamentalista del mercado que priva de dignidad a las personas, que pone a los débiles fuera del universo de obligación moral. Ahí se muestra su carácter demagógico, tóxico para la cultura cívica; porque como escribe Jürgen Osterhammel (The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century): “el carácter de una sociedad se muestra en cómo trata a sus miembros más débiles”. La conversión oportunista de los débiles en enemigo –que por cierto, comparten neoliberalismo (‘perdedores’) y populismo– es una estrategia schmittiana y socialdarwinista que muestra que los nacionalpopulismos suponen una regresión que trasciende peligrosamente los escombros del Muro para devolvernos a los años del aprendizaje de la inhumanidad. Lo observó quien conoció el mal en sus carnes, Simone Veil (Une vie):
“La Shoah no se limita a Auschwitz: ha ahogado en sangre el continente europeo. Como proceso de deshumanización llevado a su culminación inspira una reflexión inagotable sobre la conciencia y la dignidad de los seres humanos, porque lo peor es siempre posible”.
----------------------------
Martín Alonso Zarza es doctor en Ciencias Política y autor de Universales del odio. Creencias, emociones y violencia.
Ya está abierto El Taller de CTXT, el local para nuestra comunidad lectora, en el barrio de Chamberí (C/ Juan de Austria, 30). Pásate y disfruta de debates, presentaciones de libros, talleres, agitación y eventos...
Autor >
Martín Alonso Zarza
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí