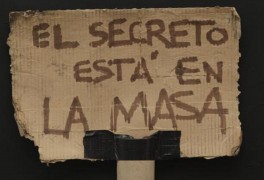Grupo de chicos cogiendo aleluyas, Leonardo Alenza (1830-1845).
Biblioteca Nacional de EspañaEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
“Nos hemos hecho pobres. Hemos ido entregando una porción tras otra de la herencia de la humanidad, con frecuencia teniendo que dejarla en casa de empeño por cien veces menos de su valor para que nos adelanten la pequeña moneda de lo ‘actual’. La crisis económica está a las puertas y tras ella, como una sombra, la guerra inminente. Aguantar es hoy cosa de los pocos poderosos que, Dios lo sabe, son menos humanos que muchos; en el mayor de los casos son más bárbaros, pero no de la manera buena. Los demás en cambio tienen que arreglárselas partiendo de cero y con muy poco. Lo hacen a una con hombres que desde el fondo consideran lo nuevo como cosa suya y lo fundamentan en atisbos y renuncia. En sus edificaciones, en sus imágenes y en sus historias la humanidad se prepara a sobrevivir, si es preciso, a la cultura. Y lo que resulta primordial, lo hace riéndose. Tal vez esta risa suene a algo bárbaro. Bien está. Que cada uno ceda a ratos un poco de humanidad a esa masa, que un día se la devolverá con intereses, incluso con interés compuesto”.
-Walter Benjamin, “Experiencia y pobreza,” 1933.
Hay días en que uno lee a Walter Benjamin con la esperanza de que sus palabras suenen de alguna manera proféticas. La mayor parte de las veces se descubre, al contrario, que alguien las pudo haber dicho ayer mismo.
Todo esto es una ilusión. Aunque quizá, una ilusión útil. No nos debemos engañar. Estas palabras son de 1933, el mismo año en que subió Adolfo Hitler al poder. Y como las palabras de aquel gentleman inglés que hubo de sobrevivir el terremoto y tsunami de Lisboa de 1755 –y que Benjamin mismo hubo de leer en voz alta por la radio berlinesa– quizá las suyas también hayan estado esperando algún tiempo que alguien las oyera. Quizá, tal vez, aún nos pueden decir algo sobre nuestro estado actual.
Leí de nuevo a Walter Benjamin, no buscando profecías desde el relativo refugio de mi cuarentena en Vermont, sino más bien ideas para mi libro (por casualidad, un estudio sobre la literatura barata y el rol del melodrama jacobino en los primeros movimientos anarquistas y socialistas). No encontré lo que buscaba.
Lo que sí descubrí, al contrario, fue una especie de ventana semitransparente al pasado de Benjamin, o, más bien, una luz que, proyectada desde aquel pasado, me parecería estar iluminando algo de nuestro presente de lo que yo mismo me había olvidado.
Porque como muchos de ustedes, yo también he padecido una suerte de enfermedad. Y no, en mi caso, no es el virus, aunque conozco bien el miedo y el dolor de quienes lo hayan padecido. Mi madre aún se está recuperando. Ha tenido que luchar. Casi nos deja hace unas semanas.
Lo que padezco no es lo que padeció mi madre. Pero sí es, digamos, una aflicción del espíritu. Cierto exceso de sensaciones e ‘informaciones’ que me deja, no obstante, bastante pobre en experiencias.
¿Saben de lo estoy hablando? Procuraré explayarme.
1. Como niños en pañales
Si hay algo que debería parecernos obvio de la situación actual, es nuestra posición de vulnerabilidad absoluta. No solamente en términos biológicos, sino en términos económicos y afectivos. Comencemos, pues, por los primeros.
¿Qué es, entonces, peor? ¿El virus? ¿O la crisis ‘a nuestras puertas’?
En un sentido absoluto, la muerte sigue siendo, con creces, la tragedia mayor. Tenemos mucha razón al dudar de la política de la extrema derecha y de nuestras élites económicas y políticas, y de todas sus llamadas prematuras de volver a la llamada ‘libertad’ o ‘normalidad’. Y aunque también acertamos en nuestro escepticismo del discurso militarista del Estado, difícil sería evitar las comparaciones que la pandemia actual nos suscita. El número de muertos en sí debería ser suficiente para que muchas personas acepten como válida la metáfora de la ‘guerra’.
Muy pronto, como ante las secuelas de un terremoto, bomba o tsunami, tendremos que hacer cuenta de todas aquellas personas que ya no estén con nosotros, y de lo que sus muertes pudieran, o no, significar.
Tenemos mucha razón al sospechar de las acciones, inacción, deshonestidad e incompetencia de prácticamente todos los gobiernos mundiales
Pero si sopesamos tanto el duelo como las dudas de los que aún permanecemos con vida, no parecería haber respuesta fácil a nuestra pregunta inicial. Porque el virus, a pesar de las maneras en que nos ha cegado la mirada, también nos ha revelado algo muy importante, aunque de ello no tengamos aun conciencia plena. En efecto, hemos visto que nuestro sistema económico no es capaz de aguantar ni la interrupción más leve. El sistema, pintado por sus abogados como entidad fuerte y viril en tiempos de bonanza, y que es en realidad tan cruel como insostenible incluso en los ‘mejores’ tiempos, nos ha revelado, en cambio, su propia vulnerabilidad y desnudez. Y si algo tan pequeño como el virus ya es capaz de someter de forma indefinida a algo tan aparentemente enorme como la economía, imaginemos lo que supondrán las interrupciones mayores del desastre climático por venir.
Si hay alguna lección en todo esto, o alguna esperanza, no debemos subestimar las consecuencias de la crisis para aquellas vidas que seguirán siendo interrumpidas en el período indefinido de ‘desescalada,’ ‘transición’ o ‘reconstrucción’ que nos espera. Lo que parecería, pues, una ‘leve’ interrupción desde la perspectiva de aquellas personas cuya riqueza y bienestar está más o menos asegurada, es para la gente común, así como para el economista austero, una señal de catástrofe.
Aunque lo experimentan, en general, de formas impares.
Para el economista, la crisis da señas de llegar a su fin cuando algunas curvas se aplanan y otras empiezan a subir. Ya el economista tiene entre manos señales de esperanza, señales de que el ‘paciente’ quizá se pueda recuperar: en medio del desempleo mayor desde los tiempos de la Gran Depresión, el mercado de acciones pasa, no obstante, por uno de los mejores momentos de su historia, y la riqueza de las grandes fortunas planetarias se ha multiplicado.
Pero para nosotros, los bárbaros, las consecuencias apenas comienzan. A decir verdad, muchas personas ya las sentían, incluso antes del comienzo de la ‘guerra’ o ‘crisis’ actual.
Tanto desde la izquierda como desde la derecha, se ha escrito ad nauseam sobre las implicaciones siniestras del actual estado de excepción. Las reacciones van desde un escepticismo anti-autoritario válido hasta la conversión en chivo expiatorio de algunos gobiernos y políticos concretos como subterfugio para evitar la crítica sistémica. Abundan el alarmismo y el pensamiento conspirativo. Esta última eventualidad es tanto o más cuestionable en intelectuales que pretenden ser nuestras fuentes de pensamiento crítico entre el diluvio de noticias falsas y datos ‘al desnudo’.
El estado de excepción es, por supuesto, muy preocupante: tanto más en países como El Salvador, el Brasil de Bolsonaro, o entre las comunidades negras y emigrantes en Europa y Estados Unidos, donde la muerte se produce tanto por el virus como por los aparatos represivos y carcelarios del gobierno. Tenemos mucha razón al sospechar de las acciones, inacción, deshonestidad e incompetencia de prácticamente todos los gobiernos mundiales. La pregunta, por tanto, sobre cuáles gobiernos, ‘derechistas’, ‘izquierdistas’, ‘más’ o ‘menos’ socialistas, ‘más’ o ‘menos’ liberales o capitalistas, han sido los ‘mejores’ o ‘peores’ a la hora de enfrentar la crisis, tampoco parece necesariamente la más pertinente.
Hablemos francamente: el peligro del contagio sigue siendo real, y los peligros de querer volver a la llamada ‘normalidad’ o ‘libertad de mercado’ también lo son. Tampoco debemos leer a la interrupción de la economía como un ‘mal menor’, como han argumentado algunos ‘liberales’ e incluso ‘ecologistas’. Las consecuencias de la actual ‘parálisis’ económica para países ya con gran número de personas pobres, paradas y endeudadas no deben ser menospreciadas. Todos los gobiernos, casi sin importar la filiación ideológica de sus administraciones respectivas, rinden su culto particular al Dios ‘Economía’: dicen depender de Él como un niño de cuna de su Madre. Esto explica, en parte, la común estrategia de haber menospreciado el peligro del virus en países con gobiernos tan aparentemente ideológicamente opuestos como el México de López Obrador o el Brasil de Bolsonaro, o la de abrir prematuramente las ‘compuertas’ de la economía turística, tanto en los Estados Unidos ultra-capitalistas como en la Europa socialdemócrata. Quizá nos sirva de advertencia en contra de aquellas críticas que se queden estancadas en la queja en contra de regímenes o partidos políticos particulares, perdiendo de vista lo que debería ser lo más preocupante de todo:
En la ausencia de verdaderas medidas de cuidado, bienestar y planificación, tanto a nivel local como a nivel nacional y global, el sistema económico en su totalidad nos revela tanto su propia fragilidad como su dominio absoluto sobre nuestras vidas. Y aquellas personas que dependemos de algo en sí tan frágil y voluble como el Mercado revelamos una fragilidad propia que hace que la de la economía, por contraste, parezca pequeña.
Aquellas personas que han debido seguir trabajando y exponiéndose a la enfermedad de una manera brutal (trabajadores de supermercado, médicos, enfermeros, inmigrantes que recolectan el alimento… estos últimos, invisibilizados o directamente denigrados por el aparato racista del Estado en tiempos de ‘normalidad’, han sido ‘reconocidos’, no obstante, como ‘esenciales’, y son, en efecto, las personas que le garantizan el bienestar a millones de personas en tiempos de necesidad (no solamente en tiempos de distanciamiento físico). Aun así, y contribuyendo, muchos de ellos, al mantenimiento de la economía esencial (la del alimento y el cuidado), muchos más son obligados por el Estado a esperar en centros de detención y campos de concentración.
Al mismo tiempo, las juntas directivas de las corporaciones que actualmente rigen la economía ‘esencial’ – inclusive la junta directiva de Amazon.com, cuyo actual dueño, Jeff Bezos, está a punto de convertirse en el primer trillionaire del mundo – han prometido castigar con despidos a todo obrero u operario suyo que entre en huelga o demande una mejora de sus condiciones laborales. Los cuerpos de estos trabajadores son con mucho los que han sido expuestos con mayor frecuencia al virus; reconocidos por el Estado como ‘esenciales’ son, a la vez, para el Sistema, perfectamente desechables. Y esto ha creado lazos de solidaridad invisibles entre el médico y el trabajador del súper, entre el enfermero y el jornalero, entre el cartero y la trabajadora de Amazon. O, en otro plano, entre la trabajadora parada y la empleada, entre el inmigrante sin papeles y el proletario ciudadano, entre el jornalero migrante y el migrante en un campo de concentración.
Aquellas personas que, al contrario, se han tenido que quedar en casa, tanto los relativamente privilegiados que pueden seguir trabajando y cobrando por control remoto como los que están verdaderamente en el paro, han debido, a la par, esperar a que se levantase el estado de excepción o a que llegase el muy probablemente insuficiente cheque del subsidio público. Un dinero que, en países como Estados Unidos, ha tenido que ser usado por miles y miles de personas a veces para pagar un solo mes de alquiler o incluso deudas que no dejan de acumularse.
Donald Trump, cuyo partido corrupto y racista ha puesto todas las trabas imaginables a la implementación de una verdadera y duradera renta básica, ha tenido, sin embargo, la mala conciencia de asegurarse de que los miserables cheques del gobierno llevasen todos y cada uno su firma personal. Trump, en conjunción con dos partidos políticos corruptos y cómplices con la catástrofe, les ha dado a los estadounidenses lo que es al final algo muy cercano a nada, y, sin embargo, el autógrafo del Presidente en el cheque gubernamental delata nuestra propia deuda simbólica con el Soberano por sus regalos. Como los reyes y nobles europeos del siglo XVIII, los bárbaros que actualmente nos gobiernan de vez en cuando se toman la molestia de lavarle los pies a los mendigos. (Las lecciones del antropólogo Marcel Mauss, como las de Benjamin, están sanas y salvas en la era del Covid).
Mientras arden las ciudades al son libertario de quienes piden la abolición de la policía y de la nueva esclavitud, la política profesional en los Estados Unidos se ha convertido cada vez más en un reality
A la espera de una atención y un cuidado verdadero que en muchos casos no llega, nuestra aristocracia planetaria nos pide ‘lavarnos las manos’, pidiendo a la vez nuestra confianza en ‘expertos’ médicos y/o económicos. Su postureo colectivo coincide con el empeoramiento de las circunstancias vitales de pluralidades y mayorías descomunales. Cada vez más, tanto a un lado como a otro del Atlántico, los ‘bárbaros’ seremos confrontados por el riesgo de exponernos a una nueva serie de contagios con el fin de tener que volver prematuramente al trabajo, al turismo, y a los salarios paralizados. Mientras tanto, resucita el Moloch de la austeridad, y ya suenan a la puerta los latidos de los rescates bancarios, desahucios y ejecuciones hipotecarias por venir. En Estados Unidos, nuestras precarias esperanzas de construir un sistema sanitario verdaderamente público e igualitario se desvanecen ante una clase política millonaria y corrupta que parecía haber estado buscando una oportunidad de oro como la actual para decirles a los bárbaros –‘Bernie Bros’, ‘populistas’, ‘deplorables’– que ya no hay pasto para todos
No hay, de momento, un Plan Marshall o un New Deal para los diezmados. Mientras unos nos piden lavarnos las manos, pedir comida por Deliveroo, y confiar en los ‘expertos’, los otros nos recetan trabajo, turismo. Nos piden: rezar, tomar lejía, o incluso ir por la calle sin máscara. Los poderosos del mundo, tanto liberales como conservadores, han dicho muy claramente que sus prioridades y habilidades no están en línea con las de la mayoría, y en especial con las de las comunidades más vulnerables, a saber: la comunidad afro, la comunidad migrante, la comunidad obrera, la comunidad parada, la comunidad homeless. Aquellas personas que tanto los polis ‘malos’ como los polis ‘buenos’ han decidido llamar “deplorables”, “demagogos”, “perdedores” o “vagabundos” –los ‘bárbaros’ de la parábola benjaminiana – puede que se acerquen cada vez más hacia el gran bárbaro, hacia aquel flautista de Hamelín que, como mínimo, hubo de firmar sus cheques. El flautista que prometió, como mínimo, devolverles el trabajo y el sueldo que el estado de excepción actualmente les niega. Pero quizá también seremos capaces de contemplar a la barbarie del gobierno actual como lo que es.
Las encuestas, en efecto, no le han sido muy favorables a Trump y su partido, de momento. Pero mientras abunden las dudas sobre el abstencionismo, la corrupción sistémica de la oposición y la represión del voto por correo, es imposible saber con certeza lo que verdaderamente ocurrirá en las elecciones presidenciales de noviembre.
Aparte, pues, de aquel reducto pequeño de personas poderosas, cuyas vidas y fortunas no han sido para nada interrumpidas, todos hemos empobrecido. Permanecemos, como diría Benjamin, como niños en los “sucios pañales de la época”. Ante las vaguedades y contingencias de una Naturaleza que nos desborda; ante las vaguedades y crueldades de un Mercado que se hace tan asustadizo en tiempos de ‘pánico’ como un bully de patio de colegio; ante las vaguedades y crueldades de un Estado pueril, que como un niño malcriado espachurra un escarabajo en la calle. Y en las tormentas convergentes de Naturaleza, Mercado, y Estado, los seres humanos, intentando vivir sus vidas. Como niños que no saben dónde se ha ido su madre, o aterrorizados por el abusón del colegio o por el azote de un padre cruel.
Nos hemos cagado, colectivamente. ¿Quién nos lo podría negar o recriminar? Todos los pequeños y necesarios actos de solidaridad del mundo no podrán encubrir nuestra vulnerabilidad absoluta ante la barbarie reinante.
Si fuera meramente cuestión de poner en su sitio al abusón, podría ser la manera de empezar. Desafortunadamente, no es así. Fascista o liberal, poli ‘malo’ o poli ‘bueno’, ya está dejando de importar. No hay ya, casi, diferencia entre ellos. Ante la puerilidad, fragilidad y crueldad del Mercado, todo es igualmente bárbaro, pero no en el buen sentido. No ‘de la buena manera’.
Mientras arden las ciudades al son libertario de quienes piden la abolición de la policía y de la nueva esclavitud, la política profesional en los Estados Unidos se ha convertido cada vez más en un reality: un programa de concursos obsceno en que se intenta demostrar a espectadores desprovistos de los derechos humanos, civiles, políticos y laborales más básicos quién es el más corrupto, racista y violador de dos presuntos violadores racistas corruptos. ¿No sería hora de aceptar la conclusión de las jóvenes mujeres ‘bárbaras’ de Chile? ¿Que el violador, el saqueador, el verdadero bárbaro, es el Estado?
¿Llegaremos a ahuyentar los chivos que nos ofrecen como manera de purgar las malas energías que nos afligen? ¿Llegaremos a tomarnos la ‘lejía’ económica que le ofrecen los poderosos a los que se mueren actualmente por la plaga?
¿O se encontrará, acaso, otra forma de reír? No de las masas a quienes actualmente se miente o tienta con remedios falsos, sino, más bien, con ellas. Con las propias masas y con los propios bárbaros. Los otros bárbaros. Los que parten desde cero y con poquito. ¿No seremos, al fin, un poquito como ellos? ¿No seremos, al final, bárbaros de otro tipo?
2. “Vivir y dejar morir”: las soluciones finales del capitalismo
Pero la nueva barbarie del presente no nos ha permitido discernir adecuadamente entre sus formas creativas y destructivas. A cambio, nos ha creado la ficción de que algunos, al parecer, somos más ‘bárbaros’ que otros. Y que algunos, por tanto, somos más o menos merecedores de vida y de cuidado.
Desde la derecha bárbara se oyen odas a una abstracta y malamente definida ‘libertad’ individual. Así, desde Michigan hasta el Barrio de Salamanca, los que menos riesgo corren de ser detenidos por la policía cantan las mil calamidades de un estado que llaman ‘autoritario’. Los que en otras circunstancias defenderían el derecho autoritario y asesino del Estado, casi sin excepción, no dudan en declararse, hipócritamente, las principales ‘víctimas’ del estado de excepción actual.
Desde la izquierda igualmente bárbara y empobrecida, quizá sintamos un justo desprecio hacia los pijos de la calle Serrano y sus desfiles rojigualdos en automóvil, y un justo miedo hacia agentes paramilitares ultraderechistas en el capitolio del estado de Michigan: aquellos que con rifle semiautomático en mano y vestidos en chalecos de kevlar llamaban a la reapertura y a la ‘libertad’ inmediata del mercado ‘oprimido’. Aquellos que desde Michigan, Suecia o la Gran Bretaña de Boris Johnson, siguen demandando, por extensión, el exterminio pasivo de los débiles (los ancianos, los que ya recibían un subsidio público, los migrantes y minorías étnicas, etc.).
Resultó doblemente insultante un vídeo viral reciente de Pelosi proponiendo el consumo de helado gourmet como remedio al malestar colectivo
“Vivir y dejar morir”, aquel lema que antes era propiedad del súper agente 007, se ha convertido en el nuevo mandato necro-político popularizado que se procura ocultar detrás de las banderas nacionales y la bandera de la ‘libertad’. “Vivir y dejar morir”: ¿será esta la ‘solución final’ del capitalismo?
No es difícil ver semejanzas algo más que superficiales entre estos Hombres del Kevlar posmodernos y los sturmtruppler hitlerianos, aunque, a decir verdad, estos espectáculos y postureos paramilitares, ultranacionalistas e hipermasculinos nunca nos han dejado de interpelar.
Pero estos provocadores ultraderechistas y paramilitares no son, a mi juicio, la mayor amenaza a nuestra ya precaria democracia. Su éxito ha sido, al contrario, el de procurar movilizar la justa indignación de los actualmente parados y desamparados, y de canalizar la voluntad de pluralidades significativas de personas vulnerables en una trayectoria claramente genocida, inmunológica y autoritaria.
Por eso, cuando digo que hacemos mal en reírnos de los bárbaros que siguen al flautista, no lo digo en vano: no ignoro el peligro que suponen este tipo de provocaciones y postureos, pero sí procuro evitar que nuestro justo desprecio al vándalo termine por invisibilizar una parte de nuestra propia pobreza, barbarie y fragilidad.
Al mismo tiempo que la buena reina Nancy Pelosi pretende denunciar a los Hombres de Kevlar desde el progresismo, su propio partido Demócrata –en teoría, partido ‘liberal’, ‘científico’ y ‘civilizado’ – ha pactado de forma explícita con la oposición conservadora para destruir lo poquito de auténticamente democrático que quedaba en Estados Unidos. Al contrario de su aparente rival político, ella no niega activamente la veracidad de las proyecciones de epidemiólogos, ni tampoco pretende encubrir la realidad del peligro biológico. Sin embargo, tanto ella como la cúpula de su partido no han dudado en extenderle poderes de espionaje y represión plenos al gobierno actual, o en firmar rescates de bancos y de las grandes empresas del lobby corporativo sin a la vez imponer protecciones y subsidios básicos a trabajadores y parados.
Resultó doblemente insultante, por tanto, un vídeo viral reciente de Pelosi proponiendo el consumo de helado gourmet como remedio al malestar colectivo desde el refugio de su mansión, o la puesta en escena de dos frigoríficos de un valor combinado de veinte mil dólares, repletos del mismo. María Antonieta, en este sentido, se quedaría corta ante nuestra supuesta oposición ‘liberal’.
De nuevo Benjamin nos puede servir de iluminación:
En tal clima de incertidumbre y peligro, los medios de comunicación nos ofrecen historias hechas para reemplazar aquellas que nos fueron arrebatadas por la gran era de la ‘información’. Porque hemos estado viviendo en un mundo en que la radio y la televisión y el internet han sustituido a nuestros bardos y cuentistas, porque hemos preferido escuchar a la voz autoritaria de la ‘máquina’ parlante más que las historias de vida de nuestros semejantes, nos ofrecen, en vez de historias para compartir, ‘información’ (que es más que nada des-información). Y en vez de cuentistas, nos ofrecen el locutor, la cabeza parlante, el op-ed, el algoritmo que nos ‘nutre’. Pretendiendo ofrecernos la información de ‘expertos’, nos ofrecen, a la par, la práctica cultural más antigua y bárbara de todas: nos ofrecen, como ha dicho ya en otro momento Alba Rico, pharmakos, promesas de cura y de recuperación, remedios falsos, chivos para echar colectivamente del pueblo.
Para los nuevos sturmtruppler, los Hombres de Kevlar, los seguidores del Papá de mano-dura, queda claro quiénes deben ser nuestras cabras: los chinos, los inmigrantes, las minorías étnicas, feministas y anti-racistas ‘irresponsables’ que osan manifestarse durante la pandemia, buenistas, musulmanes, y rojos ‘estalinistas’. Para los adeptos de la Señora Virtud, de la supuesta Mamá ‘cuidadora’, son los niños desafectados en sí mismos, o sea, el pueblo ‘ignorante’, quien tendría en este caso la culpa: cualquier escepticismo, por válido que fuera, les suena a la queja de niñatos pueriles que renunciarían, supuestamente, a los consejos de ‘expertos’ y padres más ‘sabios’. Fascista o socialista, no le parecería importar a la Mamá-Estado. A su juicio, todos somos igual de ‘deplorables’, ‘bárbaros’, ‘tóxicos’, ‘demagogos’, y ‘populistas’ (aunque si dicha Mamá tuviera que escoger entre las dos ‘demagogias’ y ‘barbaries’ posibles, debería sernos claro cuál de las dos le es preferible).
Ninguno de los dos logra convencer.
Asumir que los ‘bárbaros’ quieren salir de sus jaulas porque ‘no tienen la inteligencia para confiar en los expertos’, o porque son unos niñatos malcriados que ‘quieren salir para cortarse el pelo o pasear al perro’, puede que sea, en algunos casos, una crítica válida. Pero confundir el que algunos se salgan o manifiesten sin máscara y sin razón con el hecho de que muchos no pueden quedarse ya en casa, es una mentira que nos creemos a nuestro pesar. Pedir que no nos reunamos en el bar es razonable. Pero pedirle a una camarera estar cuatro meses sin cobrar, pedirle a una persona negra o a una feminista no manifestarse, pedirle a una persona homeless quedarse en casa: todo eso es un oxímoron. En efecto, todos deberíamos tener el derecho de poder quedarnos en casa. De facto, no podemos.
En el momento que escribo, el número de declaraciones de paro en Estados Unidos ha llegado a sobrepasar los cuarenta millones; cifras comparables solamente a la Gran Depresión de la década de 1930. Aun disminuyéndose levemente la tasa del paro en las primeras semanas de ‘desescalada’, la amenaza de nuevos brotes aún sigue complicando el proceso de supuesta ‘recuperación’ económica. Aún con desescalada, un 30 por ciento de inquilinos estadounidenses no ha podido pagar el último mes de alquiler, y personas sin más recurso que el insignificante subsidio público actual (que pronto expira) aún están por recibir una ayuda verdadera o duradera. No hay indicación alguna de que una prolongación de la renta básica sea en sí algo prioritario para los partidos políticos dinásticos.
¿Cuál será el resultado final de todo esto?
3. El nuevo fascismo y la estetización de la supremacía
Estamos endeudados aun con Michel Foucault. ¿Qué llega a ser la frase “dejar morir a los débiles” sino la expresión más obtusa y explícita del paradigma neoliberal reinante desde la caída de los totalitarismos del siglo XX?
“Dejar morir” a los débiles implica la creencia en que los “Fuertes” deben vivir, o, más perversamente, la creencia en que aquellos que sobreviven lo hacen porque ya son, en efecto, los más ‘fuertes’. La supremacía adquiere muchas formas en nuestra actualidad: blanca, machista, heterosexual. Sí. Pero no sólo.
En contra de los abusones pueriles que gobiernan en nuestro nombre, debemos ser como un ejército de niños inquisitivos
A decir verdad, los llamados ‘Superhombres’ del Kevlar se ven a sí mismos como superiores por un acto freudiano y pseudo-calvinista de racionalización: “Si sobrevives, si la fortuna o si Dios te ha bendecido, es porque tú mismo formas parte de su plan, porque tú mismo ya eres ‘fuerte’ o uno de los ‘elegidos’”.
El poder no siempre se anuncia como algo que tiene la capacidad de destruirte. A veces, se anuncia justamente como aquello que te ‘empodera’ a vivir dignamente. No es la voz de Trump o Boris Johnson o Abascal, en sí, sino su voz hecha carne: un pequeño parásito fascista que se ciñe a tus células, reproduciéndose por billones en tu cuerpo. No es el poder con que nos puedan aplastar, o no solo: es el poder que quieren que sintamos que tenemos gracias a su protección. “Si sobrevivimos”, nos dice el parásito fascista al oído: “¿No es porque somos, acaso, más ‘fuertes’, más ‘inteligentes’, porque nos lo ‘merecemos’?
“Me quedé en casa como un buen chico que escucha a mamá. Yo también me puse la mascarilla”.
“Me enfrenté a la tormenta y sobreviví”.
“Volví al trabajo cuando me lo mandaron”.
“No escuché a nadie más que a mí mismo, como me enseñó Papá”.
Nos hacen creer que poder sobrevivir está en nuestras manos. Es lo que nos susurra el parásito capitalista aún en los ‘buenos’ tiempos: si eres pobre, es porque te lo mereces. Si eres rico, es porque te lo mereces. El poder nos hace creer que el poder de asegurar nuestro bienestar ya es nuestro en tanto a individuos. Y como individuos, somos tan vulnerables como un niño mamando. No es esto una llamada a hacernos ‘adultos’. Es, al contrario, una celebración bizarra de nuestra infancia y de nuestra vulnerabilidad. Una llamada a que reconozcamos nuestra niñez, a que celebremos a nuestras madres y que devolvamos con intereses el cuidado y el afecto que nos dan.
Pero no es en nosotros mismos o en el Estado-Mamá de los poderosos que debemos buscar dicho cuidado (aunque no dejemos de demandarlo); es, de alguna manera, en nosotros mismos y en nuestras comunidades. En contra de los bullies o abusones pueriles que gobiernan en nuestro nombre, debemos ser como un ejército de niños inquisitivos. Debemos comenzar desde cero y con poquito. Debemos preguntar por qué el cielo es azul y de dónde vienen los bebés. Debemos saber lo pequeñitos que somos. Lo mucho que dependemos todos y cada uno de otros seres. Lo que nosotros debemos hacer para cuidar a los demás. Debemos saber lo horrible y terrorífico que es perder a una madre.
Los bárbaros en el poder no buscan a los demás niños. Como el bully del colegio ridiculizan, mienten, torturan, y a la primera señal de resistencia, se vuelven los más miedicas y cobardes de todos. Mientras lees, aquel reducto de personas poderosas está acudiendo en masa a sus urbanizaciones de lujo y a sus bunkers de cinco estrellas. Como ha dicho Bruno Latour, quizá acordándose de Benjamin, no buscan estos otros bárbaros pasar la tormenta con nosotros, sino secesionarse, separarse de la especie humana. Saldrán pronto de sus reductos de lujo, pero solamente cuando estén asegurados de que las masas sean igual de supremacistas que ellas.
Cada vez que expresamos el deseo de conducir un Tesla, un Ferrari, de ser dueños de nuestra propia isla o búnker privado, es una señal de que el virus fascista se ha reproducido de forma adecuada. Querer el lujo y el confort no es pecado: y más, cuando lo único que se conoce es la pobreza actual. Pero asumir que uno sólo se hace rico o fuerte trepando sobre los débiles, o que los que no llegan a la cumbre no lo hacen porque se lo merecen: ahí está el secreto de la barbarie singular de los poderosos. El problema no es el populismo, sino el elitismo, la supremacía popularizada.
La ‘solución final’ del capitalismo no es sino el éxodo. Lucha a muerte por una cabina en el arca sagrada, espacio que nos han hecho pensar que está abierto a todos. O, al menos, a todos aquellos dispuestos a luchar y a matarse entre sí.
Nos hemos cagado. Hemos ensuciado el pañal. Debemos escuchar a Mamá y a Papá, de momento. Pero no ofrecen, precisamente, buenos o gratos consejos. Algunos pueden aún quedarse en casa. Otros muchos no tienen opción. Aplaudimos a los médicos y enfermeros, pero demasiado a menudo, nos olvidamos de los demás. A veces ni siquiera nos acordamos de los médicos y enfermeros. A veces, se nos olvida lo que somos.
“Nos hemos hecho pobres. Hemos ido entregando una porción tras otra de la herencia de la humanidad, con frecuencia teniendo que dejarla en casa de empeño por cien veces menos de su valor para que nos adelanten la pequeña moneda de lo ‘actual’”.
¿Cómo será la nueva ‘actualidad’? ¿Valdrá el precio de lo que tuvimos que empeñar? Un nuevo ordenador. Un nuevo aifon para grabar con su cámara la nueva ‘normalidad’…
Recibí por mi perfil de Facebook un video viral. Madrid, en tiempos de cuarentena. Una persona sale al balcón de su casa con un teléfono móvil para participar y para grabar los aplausos del vecindario a la sanidad pública. Todo el barrio aplaudiendo. ¿Señal de aquella solidaridad de la que nos parecemos haber olvidado? ¿O algo más bien siniestro, a la vuelta de la esquina? Desde la esquina de la imagen del video, algo se mueve. La cámara se gira, a la izquierda y hacia abajo. Hacia la calle. Es un hombre acostado en la acera, en la sombra de una sucursal del banco BBVA. El cajero automático, al parecer, era su casa. Allí es donde estaba pasando su confinamiento y distanciamiento social.
Él también aplaudía. Quizá también, le entraba la risa.
“Nos hemos hecho pobres. Hemos ido entregando una porción tras otra de la herencia de la humanidad, con frecuencia teniendo que dejarla en casa de empeño por cien veces menos de su valor para que nos adelanten la pequeña moneda de lo ‘actual’. La crisis económica está a las puertas y...
Autor >
Diego Baena
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí