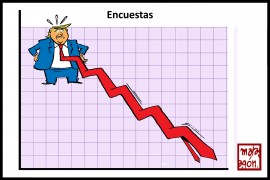Tim Weiner / Periodista
“Trump es un agente de Putin. Si gana, será la muerte de la democracia norteamericana”
Sebastiaan Faber 10/09/2020

Tim Weiner.
cedida por el entrevistadoEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
El Kremlin alberga “una fuerza política fanáticamente entregada a la idea… de que es deseable y necesario quebrantar la armonía interna de nuestra sociedad”, avisó el diplomático estadounidense George Kennan en 1946, en el famoso “telegrama largo” que sentaría la base de la política de su país tras la Segunda Guerra Mundial. Moscú –agregaba– haría lo posible por “aumentar el desorden social e industrial y fomentar toda forma de desunión” en Estados Unidos: pobres contra ricos, jóvenes contra viejos, negros contra blancos, ciudadanos contra inmigrantes.
Para el periodista Tim Weiner (1956, White Plains-Nueva York), las palabras de Kennan han vuelto a cobrar relevancia, por proféticas. “Presagiaron” –escribe– “el ataque ruso que se produciría 70 años después”, cuando los secuaces de Vladimir Putin pillaron desprevenido al aparato de seguridad de Estados Unidos, envenenaron la esfera pública del país, engañaron a millones de votantes –y lograron que el candidato preferido del presidente ruso, Donald Trump, ganara las elecciones de 2016–.
Cuatro años más tarde, el paisaje no puede ser más desolador. Trump, afirma Weiner, ha “dañado la democracia norteamericana…, minado la arquitectura de la seguridad nacional e… ignorado los informes de la CIA cuando chocan con su invencible ignorancia”. Peor, el presidente “ha logrado que Estados Unidos se parezca cada vez más a Rusia”. Y si, a pesar de todo ello, acaba reelegido en noviembre, será de nuevo gracias a Putin.
Weiner, que lleva más de 30 años cubriendo temas de seguridad para el New York Times y otros medios, es autor de dos de las historias más acreditadas del FBI (Enemigos) y de la CIA (Legado de cenizas) y ganador del Pulitzer, entre otros premios. Este mes sale su nuevo libro, The Folly and the Glory (La necedad y la gloria), en el que detalla los logros y fracasos de 75 años de guerra política, librada mediante espías, operaciones secretas y campañas manipuladoras, entre Washington y Moscú desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque hubo muchos momentos en que Estados Unidos no estuvo a la altura de su oponente –los rusos, asegura Weiner, siempre han sido más aptos para el engaño que los norteamericanos–, la CIA tuvo una buena racha en los ochenta y logró ganar la Guerra Fría.
La gloria duró poco. Apenas una década después, empezando con la desastrosa gestión de los atentados del 11 de septiembre por parte de George W. Bush, volvió a imponerse la necedad. Y todo se fue al traste: Washington arruinó sus aparatos de seguridad y permitió que la obsesión con el terrorismo islámico erosionara la calidad de la propia democracia norteamericana, dañando su reputación internacional. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, la decadencia ha alcanzado niveles inimaginables.
Weiner aprovecha su larga experiencia como periodista de investigación para contar episodios espeluznantes. También ofrece un diagnóstico implacable. La temible amenaza que representa hoy la Rusia de Putin para Estados Unidos y el mundo, argumenta, no solo nace del deseo de poder y venganza que nutre al autócrata ruso, educado en el KGB de Yuri Andropov y humillado personalmente por la desintegración de la Unión Soviética. También se debe a errores y desaciertos –algunos garrafales– de Estados Unidos, cuya política exterior y servicios secretos se han visto lastrados por inercias burocráticas, luchas internas, e ilusiones autocomplacientes. “Cuando, mucho después de las elecciones [de 2016], los servicios de inteligencia norteamericanos empezaron a darse cuenta” de la magnitud de la interferencia rusa –escribe– “ya era tarde. El fracaso… fue un eco de la saga del 11 de septiembre y sus horrorosas secuelas… Nosotros permitimos que ocurriera, por necios”.
Hablo con Weiner por teléfono tres semanas antes de la publicación de su libro.
Cuando dice “fuimos necios” en primera persona del plural con respecto a las elecciones de 2016, ¿incluye a sus colegas periodistas?
Sí, porque el fracaso fue colectivo: del gobierno del país, de los servicios de inteligencia y de los medios por igual. La comparación con el 11 de septiembre no es descabellada. Nos atacaron de una forma inaudita y que nadie se había imaginado. Y, además, en tiempo real. Los servicios de inteligencia lo vieron ocurrir delante de ellos; lo contemplaron sin comprenderlo. Lo que temíamos todos era que Rusia iba a manipular las urnas; se sabía que tenía las capacidades para ello. Pero ese no era su objetivo. Lo que pretendían era suprimir los votos destinados a Hillary y fomentar los de Trump. Y se salieron con la suya. Los reporteros políticos, mientras tanto, estaban todos tan obsesionados con los correos electrónicos de Clinton y las barbaridades que dijo John Podesta sobre Bernie Sanders, que ni vieron la conspiración entre Rusia y Wikileaks.
¿Cuánto tardó usted en comprender el alcance de la interferencia rusa?
Para mí, el momento clave fue la rueda de prensa que dieron Trump y Putin juntos en Helsinki en julio de 2018. De hecho, fue cuando concebí este libro. Allí, un reportero les preguntó a ambos quién había sido responsable de la interferencia electoral de 2016. Putin respondió algo así como: “No se puede creer a nadie, no existe la verdad”. A lo que Trump dijo: “Mis servicios de inteligencia me dicen que fue Rusia. Pero aquí tengo a Putin, que dice que no. Y no tengo por qué creer que fue Rusia”. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que el objetivo había sido convertir a Trump en un agente ruso de influencia. Ni siquiera hizo falta que Putin lo reclutara. Bastaba halagarle, darle apoyo político. Putin sabía de sobra cuáles eran las vulnerabilidades de Trump: su codicia y su vida sexual, desde luego. Pero, sobre todo, su ego y su vanidad.
¿A qué se refiere cuando dice “agente de influencia”?
El término fue común en la Guerra Fría. Lo inventaron los rusos. Según el manual de espías norteamericanos, un agente de influencia es una persona en una posición de poder que está bajo el dominio de un gobierno hostil y que usa su autoridad para generar efectos en la política en beneficio de ese gobierno. No hace falta reclutarle o pagarle para que sea útil.
En su libro, explica que, durante la Guerra Fría, ese papel lo tuvieron muchos periodistas. Todo grupo de comunicación en Estados Unidos –escribe– “tenía al menos un periodista trabajando para la CIA”, además de cientos de reporteros freelance que trabajaban como agentes encubiertos de la agencia en el extranjero. Los soviéticos disponían de una infraestructura mediática si cabe aún más poderosa. ¿Usted o algún colega suyo acabó siendo un agente de influencia para uno de los dos lados?
Algunos, sí. El gran periodista I.F. Stone es identificado como agente de influencia en los archivos de la KGB. Nunca fue reclutado; simplemente escribía artículos que les gustaban a los rusos. Por otra parte, en los cincuenta y sesenta hubo numerosos periodistas norteamericanos que, sin llegar a ser agentes de la CIA, le hacían favores. Frank Gibney, que trabajaba como corresponsal de Newsweek, escribió el falso diario de Oleg Penkovsky, un agente doble al que la KGB fusiló en 1963. Los Penkovsky Papers se publicaron pocos años después. Increíblemente, la mentira coló. ¡Ni que los espías se dedicaran a escribir diarios!
¿Sigue habiendo periodistas que funcionan como agentes de influencia? ¿Qué opinión le merecen los que ayudaron a Edward Snowden a contar su historia, como Laura Poitras, Barton Gellman y Glenn Greenwald? En su libro, no deja muy bien parado a Snowden. Afirma que, después de robar una gran cantidad de secretos, “encontró un caluroso abrazo en la Rusia de Putin”.
Hay una cosa que hay que dejar muy clara: Snowden es un tránsfuga, un desertor. De los secretos que robó de la CIA y de la NSA, solo una pequeña parte tuvo que ver con la vigilancia ilegal de ciudadanos norteamericanos por parte de la NSA. La mayor parte estaba relacionada con operaciones de los servicios de inteligencia. Con sus actos, Snowden infligió un daño incalculable, igual que, en su día, lo hicieron los agentes de la CIA que fueron reclutados por los rusos, como Aldrich Ames, gracias a cuya traición fueron identificados y liquidados todos los agentes que la CIA tenía trabajando en la URSS. Lo que pretendió hacer Snowden fue levantar el capó de la Historia y meter mano, pero sin apagar el motor. En mi opinión, no es ningún héroe.
Snowden es un desertor. De los secretos que robó de la CIA y de la NSA, solo una pequeña parte tuvo que ver con la vigilancia ilegal de ciudadanos
¿Y los periodistas que trabajaron con él?
Hicieron bien en concentrarse en el tema de la vigilancia de ciudadanos. No hay duda de que esa fue una historia muy importante y escandalosa. Y un tribunal acaba de confirmar que se trataba de una práctica ilegal por parte de la NSA.
Como reportero dedicado a escribir sobre los servicios de inteligencia, pertenece a una rama del gremio quizá más variopinta que otras. Pienso en colegas suyos como Seymour Hersh, James Risen o Jane Mayer. El año pasado, cuando hablé con Hersh, me aseguró que la historia de la interferencia electoral rusa no era para tanto, y que la obsesión insana con el tema iba a salirles cara a los demócratas.
Obviamente, los que trabajamos en los medios no somos todos iguales. Admiro muchísimo a Jane Mayer. Es una reportera brillante que cubre mucho más que solo temas de seguridad. A Hersh también le tengo una enorme admiración. Es autor de algunos de los mejores reportajes en nuestro terreno. No hay que olvidar que, en 1974, fue una primicia suya la que reveló que la CIA estaba espiando a ciudadanos norteamericanos, abriendo su correo e incluso drogándoles con LSD. En aquel momento, sus revelaciones provocaron una importante investigación del Congreso, liderada por el senador Frank Church. Ahora bien, más allá de mi admiración por Hersh, en lo que respecta al hack ruso de 2016 él y yo estamos completamente en desacuerdo.
Me da la impresión de que Hersh y usted tienen una relación bastante diferente con las agencias sobre las que escriben.
Todos somos criaturas de nuestra propia experiencia. Yo entré en este campo en 1987, cuando tenía 30 años. Trabajaba para Philadelphia Inquirer cuando me enteré del llamado presupuesto negro de la CIA, una partida enterrada en el presupuesto del Pentágono que financiaba todas las operaciones secretas. Ahora bien, la Constitución dice que el presupuesto federal ha de ser público. En otras palabras, allí había tema. Justo cuando yo me puse a investigar, estalló el escándalo de la Contra e Irán, además de la operación encubierta más grande de la CIA del momento, la Operación Ciclón, que implicaba el envío de miles de millones de dólares en armas a los muyahidín afganos que luchaban contra los invasores soviéticos. Ese programa había crecido tanto que era imposible mantenerlo secreto. Era como pretender cubrir un elefante con un pañuelo.
En fin: yo acabé viajando tres meses por Afganistán y Pakistán con los muyahidín para comprobar el destino de ciertas armas norteamericanas, en concreto los misiles Stinger. Antes de salir, me había puesto en contacto con la CIA para avisarles y pedirles que me dieran una sesión informativa sobre la zona. Se negaron. Pero fíjate que tres meses después, cuando volví de mi viaje, me llamaron para invitarme. Fue la primera vez que pisé el edificio de la CIA en Langley. Entras por un atrio de mármol que luce un verso bíblico: Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Quedé impresionado. Y cuando subí al séptimo piso para entrevistarme con cuatro analistas dedicados a Afganistán, fueron ellos los que querían saber cosas de mí. ¡Nunca habían estado allí! Al salir, volví a leer esos versos y me dije: quiero dedicarme a cubrir a esta gente, aprender su jerga, comprender qué les mueve, entrevistar a los veteranos que dirigieron la CIA en sus días de gloria. Veinte años después, salió Legado de cenizas.
La fascinación que siente hacia la CIA, el FBI y sus agentes, ¿incluye sentimientos de afinidad o incluso de admiración?
Bueno, admiración quizá no tanto. Pero es verdad que los espías y los reporteros no somos tan diferentes los unos de los otros. Lo que tenemos en común es que nos suelen soltar en algún país extraño y que, una vez allí, pedimos a quien nos encontremos que nos lleve ante su líder. Y nos interesan los secretos. Los espías los pretenden robar; yo, como periodista, pretendo exponerlos. No es casual que, durante la Guerra Fría, muchos espías se hicieran pasar por periodistas. Era un disfraz perfecto.
Cuando el barco del Estado tiene alguna avería, lo primero que suelta son los secretos
Perseguir secretos es un trabajo duro.
No te creas. Siempre hay filtraciones, fugas. Cuando el barco del Estado tiene alguna avería, lo primero que suelta son los secretos. Y hay averías continuas. El mismo caso de Irán-Contra es un ejemplo perfecto: supuso un fallo total, sistémico, del gobierno norteamericano. Una conspiración fracasada. Conspirar, eso sí que es un trabajo duro. Cuesta mantener una mentira. La estupidez, en cambio, es fácil. Si he aprendido algo en todos estos años es que nunca hay que tildar de conspiración lo que se puede atribuir a la estupidez.
Esa afinidad que señala entre espías y periodistas, ¿hace que se vean como compañeros de lucha?
No, no, eso iría demasiado lejos. Pero te digo una cosa. Estos días, para acompañar a la publicación de mi libro, estamos preparando una serie de podcasts con entrevistas. El otro día me tocó hablar con Michael Hayden, el exdirector de la CIA. Mike y yo no somos lo que se dice amigos. Era el director de la agencia cuando se publicó Legado de cenizas y el libro le causó más de un disgusto. Pero estas semanas, cuando le he pedido una entrevista me la ha concedido encantado. Y, como él, toda una serie de veteranos de la agencia. ¿Sabes lo que me acaban diciendo? “Hemos tenido nuestras diferencias, pero ahora nos encontramos todos en el mismo barco”. Yo también lo siento así. Todos –espías, periodistas, diplomáticos, historiadores– estamos en las mismas: con una enorme congoja por la crisis existencial que está viviendo la democracia norteamericana.
Su libro subraya la continuidad entre la Guerra Fría y el momento actual. Pero ¿no hay también importantes diferencias? Para empezar, hoy es la ‘derecha’ norteamericana la que se siente atraída por Rusia y provoca las sospechas de los servicios de inteligencia. Esto no deja de ser desconcertante para la izquierda, que de repente se sorprende a sí misma defendiendo a los que siempre ha visto como los malos de la película, incluidos el FBI y la CIA.
Es que las polaridades se han invertido. Si Estados Unidos ganó la guerra política del siglo XX, ahora la está ganando Rusia. ¿A qué se debe esto? A que Estados Unidos ha dejado de defender los valores de la democracia en el mundo. ¡Trump no cree en ellos! No es casual que el número de democracias a nivel global esté viviendo una caída precipitada.
Si tú eres la CIA y el presidente se niega a escucharte porque le importa una mierda lo que digas, estás jodido
¿Es todo culpa de Trump?
No, el origen está en la “guerra contra el terror” que declara George W. Bush en 2001 y la consecuente erosión de las libertades civiles. Después, están los repetidos fracasos del capitalismo americano, como la Gran Recesión de hace diez años, o la propia crisis actual. Todo eso le ha quitado mucho lustre a la marca estadounidense. Para gran parte del mundo, las autocracias como la de Putin están emergiendo como una forma de gobierno más atractiva.
Con esa inversión de polaridades, también se modifican los esquemas de amigos y enemigos.
El desastre global que ha sido la presidencia de Trump ha dado pie a alianzas poco usuales. Como decía, hoy los periodistas nos vemos aliados con los espías, luchando juntos en la guerra que Trump está librando contra la verdad, contra la misma idea de que haya una verdad.
De ahí la importancia de Helsinki.
Para los centinelas de la democracia norteamericana, fue un momento a la altura del 11 de septiembre. Para todos los que se dedican a recabar información rigurosa para permitirle al presidente tomar decisiones sabias en política exterior, es difícil exagerar lo que supuso ver a ese mismo presidente marchar al unísono, ideológicamente, con el zar de Rusia, afirmando que los hechos no existen, que la verdad no existe. Si tú eres la CIA y el presidente se niega a escucharte porque le importa una mierda lo que digas, estás jodido. No solo es que hayas perdido tu poder. Es que así no se puede gobernar una república. No se puede construir una república sobre un cimiento de mentiras.
¿Qué le han dicho los espías veteranos a los que acaba de entrevistar?
Creen, como yo, que, si Trump sale reelegido, será la muerte de la democracia norteamericana: el fracaso del experimento que ha supuesto este país durante un cuarto de milenio. Será el final de la película, un desastre del que no hay recuperación posible. Y están tan empeñados como yo en intentar evitarlo.
Pero si algo deja claro su libro, es que los servicios secretos de EE.UU. no han sido precisamente respetuosos de las democracias. En el repaso que da de docenas de operaciones secretas, sea en Italia, Guatemala, Irán o el Congo, surge una y otra vez la tensión entre unos supuestos principios, la moral democrática, y una práctica más bien inmoral o directamente antidemocrática.
Es que los que dirigían esas operaciones tenían una visión moral diferente de la que tenemos tú y yo. Estaban convencidos de que el mundo estaba envuelto en una lucha maniquea entre el bien y el mal de la que tenían que salir victoriosos. Se veían como caballeros templarios.
Usted no duda en formular duras críticas. Narra los muchos fracasos y desaciertos de la CIA, con consecuencias muchas veces desastrosas. Pero no siempre me queda claro si, en esos casos, critica a la agencia por inmoral, o más bien por incompetente, implicando que, para ser más competente, en realidad le habría convenido ser más inmoral todavía.
Los dirigentes de la CIA han sido amorales, como el personaje de Sam Spade en El halcón maltés. No les interesaban la moralidad, la decencia o el fair play. Lo que les interesaba era ganarles la guerra a los putos soviets. Y no les importaba que, para lograrlo, tuvieran que derrocar a jefes de Estado libremente elegidos, como hicieron en Irán o Guatemala. Eran como Tom y Daisy en El Gran Gatsby: les daba igual el daño que causaran. Y, claro, causaron mucho daño. Pero así fue la Guerra Fría.
Y eso lo acepta usted.
No tengo por qué aceptarlo. Pero como periodista tengo que intentar comprenderlo.
En el libro, es muy crítico con ciertos presidentes.
Creo firmemente que la ideología es el enemigo de la inteligencia, en todas las acepciones de la palabra. Ahora bien, en esta historia, los ideólogos en este sentido han sido los presidentes del país. El senador Church, que investigó a los servicios de inteligencia en los setenta, concluyó que la CIA era un elefante enloquecido que pisoteaba a quien se le ponía delante. Pues no. El que estaba enloquecido era el mahout que manejaba al elefante, el presidente. ¿Crees que la CIA decidió espiar a los norteamericanos en los cincuenta, sesenta y setenta porque les pareció una buena idea? ¿O que la propia agencia concibió la idea de asesinar a Fidel Castro? Claro que no. Eran John y Bobby Kennedy los que le querían muerto.
Pero, a ver, como relata usted mismo, en un momento dado Allen Dulles dirige la CIA mientras su hermano es el secretario del Estado. Entre los dos, montan de todo.
Los hermanos Dulles fueron el dream team de la Guerra Fría. Es verdad que Allen muchas veces no se preocupaba por coger el teléfono y contarles a Dwight Eisenhower o JFK todo lo que estaba haciendo. Llamaba directamente a su hermano. Pero no es que a Allen Dulles, un día, se le ocurriera derrocar al gobierno democrático de Irán. No, hombre. Esa operación la montan porque Winston Churchill quiere que le devuelvan su petróleo. Irán, en 1951, había nacionalizado su industria petrolera. Pero Churchill quería garantizar el suministro de combustible para los navíos de la Armada Británica.
Es imposible negar el papel que jugó el alcoholismo en alguien como James Jesus Angleton, el jefe de contrainteligencia en la CIA durante 20 años
Si la CIA no era un elefante enloquecido, sí era tal vez un animal borracho. De lo que cuenta usted sobre la cultura institucional de la agencia, uno sale con la impresión de que la Guerra Fría fue librada por burócratas disfuncionales: hombres blancos de mediana edad con una marcada tendencia al alcoholismo.
Es verdad que los primeros dirigentes de la CIA emergieron de la Segunda Guerra Mundial flotando sobre un mar de alcohol. Y es imposible negar el papel que jugó el alcoholismo en alguien como James Jesus Angleton, el jefe de contrainteligencia en la CIA durante 20 años hasta que le despidieron en 1970. Por otra parte, la bebida era parte de la vida americana de aquella época. Lo ves en la serie Mad Men: siempre hay una botella a mano. Así era en la CIA, en Madison Avenue y también, por supuesto, en el periodismo. Pero claro, el alcoholismo te tergiversa el pensamiento. Te quema un agujero en el alma. Por fortuna, esos niveles de consumo etílico han pasado de moda. Hoy, la gente prefiere tragarse píldoras.
Volvamos a las elecciones de noviembre. Parece que estamos viviendo la misma película de hace cuatro años. La Internet Research Agency, por ejemplo, la fábrica rusa de tuiteros y trolls, se ha vuelto a poner las pilas para influir en los votantes. Trump no da muestra alguna de preocupación. Pero, además, le sigue apoyando casi todo el Partido Republicano. ¿Tiene la ilusión de que algún republicano cambie de opinión después de leer su libro?
Como decía antes, la ideología es el enemigo de la inteligencia. Y los políticos republicanos son ideólogos. Pretenden bajar los impuestos e imponer a sus jueces en los tribunales. Quieren que les respeten sus fusiles. Y los rusos, que no son tontos, les dicen: “Nosotros también somos cristianos. También nos encantan las armas. Y odiamos a los gais como ustedes”. El Partido Republicano se traga esto hasta niveles inverosímiles.
Usted escribe que en 2016 la candidata del Partido Verde, Jill Stein, se dejó embaucar por Rusia. Los votos que ganó Stein en algunos estados clave, sugiere, le ayudaron a Trump a ganar. ¿Cree que, después de cuatro años de Trump, la izquierda norteamericana se ha curado en salud?
Espero que sí. Si los de la cohorte jacobina socialista no comprenden que estas elecciones son existenciales, que si gana Trump estaremos todos jodidos, andan más ciegos que un topo.
Sugiere usted que Putin surgió en parte por errores estratégicos norteamericanos. Por ejemplo, la decisión de expandir la OTAN para incluir a Europa del Este, sin tener en cuenta la ansiedad que esto producía en Moscú.
El propio George Kennan advirtió de que expandir la OTAN después de la Guerra Fría sería un error histórico. Por otra parte, es fácil escribir la historia mirando por el retrovisor en un día soleado. Los que viven el momento, en cambio, conducen durante una noche oscura, con viento y lluvia, y con los faros estropeados. Mira, cuando hablé con Tony Lake, el consejero de seguridad nacional durante el primer mandato de Bill Clinton, me dijo: “Es que quisimos vender la democracia americana y el capitalismo americano a los pobres que se acababan de liberar del imperialismo soviético. Pensábamos que todos querían ser como nosotros”. Se creía que la historia había terminado, ¿te acuerdas? Y Bill Clinton se entusiasmó, porque creía que era una de sus pocas posibilidades de éxito en política exterior. Promover la democracia por el mundo, para él, no pasaba de venderles zapatillas a los chinos. Pero claro, la OTAN no es un club de debate. Es una alianza militar cuyo quinto artículo garantiza que todos responderán si se ataca a un solo miembro. De ahí que Putin, que veía a la OTAN acercarse cada vez más a sus fronteras, apostara por intensificar la guerra política.
La historia de su libro se hubiera podido contar en clave irónica. Estados Unidos, que durante décadas se dedicó a interferir en elecciones extranjeras, está recibiendo una dosis de su propia medicina.
Es verdad que, pocos meses después de su creación, la CIA intentó, y logró, imponer su candidato en las elecciones italianas de 1948. Los soviets intentaron lo mismo. Como decía Kennan, se trataba de recurrir al fuego para combatir el fuego.
Fue la primera interferencia electoral de una larguísima ristra.
La última vez que la CIA quiso meter mano en unas elecciones fue en la antigua Yugoslavia en 1999-2000. Pero ya no. Estados Unidos ha abandonado la guerra política. ¡Si apenas ya practicamos la diplomacia pública! Desde el 11 de septiembre, todos los esfuerzos se han dedicado a combatir el terrorismo. Si algo ha quedado claro de nuestra experiencia en Iraq y otros países es que imponer la democracia por las armas no funciona. Lo único que ha funcionado casi siempre, todos estos años, es el dinero.
En Japón, la CIA financió al Partido Demócrata Liberal, que durante décadas gobernó el país con pleno apoyo de la agencia
Según los datos que proporciona en su libro, son astronómicas las cantidades de dólares que la CIA inyectó por el mundo, desde el Congo a Polonia. Fueron muchos, pero muchos miles de millones.
Un maletín lleno de billetes es un instrumento muy efectivo. Funcionó en Italia en 1948. En Japón, la CIA financió al Partido Demócrata Liberal, que durante décadas gobernó el país con pleno apoyo de la agencia. El líder actual de Japón es nieto de políticos comprados por la CIA.
Ese dinero no es bueno para la salud democrática.
Claro que no. Fomenta una corrupción estructural. Esa es precisamente la táctica a la que ha recurrido Putin en los últimos veinte años para contrarrestar el poder de Estados Unidos: un capitalismo al estilo de la KGB. Ha movilizado la riqueza extractiva del Estado ruso (el petróleo, los minerales, el gas natural, la madera) para financiar sus operaciones secretas por el mundo entero, reconstruir un imperio global y, lo peor, corromper a líderes políticos occidentales. No lo puedo probar, pero te apuesto una muy buena cena a que, en un futuro, se descubrirá que también tiene comprado a Trump. Estos métodos los rusos los aprendieron de nosotros: aprendieron que, en la guerra política, no hay mejor arma que el dinero y la corrupción estructural.
De nuevo, las ironías de la historia.
También es la naturaleza de la guerra: si tú te construyes un escudo más fuerte, tu enemigo sale con una espada más afilada.
El “nosotros” con que cierra su libro cuando dice “fuimos necios”, ¿es también un nosotros patriótico? Me da la impresión de que ha escrito este libro no solo como periodista sino como ciudadano norteamericano.
Y, además, de primera generación. Una de mis dos hijas me echó una mano en la preparación del manuscrito. Tiene 23 años. En un momento dado, me mira y me dice: “Tú hablas mucho de la democracia occidental. Pero yo no sé a qué te refieres. Yo, lo que conozco es la guerra contra el terror, la NSA espiando a norteamericanos. Conozco los ataques con drones, los black sites, las cárceles secretas, las torturas. Y a Trump. Así que, ¿qué carajo quieres decir cuando te refieres a la democracia occidental?”
La verdad es que no supe contestarle. ¿A qué me refería? ¿A la democracia que derrocó al gobierno de Irán? ¿Qué se metió en Vietnam? ¿Qué vendía misiles a la Guardia Revolucionaria de Irán y empleó las ganancias para financiar a la Contra, violando toda ley imaginable? ¿A qué diablos me refiero? Todavía no he encontrado una respuesta que me satisfaga.
El Kremlin alberga “una fuerza política fanáticamente entregada a la idea… de que es deseable y necesario quebrantar la armonía interna de nuestra sociedad”, avisó el diplomático estadounidense George Kennan en 1946, en el famoso “telegrama largo” que sentaría la base de la política de su país tras la Segunda...
Autor >
Sebastiaan Faber
Profesor de Estudios Hispánicos en Oberlin College. Es autor de numerosos libros, el último de ellos 'Exhuming Franco: Spain's second transition'
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí