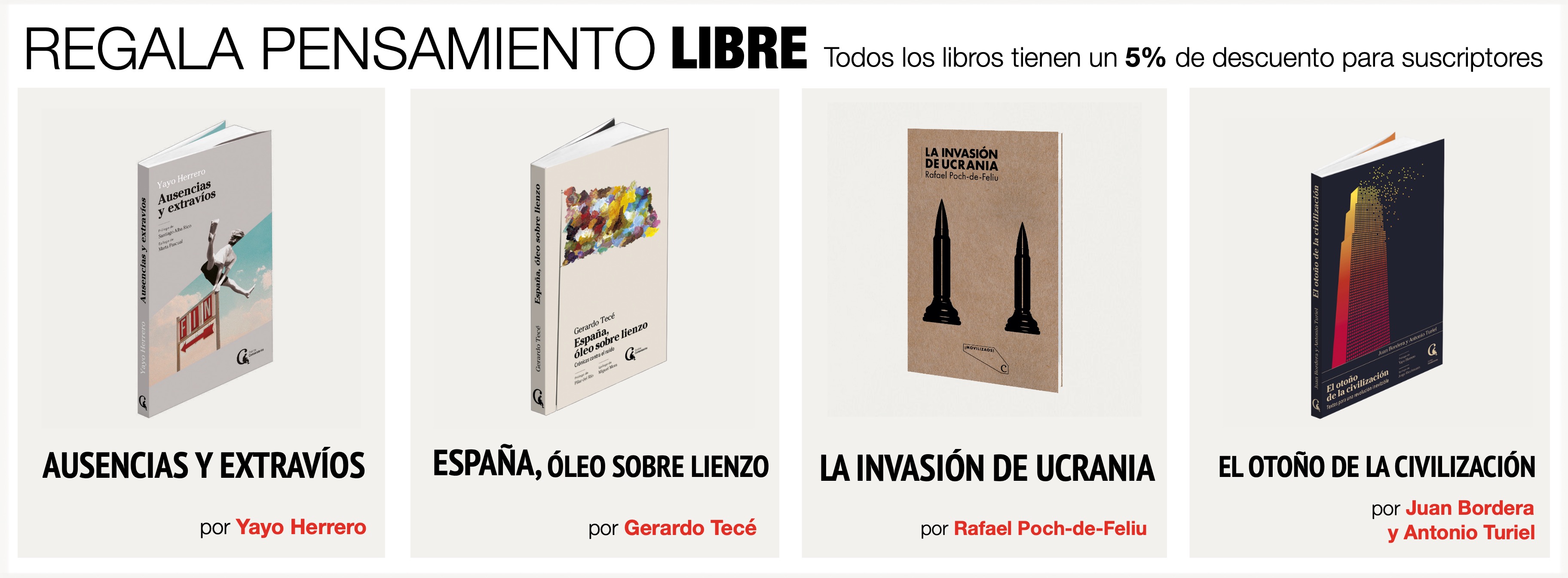Memoria histórica
Un cuento romántico
Prólogo de ‘Sois historia, sois leyenda’, el libro de Miguel de Lucas sobre las Brigadas Internacionales
Ignacio Echevarría 1/06/2022

Brigadistas en Barcelona el 28 de octubre de 1938.
Robert CapaEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Dirigido a un niño de tres años, que tardará bastante tiempo aún en poder leerlo y entenderlo, este libro es, en buena medida, un cuento. Lo mismo da que relate hechos reales, documentados a partir de testimonios directos. Un cuento es una estructura narrativa cuyo contenido no tiene por qué ser ficticio, al menos no necesariamente. De hecho, existen montones de cuentos –también entre los tradicionales, los que pertenecen al acervo folclórico– que remiten a hechos reales, históricamente probados. Lo que determina que se los tenga por cuentos es la actitud y la intención de quien los narra, su propósito de ganarse por un rato la atención de quienes lo escuchan o de quienes lo leen por medio de técnicas dirigidas a seducir su imaginación y a dejar sobre ella una huella memorable.
Y bueno, a estos efectos, este primer libro de Miguel de Lucas es un cuento casi modélico. Su esquema es bien conocido: un puñado de héroes se enfrenta voluntariamente a un enemigo muy superior, al que combate con denuedo. En todos los tiempos se han contado historias sobre grupos de hombres que, asumiendo su desventaja, aceptaron inmolarse en aras de un ideal superior, muchas veces en defensa de una religión, de un rey, de una patria; otras, en nombre de la justicia o de la libertad. Entre los muchos y prestigiosos ejemplos a los que cabría acudir, escojo uno bien popular: Los siete samuráis, la película de Akira Kurosawa que la mayoría de nosotros conocimos primero a través de su adaptación como western en Los siete magníficos. Por apenas dos puñados de arroz al día, aquellos siete samuráis aceptaban defender a unos pobres campesinos de las extorsiones a que los sometía una banda de forajidos. Todo lo demás lo ponían su ética y su valentía. A la luz del relato que de sus destinos se hace en este libro, los hombres y mujeres que se alistaron a las Brigadas Internacionales bien podrían ser comparados a esos samuráis, o a esos pistoleros del Lejano Oeste. También ellos arriesgaron sus vidas a cambio de nada, y lo hicieron por un pueblo formado en buena parte por campesinos y obreros a los que nada los ligaba, pese a lo cual se resistieron a consentir que fueran aplastados por una tropa de facciosos.
Los brigadistas arriesgaron sus vidas a cambio de nada, y lo hicieron por un pueblo formado en buena parte por campesinos y obreros a los que nada los ligaba
Se dirá que es ésta una forma muy romántica de plantearlo, y así es, en efecto. Estas páginas están llenas de romanticismo, pues dibujan, en definitiva, una leyenda. Una leyenda romántica. Movidos por sus propios ideales, sus protagonistas dejaron todo lo que tenían y fueron a combatir a una tierra extraña. Lo mismo había hecho un siglo antes Lord Byron, paradigma del poeta romántico. Como es sabido, Byron falleció desangrado en Missolonghi, Grecia, adonde había acudido para luchar por la independencia del país y liberarlo del yugo de los turcos. No es en absoluto peregrino suponer que algunos de los jóvenes que se alistaron a las Brigadas Internacionales lo hicieran imbuidos de un espíritu semejante al que movió a Byron a combatir por Grecia. Hasta puede que lo hicieran inspirados por su ejemplo. Como Byron, quizás algunos llegaran a experimentar una amarga decepción al pisar el suelo español y darse cuenta de que las cosas no eran exactamente como se las pintaban. Lo mismo da: como él, muchos de ellos dejaron sus vidas en el empeño. Este libro recuerda algunas de esas vidas, recuerda sus nombres propios y hasta incluye las fotografías de algunos de sus rostros. La imaginación se aferra mejor a las historias cuando, como aquí, las protagonizan personas concretas. He aquí uno de los aciertos de este cuento: hablarnos de la Brigadas Internacionales a través de destinos concretos, detrás de los cuales se vislumbra el de otros miles que permanecen en la sombra.
Tras su muerte, el cuerpo de Lord Byron fue devuelto a su país de origen, y enterrado allí con todos los honores. No suele ser éste el caso de quienes, extranjeros allí donde fueron a morir, permanecen enterrados en tumbas sin nombre, sin familiares ni amigos ni compatriotas que velen por su recuerdo. Este es el sentido de este libro: contar la historia, cantar la leyenda de unos cuantos miles de hombres y mujeres que fueron a luchar y a morir lejos de su tierra por razones a menudo olvidadas, que en muchos casos ni siquiera fueron comprendidas por aquellos por quienes fueron a combatir.
Al frente de San Camilo 1936, una de las grandes novelas sobre la guerra civil española, Camilo José Cela, su autor, puso la siguiente dedicatoria: “A los mozos del reemplazo del 37, todos perdedores de algo: de la vida, de la libertad, de la ilusión, de la esperanza, de la decencia. Y no a los aventureros foráneos, fascistas y marxistas, que se hartaron de matar españoles como conejos y a quienes nadie había dado vela en nuestro propio entierro”.
Corría el año 1969, todavía imperaba el franquismo en España, y el sentimiento que expresan estas líneas brutales era ampliamente compartido por buena parte de los españoles de entonces. Y es que conviene recordar que, por patente que sea su tantas veces subrayada condición de anticipo o laboratorio de la guerra mundial que se avecinaba, la guerra civil española fue, antes que nada, una guerra civil, es decir, una guerra fratricida, como suele decirse, una guerra entre hombres y mujeres del mismo país, que hasta el momento habían convivido más o menos pacíficamente (más o menos, digo, pues allí está el precedente nada remoto de las guerras carlistas), y que compartían, con más o menos consenso, las mismas instituciones, la misma cultura, la misma historia, por decirlo de manera gruesa.
¿Qué pintaban en España aquellos hombres venidos de quién sabe dónde, a los que ni siquiera era posible entender qué decían, pues no hablaban el español, tampoco el catalán, ni el euskera, ni el gallego, de modo que no había forma de saber a qué habían venido?
De la dedicatoria de Cela, lo más inaceptable es el modo que tiene de meter en el mismo saco a “fascistas y marxistas”, y a tachar a unos y otros, indistintamente, de “aventureros foráneos”, pasando por alto que unos, los “fascistas”, eran soldados regulares, algunos voluntarios, pero todos al servicio de las potencias extranjeras –Italia y Alemania, en concreto– que los mandaron a España. En tanto que los otros, los “marxistas”, llegaron a España por iniciativa propia, sin orden ni obligación alguna, y lo hicieron desde las más diversas partes del mundo, no siempre, ni mucho menos, para probar fortuna.
Lo que estaba en juego no era, en sentido estricto, la legalidad de la República, sino los valores que, a la altura de 1936, encarnaba el Frente Popular que había ganado las últimas elecciones
Por lo demás, la grosera división entre “fascistas y marxistas” invita a llamar la atención sobre un dato que no está de más recordar: a los ojos de una importante mayoría de quienes se alistaron en las Brigadas Internacionales, la batalla que se daba en España era algo más que una batalla entre un pueblo y el tirano que se proponía domeñarlo; era algo más, incluso, que una batalla entre la democracia y el fascismo: era una batalla entre el fascismo y –vamos a decirlo así– las fuerzas de la revolución. De la revolución, sí, ya fuera de signo anarquista, socialista o comunista. Es importante no perder esta perspectiva, sin la cual es imposible encuadrar debidamente la insólita decisión de acudir en defensa de la República española. Lo que estaba en juego no era, en sentido estricto, la legalidad de la República, sino los valores que, a la altura de 1936, encarnaba el Frente Popular que había ganado las últimas elecciones. Valores que eran y no eran los de las democracias liberales de los países de Europa y América: valores que se proyectaban más allá, sobre un horizonte de utopía que por entonces aún resplandecía con las esperanzas que a muchos despertaba la experiencia soviética, cuyos aspectos más tenebrosos apenas empezaban a salir a la luz.
La fórmula escogida por Miguel de Lucas para contar la historia de las Brigadas Internacionales tiene la ventaja de obviar el detalle de las cuestiones ideológicas, que en un cuento sólo admiten ser planteadas en términos forzosamente maniqueos, de lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Ya se ha dicho que un cuento es sobre todo un artefacto narrativo, de extensión breve, destinado no sólo a entretener sino a imprimir una huella memorable en el oyente o el lector. Y de eso se trata aquí, fundamentalmente: de la memoria. Más en particular de lo que cabe entender –con todos los filos polémicos que en la actualidad rodean en España a este concepto– por memoria histórica. Bajo este punto de vista, este libro constituye un artefacto magníficamente conseguido. Pese a lo cual, no está de más alertar al lector de la tentación de pensar que, porque ocurrieron así, las cosas no podían ocurrir de otro modo.
La de los brigadistas que aquí se narra es, qué duda cabe, una historia de perdedores. Convertida en leyenda, como aquí se propone, no puede menos que segregar cierta “estética de la derrota” que entretanto se ha convertido en una de las principales rémoras de la izquierda, sobre todo en España. Las citas de Max Aub y de Albert Camus con que se abre este libro, así como las fotos de Robert Capa que incluye, dan buena cuenta de lo que pretendo aquí señalar: el peligro de pensar que la derrota embellece la causa de aquellos hombres. De lo que sería fácil colegir que la derrota posee cierto encanto, y a partir de allí sentirse cómodos como herederos de la misma. Perdimos, sí, pero llevábamos la razón y la belleza estaba de nuestra parte.
El cuento que se narra en estas páginas no tiene un final feliz, ciertamente. Pero la derrota no forma parte de su moraleja. Puede que por eso el autor haya optado por evocar aquí los cuentos que se narran al pie de la cama de un niño que no se quiere dormir. Es sabido que a los niños les gusta, sobre todo antes de dormir, que se les repita una y otra vez el mismo cuento. En el caso de que el cuento tenga un mal final, en cada ocasión se renueva la esperanza de que algo cambie esta vez y los héroes consigan su objetivo. ¿Por qué no? El cuento es un género dinámico, que se transmite de boca en boca y admite toda suerte de variantes. En cualquier caso, la moraleja de este cuento, la que sin duda quedará prendida en la conciencia del niño al que va dirigido, como queda prendida en la del lector, es la de que seguir luchando vale la pena. Tal sería el sentido último de ponerse a contar esta historia: abrirla a la posibilidad de que termine bien. Pues acaso sea verdad lo que reza aquel viejo proverbio indio: todas las historias terminan bien; si terminan mal, es que no han terminado.
-------------------------
Sois historia, sois leyenda, de Miguel de Lucas, se presenta el día 2 de junio en El Taller de CTXT. Es gratuito, puedes conseguir tu entrada aquí.
Dirigido a un niño de tres años, que tardará bastante tiempo aún en poder leerlo y entenderlo, este libro es, en buena medida, un cuento. Lo mismo da que relate hechos reales, documentados a partir de testimonios directos. Un cuento es una estructura narrativa cuyo contenido no tiene por qué ser ficticio, al...
Autor >
Ignacio Echevarría
Es editor, crítico literario y articulista.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí