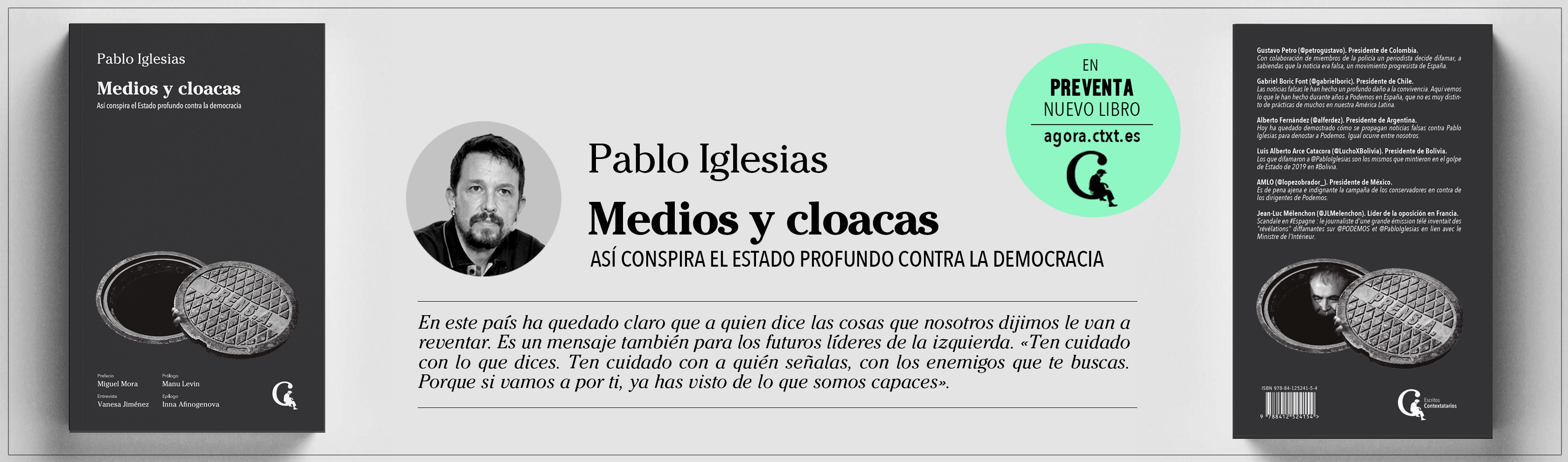Sala de cine.
PixabayEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
En los meses más duros de la pandemia daba la sensación de que las salas de cine podrían colapsar en cualquier momento. Tras la vuelta del confinamiento el público no respondió, en parte por las medidas sanitarias vigentes, pero también por el escepticismo de volver a participar en un acto comunitario como es una proyección. Se culpó al virus, pero la realidad es que los hábitos de consumo llevaban tiempo cambiando, y la pandemia simplemente aceleró ese proceso. Tal era la desesperación que hubo hasta quien se alegró de que Disney fuera una de las pocas productoras con poder suficiente para convocar al público como antaño. Ellos, que parece que han encontrado la fórmula para que cada película sea un taquillazo, parecían impermeables al castigo pandémico. En España, más humildes, tuvimos también a nuestro salvador local, encarnado en la figura de Santiago Segura, que reventó la taquilla con Padre no hay más que uno y A todo tren: destino Asturias. Tanto éxito tuvieron sus películas que sus seguidores se arrastraron por todos los recovecos mediáticos pidiendo que, al menos, las nominaran a los Premios Goya, a modo de recompensa por haber ayudado a mantener las salas abiertas con esos espectaculares datos de recaudación. Se estableció así una distinción entre un cine necesario –el de Disney y Santiago Segura– que mantiene la maquinaria en funcionamiento y otro, en cierta manera inútil, cuyo valor es únicamente artístico e intelectual.
Sin embargo, este virtuoso equilibrio entre lo útil y lo bello parecía tener los días contados. Tras la desescalada y progresiva eliminación de las medidas sanitarias se pronosticó una vuelta masiva del público al cine. Se esperaba, inocentemente, que los espectadores volvieran a repartirse homogéneamente por todas las sesiones, por todas las salas. Pero lo que sucedió es que los espectadores simplemente se quedaron en casa y, si se movían, sólo lo hacían para asistir a la proyección de alguna de las películas-evento de la temporada. La salvación económica que traía consigo Disney se convirtió en una condena para las producciones menores, y lo que antes había rescatado a la industria de exhibición ahora parecía poder destruir todo aquello que no tuviera detrás el poder masivo de una multinacional. El cine “de autor”, se dijo, podía desaparecer si no encontraba espacios de exhibición adecuados. Al fin y al cabo, hacer cine es caro incluso cuando es barato. Es prácticamente imposible para una producción pequeña competir en las condiciones que impone el blockbuster. Hace unas semanas, el cineasta Borja Cobeaga compartió en Twitter una captura de las sesiones de un conocido cine multisalas de Madrid: 41 pases diarios de Minions: el origen de Gru. Unos meses antes, Spiderman: No way home había recaudado casi 2.000 millones de dólares en todo el mundo. Las consecuencias de una industria desequilibrada que tiende a un monopolio creativo concentrado en unas pocas empresas.
La salvación económica que traía consigo Disney se convirtió en una condena para las producciones menores
Y la cosa se complica. Todo el mundo sabe que el cine no es un negocio cualquiera, es un arte, y por ello debe estar movido por sentimientos virtuosos, como la creatividad o el talento. No es que el cine no se rija por criterios puramente económicos, es que debe parecer que no lo hace. Y, si lo parece, que al menos lo artístico simule estar por encima del dinero. Los premios Oscar son el gran ejemplo de esta contradicción: a pesar de ser principalmente un ejercicio masivo de marketing, se las han apañado para generar un canon ficticio de las mejores películas de cada año. De ahí la indignación que suscitan cuando las películas premiadas se consideran injustas. De ellos se espera imparcialidad pues se supone que valoran algo que está más allá del dinero. Sin embargo, lo más interesante es que, en esta época, cada vez más producciones han destruido ese discreto equilibrio entre arte y economía, y muestran sin pudor que no son más que un producto moldeado con cuidado para generar beneficios. El público nunca había importado menos y nunca había sido tan rentable. Por eso de vez en cuando, y siempre en Estados Unidos, se generan ciertos acontecimientos de histeria colectiva en los que, milagrosamente, talento y negocio van de la mano. Este año le ha tocado al fenómeno de Todo a la vez en todas partes y sus 100 millones de recaudación. La incontinente crítica anglosajona ha dicho de ella que combina el arrojo y la valentía del cine independiente con el gusto por lo lúdico del cine más masivo –al fin y al cabo, el cine minoritario aburre– y ha anunciado además que este es el camino para el cine popular contemporáneo. En ese espejo, dicen, deben mirarse las películas populares, aquellas que deben disputar su espacio a las grandes multinacionales. Su productora, A24, ya conocida por otros tantos éxitos del mismo palo, tal vez se haga ahora famosa por ser el contrapeso del poder: Disney rescató a la industria de la pandemia y A24 salva a la industria de Disney. Todos contentos.
Cabe preguntarse si lo relevante de una película como Todo a la vez en todas partes se encuentra en sus supuestas virtudes cinematográficas o en el hecho de que haya disputado un espacio de relevancia económica a Disney, es decir, que haya sido un ejemplo de buen emprendimiento empresarial –ha recaudado cuatro veces más dinero que su presupuesto de producción. ¿Estaría siendo valorada con el mismo entusiasmo si ese fenómeno artístico no hubiera traído aparejado un fenómeno económico? ¿Es relevante porque es rentable? Tal vez, conscientes de que formamos parte del problema –quién no está suscrito a Netflix, a Disney, o sigue religiosamente las andanzas de los superhéroes de Marvel–, celebrar la recaudación de ciertas películas nos hace sentir un poco menos culpables. Parece que a ciertas obras se les asigna un valor en función de su éxito económico, consecuencia de la mercantilización absoluta del arte, y eso es algo que en apariencia contradice esa visión virtuosa de las películas como objetos artísticos desapegados de cualquier realidad económica, y en muchos casos, incluso política. Sin embargo, ambas visiones van de la mano. Las formas “artísticas” del cine comercial –ya no incluyo solo el blockbuster sino también el cine de A24 y productoras de ese estilo– son como son por la dimensión económica de la industria. Los discursos visuales se adaptan a la demanda, y a partir de ahí surgen las formas de consumo de las películas y la dialéctica entre estas y los espectadores. En una época en la que las películas son denominadas “productos”, para definir su valía o pertinencia hay que usar un vocabulario afín a esa denominación: estas “funcionan”, como una lavadora, “sorprenden”, como un menú del día, o “dan lo que prometen”, como una caja de cereales. Incluso en los paraísos artísticos que se supone que son los festivales de cine se ha impuesto una estética concreta, una industria paralela que promociona estas películas en canales determinados y alejados de las grandes salas pero que, sin embargo, reclaman denominaciones similares a las del blockbuster, ponderadas en función de cierto éxito económico, y guardan para sí cierta consistencia temática y formal, pues tienden a la homogeneidad.
Este verano, con el éxito de Padre no hay más que uno 3, el debate del arte frente a la rentabilidad volvió al foco mediático. Se argumentó que estas películas son necesarias porque gracias a que “funcionan en taquilla”, otras películas, menores, pueden encontrar su espacio y exhibirse. Los cines se mantienen abiertos gracias a las primeras y entonces es de esperar que, en un magnánimo acto de mecenazgo, los jefes de las cadenas de multisalas decidan darle espacio a las segundas, obras de arte que merecen ser exhibidas pero que no recaudan masivamente. En mi opinión, esta línea de pensamiento es errónea, y la realidad es que estas películas, como muestran los datos, no están salvando sino condenando la exhibición en salas –o, al menos, desequilibrándola, propiciando la acumulación de la recaudación en unos pocos títulos. En la lógica del capitalismo contemporáneo hay que ser muy cándido para esperar actos virtuosos de multinacionales. El sistema funciona exactamente como se espera. Ninguna empresa va a decidir ganar menos dinero para llevar a cabo un acto altruista a favor del arte. Por eso se programan 41 pases diarios de Minions: el origen de Gru en un solo cine mientras que una película relevante y accesible como es Benediction, de Terence Davies, probablemente haya estado al mismo tiempo en menos de 30 cines en todo el país. Para que películas como Benediction puedan ser éxitos rentables –dentro de sus propias dimensiones– primero deben tener un espacio propio. Asumir que no van a generar beneficios es aceptar una profecía autocumplida en la que participan no sólo las salas sino también buena parte del periodismo cinematográfico. El cine minoritario se vende como “inaccesible”, como algo extraño, y se asume que la gente no está interesada en él. La realidad es bien diferente: el público ve lo que le dejan y lo que le enseñan. Si las películas independientes no alcanzan un número de cines homogéneo –esto es, distribuidos por todo el país, no sólo en Madrid o Barcelona– la gente no va a ir a verlas, pues nadie va a coger el coche durante una o dos horas para ver películas que no conoce. Y no las conoce porque los medios de comunicación, aquellos que deberían renunciar al corporativismo y ofrecer una visión más amplia del ecosistema cinematográfico simplemente no hablan de ellas. La crítica piensa que al público no le van a interesar ciertas películas por la sencilla razón de que, sencillamente, a ellos no les interesan. La realidad es que el público es mucho más inteligente y curioso de lo que creen –y cualquiera que haya asistido a un festival de cine con proyecciones públicas lo sabe–, pero no puede interesarse por aquello que desconoce. De esta manera, poco a poco y con la ayuda inestimable de medios, productoras y distribuidoras, se ha erosionado el espacio de exhibición cinematográfica. E irónicamente, esto ocurre en una época en la que las plataformas dan refugio a una inédita variedad de propuestas, pero sólo algunas, como Filmin o Mubi, apuestan claramente por esa diversidad.
La crítica piensa que al público no le van a interesar ciertas películas por la sencilla razón de que, sencillamente, a ellos no les interesan
Entonces, cuando se dice que Disney o Santiago Segura están salvando las salas, ¿qué salas están salvando realmente?, ¿el pequeño cine que programa estrenos independientes y sobrevive como buenamente puede?, ¿o los multisalas de los centros comerciales? Hay que ponderar si detrás de toda esta dialéctica del rescate no hay un error de cálculo. El asunto no debería ser salvar las salas porque son un negocio y un empresario vaya a perder su inversión, sino salvarlas porque tienen un valor comunitario y ejercen una labor de difusión artística. Habrá que ver entonces qué tipo de cines queremos, si aquellos que programan cine independiente y se esfuerzan por ofrecer cierta variedad en los estrenos o los grandes conglomerados –prácticamente todos, de capital extranjero– que han ido erosionando la exhibición cinematográfica. Este es un debate que debe plantearse con franqueza los próximos años, antes de que las VOD terminen de cargarse la exhibición en salas y sólo puedan sobrevivir las franquicias más poderosas. De momento, en el año 2020 se derogó el decreto Paramount en Estados Unidos, que impedía a las productoras ser propietarias de las cadenas de cine. En los próximos años, muchas más multinacionales serán dueñas de todo el recorrido que hace una película, desde su preproducción a su exhibición online. Un escenario aún más monopolístico contra el que las pequeñas producciones no podrán hacer nada. Y es que resulta inconcebible pensar que en un futuro tan rentable el cine independiente pueda tener alguna clase de espacio. En España, hace cinco o seis años, con la irrupción de Netflix, se mencionaba lo ideal que sería la coexistencia de salas y plataformas. En los festivales de cine se aplaudía su logotipo y por redes se batallaba contra Steven Spielberg por mostrar su escepticismo respecto a las nuevas formas de consumo. Ahora, en 2022, buena parte de la industria se encuentra en estado de pánico al ver lo que realmente ha ocurrido, que es la misma historia de siempre, ya sea con Netflix, con Uber o con Mercadona.
Sin embargo, el cine –como arte y no como negocio– vivió un momento extraordinario durante la pandemia. Las salas estaban inaccesibles, pero numerosas fundaciones, productoras, exhibidoras, decenas de archivos y filmotecas, festivales online y coleccionistas compartieron cientos de películas online para que todo el mundo las pudiera ver. Tal vez nunca la oferta cinematográfica fue tan amplia y la gente pudo acceder fácilmente a obras tan variadas, desde cortometrajes experimentales hasta restauraciones de cine primitivo. Curiosamente, cuando las salas se encontraban en coma, el cine estaba más vivo que nunca, viajando de casa en casa, ocupando los largos momentos de espera del confinamiento. A nadie le importaba el presupuesto, la recaudación, los premios. Solo importaba el acto de ver la película, de poder acceder a ella, la curiosidad, espoleada por la recomendación de tal cineasta o crítico, o de algún amigo. La gente montó visionados online con sus allegados y debates en redes. Dentro de lo horrible que fue el confinamiento, esta fue una experiencia casi extraterrestre, pues parece inconcebible pensar ahora la difusión del cine de forma masiva fuera de la lógica del mercado. Naturalmente existen espacios como las filmotecas, Cineteca en Madrid o el CCCB en Barcelona, pero fuera de las zonas más pobladas no hay prácticamente nada. El futuro del cine como arte debería encontrarse en esos mismos espacios de comunidad, lejos del puro negocio. Hay que proteger el empleo, y la experiencia cinematográfica que ofrece una sala, pero si al hacerlo se va a fomentar la gentrificación de la exhibición, la precariedad que asola buena parte de la industria y la acumulación masiva de capital, tal vez deberíamos ser un poco más desagradecidos con lo que representa Santiago Segura.
En los meses más duros de la pandemia daba la sensación de que las salas de cine podrían colapsar en cualquier momento. Tras la vuelta del confinamiento el público no respondió, en parte por las medidas sanitarias vigentes, pero también por el escepticismo de volver a participar en un acto comunitario como es una...
Autor >
Guillermo Martínez Valdunquillo
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí