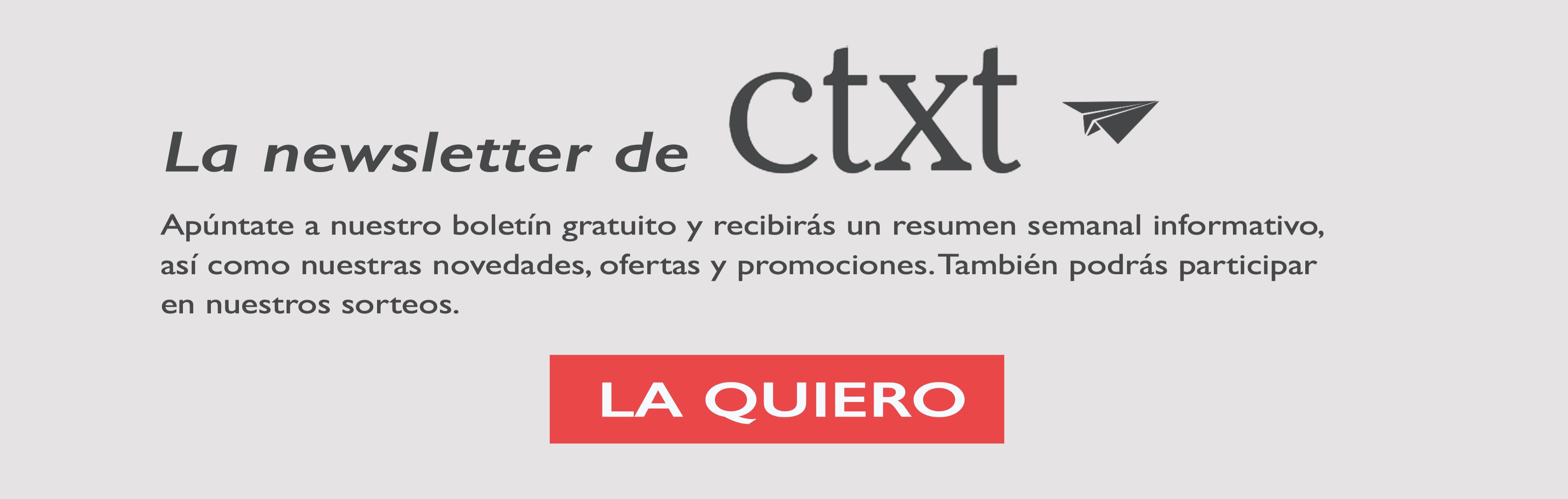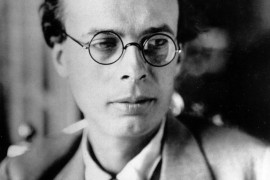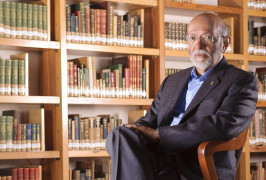Memoria
Las canciones de amor y destierro de Luis Rius
El biógrafo de León Felipe fue un poeta bohemio, joven referente del exilio republicano en México
Liliana David 11/12/2022

Fotografía de Pilar Rioja, León Felipe y Luis Rius.
PinterestEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
En el acto de narrar la vida, la identidad de un yo más íntimo y profundo se entreteje, porque a través del encuentro con el otro revelamos nuestro ser en forma de palabras, y son ellas las que configuran un relato transformador, ese que nos convierte en seres únicos. En este camino de proximidad, en medio de un diáfano diálogo, imagino a dos poetas conversando. Eran los años 60 y, tras cincuenta horas de largas pláticas sostenidas por una verdadera amistad sembrada en el tiempo, hubo vasto material para dar origen a la biografía León Felipe, poeta de barro. Bajo una gran admiración hacia el también llamado “poeta peregrino”, fue Luis Rius, nacido en Tarancón (Cuenca) en 1930, quien se encargó de tejer aquellas íntimas conversaciones que los dos mantuvieron para ofrecernos el testimonio de una vida poética que hoy nos queda como la preciosa herencia literaria que nos legó el autor hispanomexicano.
Gracias a él sabemos quién fue León Felipe; irónicamente, del propio Luis Rius apenas conocemos algo; no obstante, a través del esfuerzo llevado a cabo por su familia y, concretamente, por su hijo Luis Rius Caso, escritor e historiador, ha comenzado la travesía del rescate de su vida para dar constancia de una época única y de las historias personales que, como la de este poeta, no deberían olvidarse, por más que la historia en mármol quiera imponerse a la existencia cocida en barro. Por esta razón, la promesa de que salgan a la luz, sin censura ni cortapisa, aquellas conversaciones entre ambos poetas se elevan, por un lado, como un acto de reivindicación frente a la desmemoria y, por el otro, como una posibilidad para que, mediante la escucha de sus voces, podamos captar su ser, aunque sea fugazmente. Ahí serán revelados aspectos desconocidos sobre los dos poetas que vivieron su exilio español en México, como me dice Luis Rius Caso, hijo del poeta, en nuestra entrevista: “Es muy interesante todo lo que hablan fuera del texto, es decir, aquello que no pasó a formar parte de la biografía. Los temas de la vida cotidiana, sus opiniones sobre la sexualidad, su pensamiento sobre otros exiliados españoles y de otros poetas mexicanos son algunos de los apuntes interesantes que hallamos en las grabaciones; prácticamente, un sesenta por ciento de lo que hablaron no fue reflejado en el libro biográfico. Así que, sería una gran aportación sacar un audiolibro con más de 20 cintas grabadas en magnetofón que hemos rescatado en formato digital”.
En el éxodo español vivió su adolescencia y juventud en contacto estrecho con el poeta Pedro Garfias y con León Felipe
Recuperar el pasado a través de estas conversaciones para dar cuenta de la vida cultural de aquellos años es un trabajo necesario, urgente y en cierta medida opuesto a las historiografías oficiales que mantienen en sus márgenes a aquellos personajes que vivieron un exilio tal vez menos político, pero igualmente orillado por las circunstancias históricas; tal es el caso particular de Rius Azcoita, quien fue llevado a México a los nueve años por su padre Luis Rius Zunón, quien había sido alcalde de Tarancón durante la República. Él y su familia se refugiaron en el continente americano a causa de la Guerra Civil: “Mi padre llega con mi abuelo, también llamado Luis. Este último había sido abogado, pero en México no podía ejercer porque las leyes eran muy distintas. Por lo tanto, mi abuelo tuvo diversos trabajos; primero, fue vendedor de prendas femeninas, presumía él, y después aceptó un trabajo estable en el Real Cinema, que era un espacio importante en la ciudad de México. Ahí fue vendedor de boletos y luego administrador. Evidentemente, en cuanto a lo económico, como todos los exiliados, mi familia la pasó muy mal; sin embargo, respecto de lo cultural, vivieron un ambiente boyante, debido a la convivencia de una gran pléyade de intelectuales republicanos cuyos orígenes ideológicos eran muy diversos. Todos ellos tuvieron que vivir en México de manera amigable, porque los vínculos de comunistas con anarquistas, con socialistas, republicanos de centro eran irreconciliables. Sin embargo, en México se tuvieron que integrar en torno a la figura ficticia, decían los franquistas, de la República española y del Centro Republicano Español”.
La postura de Luis Rius fue determinante en ese sentido, ya que su búsqueda se centró en la conciliación, una actitud que hizo eco en otros integrantes de su generación; así, Tomás Segovia, Arturo Souto Alabarce, Horacio López, Angelina Muñiz, y algunos escritores más, tampoco quisieron heredar aquellos conflictos políticos. De hecho, en su obra Verso y prosa, editada por el Fondo de Cultura Económica en 2011, el poeta Luis Rius nos revela: “El caso es que en miles de jóvenes españoles refugiados en México se ha hecho consciente su naturaleza de desterrados, aceptándola como tal naturaleza; esto es, el destierro no lo vemos ya como un estado provisional, perturbador de nuestro propósito de realizarnos humanamente, sino que sentimos que de él está hecha nuestra sustancia primordial y definitiva. Somos desterrados. Y si ahora, porque vivimos en México, sentimos un poco que nos falta el sustento de España, mañana, si el caso se da, porque vivimos en España, sentiremos en el mismo grado que nos falta el sustento de México. El destierro no nos lo da ya ni nos lo quita ninguno de los dos países porque no está en ellos sino en nosotros, formando parte de nuestro ser. La lucha por obtener una naturaleza mexicana o española puras no tuvo ni tiene realidad, pues de ambas tierras, amasadas la una con la otra, nos nutrimos”.
A su amor por la poesía y la literatura de los autores del Siglo de Oro se sumaron las vivencias del ambiente cultural del exilio en México
Fue esa actitud la que permitió a Luis Rius dialogar con intelectuales de ideología distinta y reconciliarse con ese modo de existir: el destierro. En el éxodo español vivió su adolescencia y juventud en contacto estrecho con el poeta Pedro Garfias y, sobre todo, con León Felipe, así como con grandes pintores e intelectuales, con los cuales trabó entrañables relaciones. También llegó a tratar a Luis Cernuda y a Manuel Altolaguirre, pero quienes se convirtieron en sus amigos fueron aquellos que antes habían sido sus maestros: “Mi padre formó parte de lo que se ha llamado la segunda generación del exilio, que está bien llamada hispanomexicana, porque tiene esa nostalgia heredada por lo español y una combatividad a flor de piel, pero ya su lucha, sus búsquedas son en otro ambiente, en otro país. Ellos desean una nueva forma de relación con España y no quieren heredar los radicalismos que enfermaron a los mayores. Él estableció puentes con los escritores mexicanos y su cultura. Entonces, mi padre llegó a ser muy reconocido por Octavio Paz, aunque no llegaron a ser amigos; fue reconocido por Carlos Pellicer y Juan Rulfo. Quiso abrir un puente natural con la cultura y poesía mexicanas, sin dejar de lado la poesía del exilio español o la poesía española viva de los diversos tiempos, e incluso se entregó a la labor de promoción del flamenco”. Es curioso, por cierto, que gran parte de su obra poética haya sido publicada bajo el nombre de canciones (Canción de amor y otros poemas, Canciones de ausencia, Canciones de amor y sombra, Canciones a Pilar Rioja) para dar cuenta de la influencia y las expresiones que inspiraron la manera que tuvo de comprender su propio destierro: la música y la poesía españolas, con las que evadía su sentimiento de extrañeza ante un país lejano pero, en su espíritu, vivo: “Si acaso alguna vez logré mi encuentro/ -fue camino el amor-, me hallé contigo/ piel a piel, sombra a sombra, dentro a dentro,/ el frágil y hondo espejo se rompió,/ y ya de mí no queda más testigo/ que ese otro extraño que también soy yo”.
En este sentido, a su amor por la poesía y la literatura de los autores del Siglo de Oro se sumaron las vivencias del ambiente cultural del exilio en México, que nutrían la música, la pintura o las tertulias diarias, las discusiones en los cafés; pero, además, fueron importantes las cátedras universitarias (que impartió en la Universidad de Guanajuato y años después en la UNAM) donde el poeta leía la poesía de Ángela Figuera, Dámaso Alonso, Gabriel Celaya, entre otros; así como su intensa vida de bohemia y su gran pasión por el flamenco y el cante jondo. Todas estas fueron las formas en las que Luis Rius reinventó para sí, y para quienes lo acompañaron, una tierra propia. Muchos se sintieron atraídos por ella y arrastrados por la personalidad y el espíritu conciliador y amistoso del poeta: “Mi padre –me dice su hijo– tenía una gran personalidad, leía poemas como nadie. Grabó un disco de poemas para Voz Viva de México. En un momento dado, también tuvo un programa de televisión importante que se llamó Viaje alrededor de una mesa, tuvo programas de radio memorables y se convirtió en un referente joven del exilio. Fue de los primeros en traer a México a grandes cantaores de flamenco, como Enrique Morente o Manzanita, y a guitarristas, como Pepe Habichuela. Ellos empiezan a tener fama aquí, y era mi padre quien asumía esta labor de promoción del cante, de la poesía y la música popular españolas. Fue muy amigo también del cantautor Pedro Ávila. A mi padre le encantaba todo ese mundo porque decía que era la forma de llevar la poesía al pueblo”. Y en esa tarea de promoción le ayudaron Paco Ignacio Taibo I, mientras que con Pilar Rioja, su segunda esposa y crotalista famosa en México, propició un ambiente cultural tan bohemio como inédito, tan importante como lo fueron sus aportaciones poéticas y académicas. Con la bailarina mexicana, a quien apodaron en Nueva York “la María Callas de la danza”, creó un espectáculo inspirado en la idea del duende de Federico García Lorca; además, llevaron adelante otro montaje escénico, que se llamó Mística y erótica del Barroco, en el que Pilar bailaba y Luis recitaba poesía.
El cuerpo de Luis Rius vivía en un sendero de sentimientos que se bifurcaban; entre la España añorada y su destino final en México
Gonzalo Celorio, ensayista mexicano, ha retratado en uno de sus textos dedicado a Rius cómo fue que conoció de cerca el escenario donde afloraba la sensibilidad del poeta: “Entendí su pasión por el cante y por el baile flamencos, su amor por la gran bailarina Pilar Rioja, resuelto en finísimas canciones a ella dedicadas, su confusión de la vida y la literatura y acaso su capacidad de llevar hasta la muerte pasión tan desbordada. Luis amaba la belleza de la mujer, tanto como la poesía y la libertad. Cortés, siempre cortés y fino, transformaba en panegírico esa tradición tan española del piropo”. De manera que, Gonzalo Celorio ilustra este hallazgo con el poema titulado “La danza lleva al poeta a recordar su propio origen”, para mostrarnos cómo Luis Rius recobró ahí su territorio perdido liberándolo del odio que en él perpetró la historia, porque la danza es la imagen misma de la libertad: “Todo lo que es España está en la hondura/ que le das a su ritmo y a su acento./ Tú redimes a España con tu danza,/ su odio y piedad salvados por tu cuerpo”.
Pero el cuerpo de Luis Rius vivía en un sendero de sentimientos que se bifurcaban; entre la España añorada y su destino final en México. Esa misma condición existencial hizo que poetas como él quedasen en un limbo literario, según Octavio Paz, y que, por lo tanto, sea ambiguo su lugar en las antologías de literatura mexicana o española. Aunque en el último libro de Rius, que reúne una selección de lo mejor de su poesía con un prólogo escrito por Ángel González, ha sido este quien mejor ha descrito la canción poética de aquel desterrado. La edición española de dicha antología no logró salir a la luz hasta 1998, catorce años después de la muerte del poeta. Antes, en 1984, el mismo año en que murió Rius Azcoita, apareció una edición póstuma en la editorial mexicana Promexa por iniciativa de su amigo José Luis González Iroz. La antología la venía preparando el propio poeta meses antes de que en diciembre de 1982 le fuera diagnosticado el cáncer que pondría fin a su vida de bohemia, poesía y literatura. Esa obra se convirtió en su último testamento, junto a la biografía que le dedicó a León Felipe. Su breve pero intensa producción, resultado de una vida de apenas cincuenta y tres años, mantiene el aire poético que envolvió toda su existencia, la herencia que nos deja para nuestros días, la semilla viva para que florezcan más versos y prosas, más canciones para quienes, algún día, intuyan su propio destierro.
En el acto de narrar la vida, la identidad de un yo más íntimo y profundo se entreteje, porque a través del encuentro con el otro revelamos nuestro ser en forma de palabras, y son ellas las que configuran un relato transformador, ese que nos convierte en seres únicos. En este camino de proximidad, en medio de un...
Autora >
Liliana David
Periodista Cultural y Doctora en Filosofía por la Universidad Michoacana (UMSNH), en México. Su interés actual se centra en el estudio de las relaciones entre la literatura y la filosofía, así como la divulgación del pensamiento a través del periodismo.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí