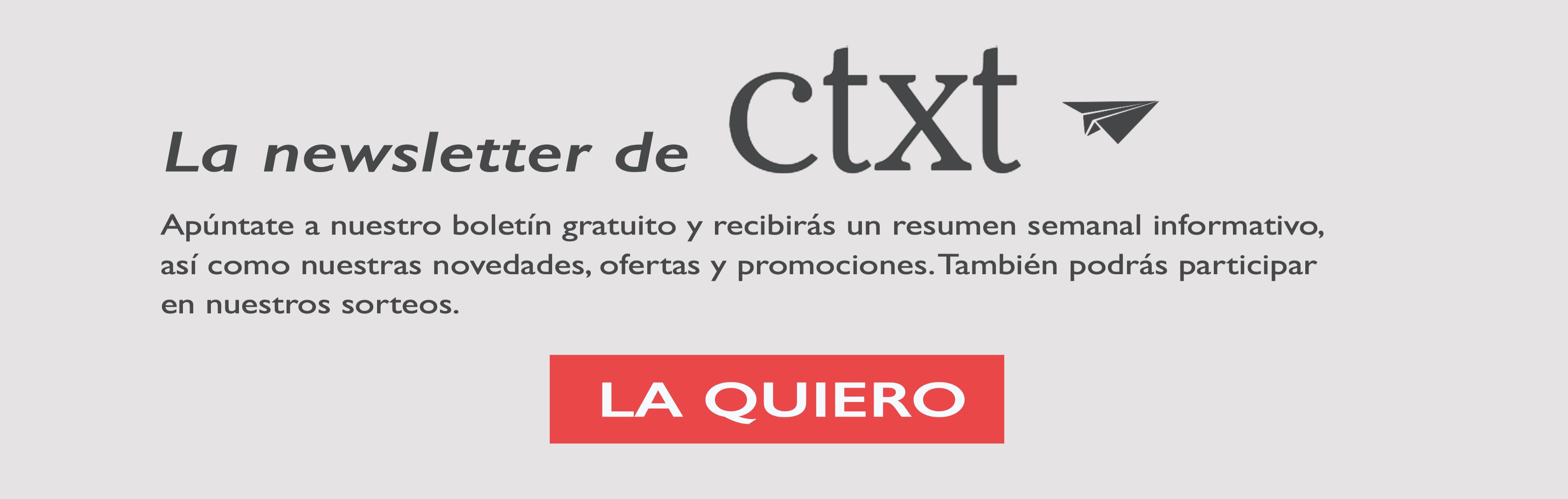EDUARDO MATOS MOCTEZUMA / HISTORIADOR MEXICANO, PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS 2022
“Asociar la violencia actual en México con los antiguos sacrificios humanos es una muestra de ignorancia”
Liliana David 22/11/2022
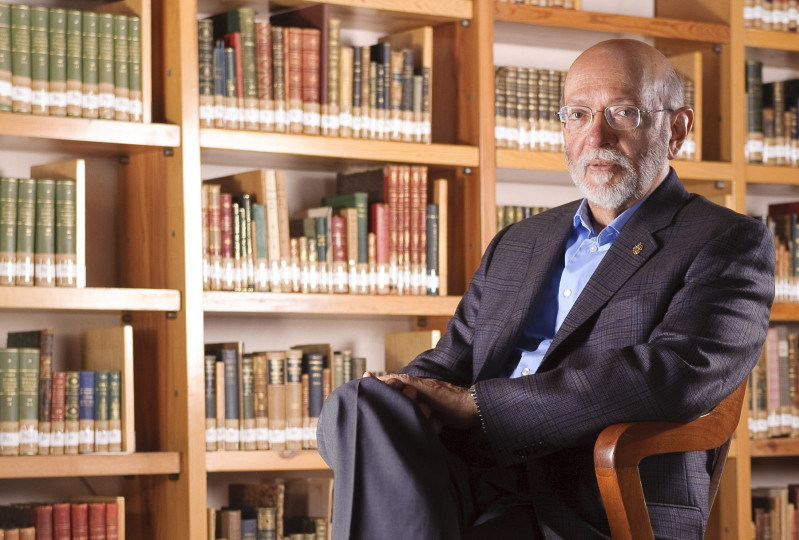
Eduardo Matos Moctezuma en una imagen cedida.
Colegio Nacional (México)En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
En la vida cultural de México predominan los rituales y ceremonias en los que todavía se percibe un suave latido proveniente de las antiguas cosmovisiones prehispánicas, aunque hay que reconocer que hoy prevalecen colmados de elementos occidentales, denotando un acusado hibridismo y un sincretismo entre historias y mundos. Este es el caso de la festividad conocida como Día de Muertos, celebrada cada año en noviembre, y que ha sido objeto de atención por parte de la industria mainstream, la cual, por medio de la explotación del imaginario de las catrinas, las calaveras, los esqueletos o los cráneos humanos apilados del Tzompantli (nombre con el que se conoce la llamativa estructura precolombina) ha contribuido a fomentar un peculiar fervor y una atracción fugaz por las verbenas alegóricas de la muerte, así como a alimentar una vorágine consumista que en nada nos ayuda a profundizar en el conocimiento de la cosmovisiones prehispánicas o a esclarecer sus ideas acerca de la dualidad entre la vida y la muerte en el México antiguo. Un caso diametralmente opuesto ha sido el de la continua labor de divulgación e investigación emprendida desde hace decenios por el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, quien cuenta con una notable trayectoria que lo ha hecho merecedor este 2022 del Premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales. El maestro Matos, como lo llaman afectuosamente en México, es hoy una de las figuras más destacadas en el estudio de las culturas precolombinas, de las sociedades de Mesoamérica y, particularmente, ha sido el encargado de estudiar vestigios y monolitos como el de la gran piedra de la diosa lunar de los mexicas (la Coyolxauhqui), que hoy se encuentra en el Templo Mayor, principal recinto sagrado del desaparecido imperio azteca y en el que se le rendía culto a Huitzilopochtli, dios solar de la guerra; y a Tláloc, el dios de la lluvia.
Del cruce entre los códices, los libros sagrados, las historias relatadas por los cronistas y las propias excavaciones realizadas por Matos Moctezuma en varios lugares arqueológicos de México, se ha ido recuperando y enriqueciendo la memoria en torno a las culturas mesoamericanas. Gracias a ello, hoy podemos abordar y comprender mejor algunos aspectos que, sin embargo, continúan siendo un tabú a la hora de hablar sobre ese pasado precolombino. Es por eso que, tras recibir el galardón en la ciudad de Oviedo, le propuse este diálogo con la finalidad de conocer mejor su mirada como arqueólogo e historiador, y además, acompañados por el evocador recuerdo de su apellido, que nos permite viajar hasta la época del último gran tlatoani, Moctezuma, quien gobernó Tenochtitlan, la gran ciudad mexica, antes de que esta sucumbiese ante el ejército de Hernán Cortés y sus aliados en el momento histórico de la aún llamada Conquista.
Sin duda, la cultura azteca (mexica) ha sido la más difundida o conocida entre las sociedades de aquel mundo prehispánico. Y por eso todavía seguimos cayendo en el cliché cuando hablamos de la “tierra azteca” para referirnos a México. Sin embargo, sabemos que entre los diversos grupos étnicos de aquel tiempo, también había mayas, toltecas, zapotecos, mixtecos, p’urhépechas, amén de otros; de manera que, de cara al resto del mundo, ¿por qué cree que se ha dado prioridad al relato azteca, ocultando con ello toda esa pluralidad étnica mexicana?
Bueno, este es un tema muy interesante porque, en efecto, uno de los grupos más conocidos a nivel internacional es el mexica o azteca. Eso devino desde el momento de la Independencia de México en 1821, cuando los grupos insurgentes alcanzaron la victoria para independizarse de España. En la búsqueda de un símbolo que cumpliera con una función unificadora en el naciente país, reconocieron que, en efecto, el grupo que tuvo que enfrentarse a la conquista peninsular española había sido el de los mexicas o aztecas. El reconocimiento, en ese sentido, llegó a tal punto que la bandera mexicana lleva actualmente el símbolo de los mexicas: el del águila parada sobre el nopal (una alusión que evoca el mito fundacional de Tenochtitlan). Pero ese reconocimiento, que se hizo a partir de 1821, trajo como consecuencia la prioridad que se les dio, en detrimento de otros que, sin embargo, aún sobreviven. Incluso, en relación con esto, hay que ver que la sala principal del Museo Nacional de Antropología e Historia está dedicada a la cultura mexica. Allí, derivado de aquel movimiento de independencia, se los realza, presentándolos como el grupo de resistencia frente al conquistador español. Como decía Octavio Paz, en efecto, sigue existiendo un “aztequismo” muy fuerte, que debe de revisarse y analizarse más a fondo.
Ese reconocimiento a los aztecas trajo como consecuencia la prioridad que se les dio, en detrimento de otros grupos que, sin embargo, aún sobreviven
En este mismo sentido, ¿cuál considera que ha sido el papel de la arqueología para intentar contrarrestar los tabúes que pesan sobre diversos asuntos de la sociedad azteca, como “el sacrificio humano”, por ejemplo, o bien para refutar las absurdas opiniones que apuntan a la idea de que en los orígenes del sacrificio se encuentra la explicación de la violencia que padece actualmente México?
En efecto, es importante ver este punto y aclararlo porque el sacrificio humano aparece en muchas sociedades en el mundo. A lo largo de la historia, se practicó en la antigua Grecia, en Roma, en China, en fin, en muchas sociedades del pasado, no es exclusivo del grupo mexicano. En segundo lugar, hay que analizar por qué se da el sacrificio humano en esas determinadas sociedades. En el caso de los aztecas, vemos cómo el sacrificio tenía un componente muy importante que consistía en buscar la vida a través de la muerte. Esa dualidad la observaban en el transcurrir de las estaciones, en las épocas de sequía, cuando todo moría y las plantas perdían su verdor, pero también daban suma importancia a la temporada de lluvias en que la vida volvía a renacer. Entonces, buscaban que el universo perdurara a través de lo más preciado. De ahí que el sacrificio humano, de los hombres sacrificados a los dioses, tenía lugar para que el sol no detuviera su movimiento y no fuera a desaparecer la humanidad. Hay que entender esas cosas. Creo que demuestra una ignorancia muy grande pretender que, porque se practicó el sacrificio humano en la antigüedad, la violencia que estamos viviendo sea una consecuencia de aquello. Es una tontería, porque podríamos hablar de la violencia que generan muchos países por medio de las guerras. En el siglo XX, vimos las matanzas terribles que fueron igualmente sacrificios humanos, con bombas que lanzaban y mataban a cien mil gentes en cosa de segundos; eso, ¿qué era? Eso responde al sacrificio al que eran sometidos sectores humanos por causas en las que no se pretendía buscar que la vida perdurara, sino que era la muerte alentada por la muerte misma, o bien por aspectos económicos, o por lo que se quiera. Recordemos también el Holocausto, en el que se sacrificó a los judíos; y aun lo vemos actualmente con la guerra en Ucrania, en la que se está sacrificando a la población civil. En alguna ocasión, un periodista norteamericano me preguntó: “¿qué opina de los sacrificios humanos tan terribles entre los aztecas?”. A lo cual, le respondí con otra pregunta: “¿Usted sabe qué era lo que los motivaba?” No se trata de justificar, sino de entender antropológicamente por qué se daba una situación así. También le cuestioné si creía que era válido que su país hubiera acabado con una bomba con cien mil habitantes en Hiroshima y Nagasaki. Ahí se acabó la entrevista, obviamente. Porque es muy interesante ver cómo esas personas quieren analizar cosas del pasado, de hace cinco o diez siglos, pero no ven lo que están haciendo actualmente. Hablan de la violencia sin fijarse en sus propias historias.
Del México mesoamericano y sus variadas cosmovisiones, ¿existe algo que nos siga interpelando? ¿Cree que podríamos recuperar algo de ese pasado para inspirar otras formas de relacionarnos con la tierra, alentar otros modos de ser o estar en el mundo?
Creo que las formas del pensamiento de sociedades del pasado son un motivo de estudio, que hay que conocer profundamente; saber cuál es su concepción del universo, su cosmovisión o los aspectos relacionados con esa idea que se tenía de la estructura universal, pero eso tenemos que estudiarlo como un dato histórico. Actualmente, hay maneras diferentes de pensar, de aprehender el universo. Entonces, no veo que haya aspectos que tengan vigencia hoy.
Buscaban que el universo perdurara a través de lo más preciado, de ahí el sacrificio humano
Pero ¿no considera que las costumbres y hábitos de ciertos grupos indígenas que hoy sobreviven reivindican de alguna manera una parte de aquellas cosmovisiones?
Bueno, en este tema debemos entender que las sociedades del pasado habitaron un mundo distinto a este donde viven los pueblos indígenas actuales. Claro que algunos son descendientes de muchos de aquellos grupos étnicos, pero tienen su propia concepción actual del universo y de todo lo que los rodea. Lo que sí creo es que es muy importante conocer esos pensamientos de hoy y respetarlos como formas vigentes de concebir un universo, sin tratar de imponerles el pensamiento propio. Pero eso es lo que considero en relación a las sociedades actuales. Los grupos indígenas que aún perduran son poseedores de características que debemos conocer, aunque también creo que ellos deben conocer las nuestras. No se trata de una visión unilateral, porque los grupos indígenas de hoy tienen su manera de concebirse y concebirnos. Tenemos que entender que todos somos grupos humanos y tenemos semejanzas, pero hay que aceptar las diferencias.
En alguna de sus investigaciones ha apuntado que todavía conocemos muy poco del pasado histórico de las sociedades precolombinas, pues mucho fue devastado, pero también se han encontrado, por otro lado, datos muy importantes relacionados especialmente con el culto a la muerte que existió en Mesoamérica. ¿Cuál sería su balance con respecto a lo que sabemos y lo que nos falta por conocer en estos temas?
Desde luego, lo que nos falta por conocer depende mucho de la región que se investigue o de los planteamientos de la investigación. Voy a dar un ejemplo. Teotihuacan (la ciudad que existía antes del asentamiento de los mexicas en dicha zona) surgió en un momento específico y tuvo su desarrollo durante seis o siete siglos. La arqueología que se ha dedicado al estudio de Teotihuacan ha aportado mucho en el conocimiento de la ciudad: la planificación de la urbe, sus características arquitectónicas; es más, los mismos restos humanos de la población teotihuacana, la presencia de su cerámica, de su escultura; en ese sentido, se ha avanzado mucho. Pero en el caso de Teotihuacan se ha alcanzado un 15% del conocimiento de lo que es una ciudad que tiene una extensión de 22 kilómetros cuadrados. Lo que se ha excavado es apenas una proporción pequeña en relación al tamaño de la urbe.
De modo que ¿aún está abierto a continuar documentando nuevos hallazgos o pasará la estafeta a otras generaciones? ¿Cómo se ve en ese sentido?
Actualmente, y desde 1978, vengo trabajando en el proyecto del Templo Mayor, el principal edificio de los mexicas o aztecas. Ahí hemos podido avanzar en el conocimiento y es mucho lo que todavía falta por investigar. Pero el proyecto que inicié lo he delegado en mis colaboradores, arqueólogos, químicos, biólogos, botánicos, que continúan con la investigación e interpretación de lo que está apareciendo, porque todavía se está excavando y publicando los resultados. Desde esa perspectiva, llega un momento en que hay que delegar a las nuevas generaciones de estudiosos y entregar la estafeta para que ellos continúen el trabajo con mejores técnicas de investigación que la que nosotros empleamos, ya que surgen nuevos aspectos que ayudan, o bien contamos con una tecnología que ha ido mejorando; por eso es muy importante tener colaboradores jóvenes con nuevas ideas y planteamientos.
Finalmente, el que haya recibido el Premio Princesas de Asturias en Oviedo, España, es significativo precisamente por la historia que tenemos ambos países. ¿Cree que su reconocimiento contribuirá a tender puentes y a que exista un mejor entendimiento de esa historia en común?
En mi discurso fui muy claro, precisamente diciendo cómo México y España están unidos por lazos indisolubles. Nuestra historia se unió en 1521, a partir de la conquista militar e ideológica de España y sus aliados indígenas sobre los mexicas. A partir de ese momento, nuestras historias se unieron para dar como resultado lo que es el México de hoy.
En la vida cultural de México predominan los rituales y ceremonias en los que todavía se percibe un suave latido proveniente de las antiguas cosmovisiones prehispánicas, aunque hay que reconocer que hoy prevalecen colmados de elementos occidentales, denotando un acusado hibridismo y un sincretismo entre historias...
Autora >
Liliana David
Periodista Cultural y Doctora en Filosofía por la Universidad Michoacana (UMSNH), en México. Su interés actual se centra en el estudio de las relaciones entre la literatura y la filosofía, así como la divulgación del pensamiento a través del periodismo.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí