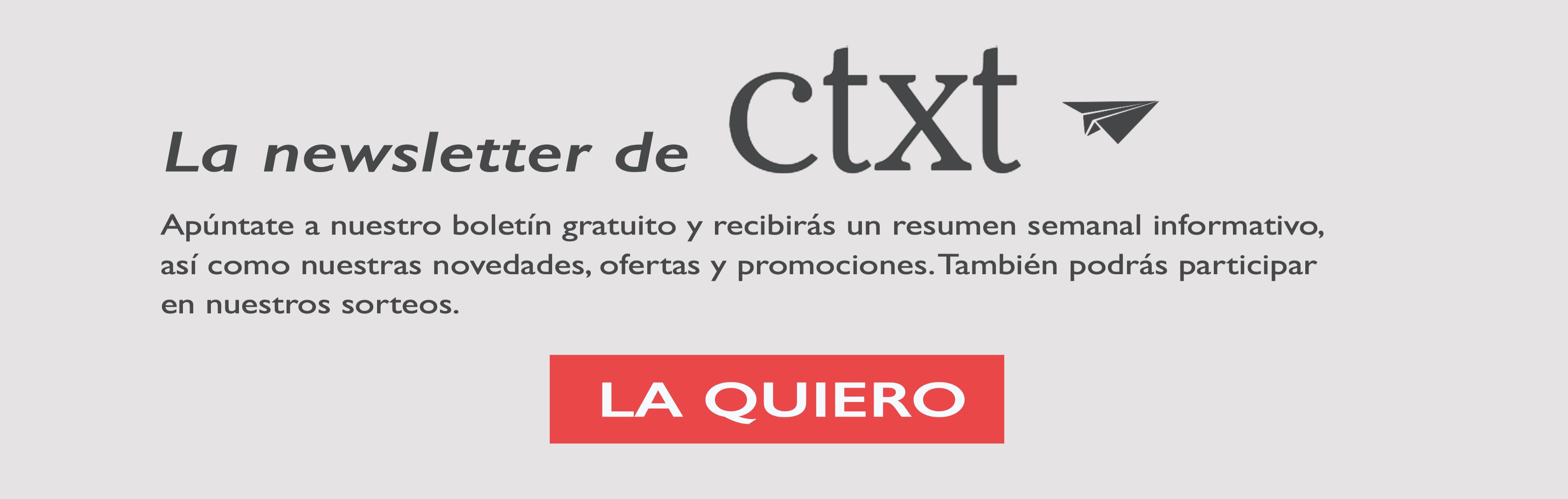LA CRISIS ES UNA MIERDA V
El efecto ‘Titanic’ o por qué es tan difícil enfrentar la crisis
Nunca antes en los dos últimos siglos, ni siquiera en medio de las dos grandes guerras mundiales, la conciencia del fin había estado tan extendida
Emmanuel Rodríguez 28/12/2022

Hundimiento del Titanic
Willy StöwerEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Un espectro recorre el mundo. Desgraciadamente no es el espectro del comunismo, sino el del Titanic. Reconozcámoslo: estamos empapados por una sensación viscosa y casi universal de perplejidad. Se puede estar en cualquier plaza tomando unas cañitas y unas tapitas y, sin buscar mucho, escuchar algún parloteo acerca del fin del mundo. De hecho, no son infrecuentes las conversaciones, hasta las más banales e imprevistas (con amigos, con compañeros, con familia) en las que se nombren, e incluso se analicen con detalle, las cuatro bestias del Apocalipsis: el calentamiento global, la creciente desigualdad, las crisis económicas y la guerra. Y sin embargo, la preocupación y la implicación con las que se habla de un colapso, que parece definitivo e inminente, no conduce a ninguna acción concreta, ni siquiera al gesto de compromiso y escándalo que hasta hace poco solía precederla.
Convengamos pues que la crisis está presente y que circula de boca en boca. Y que nunca antes en los dos últimos siglos, ni siquiera en medio de las dos grandes guerras mundiales, la conciencia del fin (de la civilización, del capitalismo o incluso de la humanidad) había estado tan extendida. El rapto del futuro no es ya una experiencia de minorías, sino de enormes masas de población. ¿A cuento de qué, entonces, la parálisis de ese cuerpo social que tanto tarda en ponerse en acción?
En la imagen popular de la tragedia del Titanic, los músicos tocan hasta que el barco se hunde, ya perdido. Una parte de la tripulación vence el pánico, baila y ríe: aprovecha los últimos minutos de unas vidas cuyo término es inmediato. En nuestro caso, se podría decir que la experiencia no es exactamente esta, pero sin duda se le parece.
Hay, en cambio, quien prefiere la parábola de la rana hervida, a la que se la calienta poco a poco, sin llegar a dar cuenta de la fuente de calor que se le aplica y que acabará por matarla. Esta metáfora tiene algo balsámico: bastaría con dar la voz de alarma y esperar al salto del anfibio. Por el contrario, nuestra constatación es otra. Como hemos dicho, no nos falta conciencia. Sabemos, por cientos de informes científicos, por la constatación casi universal de unas condiciones de vida que se vienen erosionando década tras década, e incluso por la machacona propaganda institucional, que estamos en la antesala, seguramente en los primeros compases, del gran desastre. También sabemos que somos “nosotros” (nuestra arquitectura social) la que alimenta la fuente de calor del caldero de la rana. Y sin embargo, es poca la esperanza de que la cosa vaya a mejorar.
La conciencia del fin es algo distinto de su inteligibilidad. En sociedades tradicionalmente adormecidas, la crisis adquiere una dimensión impensable
Si el asunto fuera simplemente un problema técnico, del que basta “saber” y poner solución, se podría sencillamente increpar a la clase política para que forzase la transición climática y corrigiese las crecientes desigualdades globales, al tiempo que distribuimos la riqueza y el poder real de decisión. Ante un programa tan sencillo, solo cabría preguntarse: ¿a qué esperan los estallidos (las nuevas revoluciones) que deberían forzar a esos políticos, siempre pacatos y casi siempre corruptos? Sobre el papel (siempre sobre el papel), ¡la solución debería ser tan fácil!
A contracorriente de este supuesto hay, no obstante, dos fuerzas cruzadas que inevitablemente remachan esta sensación del fin, de su inevitabilidad e incluso de su necesidad. La primera es netamente conservadora, apunta a una verdad incómoda: nos señala antes como parte del problema que de la solución a la crisis (hablaremos de ello en un próximo artículo). La segunda, sobre la que abundaremos ahora, arranca de esta misma experiencia de perplejidad ante el hundimiento, que ya consideramos inevitable, de nuestra forma de sociedad, lo que podríamos llamar “nuestra” civilización.
Si se pudiera personificar esta fuerza, habría que optar por la figura de un tranquilizador demoñuelo doméstico, que cuida de nosotros y que nos susurra insistentemente que poco podemos hacer ante la magnitud de los cambios requeridos, de las transformaciones exigidas. Como se constata en buena parte de las mitologías indoeuropeas, este pequeño espíritu cuida de nosotros y de nuestros hijos, aun cuando sea a costa de nuestros vecinos. Proyección de los egoísmos familiares, el diablillo del hogar es también una representación de nuestra pequeñez frente al vasto mundo, donde solo las fuerzas divinas tienen algo que decir.
Al fin y al cabo nuestra perplejidad con respecto de la crisis es que la “sabemos” pero distamos de “conocerla”. La conciencia del fin es, en efecto, algo distinto de su inteligibilidad. En sociedades tradicionalmente adormecidas y en las que la vida social es sobre todo una vida aislada (en parejas, familias, en soledades apenas compartidas), la crisis con todas sus dimensiones intersectadas, que la empujan y la arrastran, adquiere una dimensión impensable y sublime, al modo de viejos dioses o si se prefiere de los grandes desastres naturales. No hay nada casual en que uno de los géneros cinematográficos más populares y más fascinantes de los últimas tres décadas sea el de las grandes catástrofes: meteoritos, fracturas tectónicas, el cambio climático acelerado, un imprevisto experimento militar que detiene el eje de rotación de la tierra, la trayectoria de la luna colapsando y que se precipita sobre la Tierra, etc. En todos estos casos, unos padres y unos hijos, que se buscan entre sí, toman la catástrofe como la gran prueba de su amor filial, y solo por añadidura, por un encadenamiento de azares y saberes técnicos específicos y heterodoxos, logran evitar el desastre final. Nuestro demonio familiar salva en las películas a nuestros hijos (y de paso a la humanidad), pero todos sabemos que esto es ficción cinematográfica y no precisamente de gran calidad.
Otro factor obvio es el dominio del debate público por grandes grupos de comunicación, o dicho de otra manera, la ausencia de un debate social a pie de calle
La propia incomprensión de la crisis, de la que sabemos pero no conocemos, es ya de por sí un problema complejo. Participan aquí multitud de factores. La ya mencionada despolitización rampante de las sociedades ricas, largo tiempo adormecidas en niveles de bienestar y consumo quizás menguantes pero radicalmente superiores en términos comparativos, es seguramente el elemento más destacable. Otro factor obvio es el dominio del debate público por grandes grupos de comunicación, o si se quiere decirlo de otra manera, la ausencia de un debate social a pie de calle, por cuya ausencia delegamos “la opinión” a grupos especialistas (el “estrato periodístico”), que muchas veces ni siquiera son quienes disponen de mayor conocimiento experto. En el mismo registro se debería apuntar al colapso de la crítica y de la alternativa que en tiempos representó determinada izquierda. E incluso, quizás, no vendría de menos reconocer la mengua del nivel intelectual medio, manifiesto en el deterioro de los sistemas de educación (públicos y privados) y en la evolución en caída libre de índices tan banales (y a la vez tan significativos) como la capacidad de comprensión lectora, la cultura científica y las capacidades matemáticas de los estudiantes de casi todos los países de la OCDE.
La crisis, de este modo, puede estar presente y en boca de todos, y al mismo tiempo no saber qué hacer frente a ella. La paradoja se plantea de nuevo. Y esta no se resuelve remitiéndose a la enorme producción bibliográfica de informes como los del panel de científicos de la ONU o incluso los de toda una nueva generación de “crítica” de la economía política, incluidos sus aspectos ecológicos. Todo este cuerpo de conocimientos valioso y fundamental no es sin embargo suficiente como “conocimiento social”. Y esto, porque este último no es solo “abstracto”, sino que tiene que estar encarnado en las prácticas y en las disposiciones subjetivas capaces de impulsar a ciertas minorías sociales significativas a asumir los riesgos que las transformaciones implican.
Viene aquí al caso un viejo adagio obrerista que debiera servir para entender mejor esta contradicción: “La lucha produce el conocimiento”. En tanto descubre y desbarata las formas de dominio y los engranajes de la explotación, las luchas hacían a los obreros increíblemente expertos en lo que a la fábrica y el capitalismo se refiere. No era solo que los obreros fueran la carne y el hueso de la producción, sino que cuando se ponían a pensar “prácticamente”, la fábrica dejaba de mostrarse opaca y alienante. La huelga y el sabotaje eran para ellos actos de conocimiento, a veces extremadamente sofisticado, y también la condición de posibilidad de toda forma de autogestión. En palabras de Mario Tronti, para aquella “dura raza pagana” que protagonizó el abroncado movimiento obrero del siglo XX, conocimiento y práctica, saber y sabotaje, son prácticamente la misma cosa. Y de modo parecido sirve para nosotros: sin estas disposiciones “prácticas”, sin esta capacidad para el sabotaje o para levantar el freno de mano de un mundo desbocado, saber (entendido como la constatación de una amenaza definitiva) y conocer (entendido como un saber puesto en obra) seguirán siendo dos posiciones escindidas.
Precisamente esta escisión es la que explica esta atmósfera pesada y cargante, en la que la crisis nunca deja de estar presente, al tiempo que coincidimos en que contra ella poco se puede hacer. También explica que la incipiente “política del fin” bascule entre la negación y la urgencia, si bien con escaso aterrizaje social. El primer polo (la negación) ha sido, y seguirá siendo, el campo abonado de las nuevas derechas. El segundo es hoy la forma de lo que podríamos llamar “ecologismo del fin”, que quizás haya tenido sus primeras expresiones en las protestas climáticas previas a la pandemia de 2020 (protagonizadas por Greta Thumberg, Extinction Rebellion, etc.).
Si la conciencia del fin no moviliza de forma suficiente es también porque hay otra fuerza social que también opera contra este supuesto
Las ventajas de este ecologismo frente a las formas de compromiso verde precedentes, que ponían todo el énfasis en la moralización de los actores (la responsabilidad del consumidor, la responsabilidad de la empresa), es indudable. De forma clara y sin ambages habla definitivamente de que estamos ante una catástrofe inminente e innegociable. Al apuntar a los gobiernos y a las élites económicas, y al hacerlo sin ambages, se da por superada toda “solución de mercado” por medio de “las buenas prácticas”. Sin embargo, la urgencia por la interpelación a la acción se sigue mostrando como una apelación social a “un darse cuenta”, a una conciencia adormecida. Y esto nos devuelve de nuevo a la escisión entre saber y conocer, a reconocer los efectos de la crisis y al mismo tiempo a entristecernos ante nuestra incapacidad para su sabotaje. Señalar al “poder” es insuficiente como mecanismo de acción. Tampoco el conflicto generacional entre jóvenes y viejos, por otra parte del todo real, acaba de pulsar los lugares sociales en los que la acción social resultará posible. En estas condiciones, la tentación de un nuevo milenarismo ecológico resulta enorme; en ese caso, la “conciencia” de la inminencia del fin tendría el único consuelo del advenimiento del reino de los justos.
Pero si, al fin y al cabo, la conciencia del fin no moviliza de forma suficiente –si, de hecho, la conciencia rara vez es un factor de movilización– es también porque hay otra fuerza social que también opera contra este supuesto. En términos subjetivos, esta fuerza no es tanto una voz externa como una suerte de susurro interno que vendría a decir “no te muevas, tienes demasiado que perder”. De eso tratará en la próxima entrega de “La crisis es una mierda”.
Un espectro recorre el mundo. Desgraciadamente no es el espectro del comunismo, sino el del Titanic. Reconozcámoslo: estamos empapados por una sensación viscosa y casi universal de perplejidad. Se puede estar en cualquier plaza tomando unas cañitas y unas tapitas y, sin buscar mucho, escuchar algún...
Autor >
Emmanuel Rodríguez
Emmanuel Rodríguez es historiador, sociólogo y ensayista. Es editor de Traficantes de Sueños y miembro de la Fundación de los Comunes. Su último libro es '¿Por qué fracasó la democracia en España? La Transición y el régimen de 1978'. Es firmante del primer manifiesto de La Bancada.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí