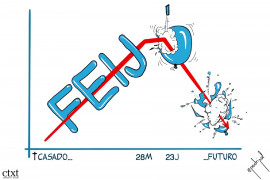Cartas desde Meryton
Lo normal
Soy incapaz de imaginarme a ninguno de esos señores que me hicieron sentir así sintiéndose mal, avergonzados, sucios, culpables... salvo cuando los pillan, claro
Silvia Cosio 29/02/2024

Mural contra el acoso sexual callejero en Santiago, Chile. / Redes sociales
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Lo primero que aprendí cuando llegué a la universidad fue a saber en qué despachos era más conveniente procurar que se quedara la puerta abierta. Y no es que hubiera, de repente, desarrollado superpoderes a los dieciocho años, sino que digamos que llevaba toda mi (tierna) vida aprendiendo a leer las señales de alerta: qué señor profesor tenía tendencia a acercarse de más, a dónde dirigían la mirada al hablarme, cómo me hablaban y, sobre todo, qué temas sacaban a colación. Y aun así en más de una ocasión no logré que la puerta se quedara abierta y, aunque intentaba siempre asegurarme una vía de escape, no era raro que el señor profesor consiguiera bloquearla poniéndose delante o lograra colocarse muy muy cerca de mí mientras, oh casualidad, sus manos reposaban sobre la puerta, por lo que se hacía muy difícil salir de allí, salvo que le diera un empujón. Y yo era demasiado tímida, demasiado pequeñita y demasiado temerosa de llamar la atención como para dar un empujón, por lo que acabé desarrollando la habilidad de salir de allí mediante extrañas y ridículas contorsiones. Pero no fue en la universidad donde por primera vez un hombre adulto me hizo sentir incómoda y atrapada. Cuando era pequeña, no era raro encontrarme camino a la escuela –la mía estaba muy cerca de mi casa e íbamos en grupo varias vecinas de la misma edad–, algún señor dispuesto a educarnos sobre (su) anatomía masculina. Como tampoco era raro que en el patio de la escuela un gracioso me subiera la falda y me dejara expuesta frente a las risas y las miradas del resto, no os podéis imaginar mi alegría cuando mi madre dejó que fuera yo la que escogiera mi ropa, no volví a ponerme una falda nunca más en toda mi etapa escolar. Me han tocado las tetas –que era sin querer, jolines, mira que eres mal tomada– jugando, me han rozado el culo y se han restregado contra mí en el autobús, me han agarrado de la cintura y tirado hacia ellos chicos que no conocía en bares. Con dieciséis años me libré por los pelos de que un tiarrón de más de veinte años me metiera a la fuerza en un baño en una discoteca. Me han ofrecido dinero a cambio de sexo desconocidos por la calle. Me han besado y metido mano a la fuerza. Camino a casa del gimnasio un hombre me siguió en coche mientras se estaba masturbando, cuando llamé a la policía alguien decidió que aquello no tenía mucha importancia y que ya se cansaría el señor, por lo que tuve que refugiarme en un bar y recurrir a mi padre para que viniera a buscarme, porque me aterraba que aquel tipo, que además resultó ser el padre de una antigua compañera de colegio, supiera dónde vivía yo. Una vez un hombre en una oficina de Correos pegó su boca a mi oreja y me susurró obscenidades. Lo hizo en una oficina abarrotada, delante de personas que notaron mi incomodidad y cómo di un paso atrás mientras buscaba ayuda con la mirada, pero prefirieron ignorarlo, por lo que fui yo la que se acabó yendo de allí. Esperando en un semáforo unos chicos que trabajaban en un edificio en obras me gritaron tal cantidad de obscenidades que tuvo que salir la dueña de la farmacia de enfrente a llamarles la atención, porque yo me quedé quieta y estaba a punto de llorar –casi treinta años tenía ya–. No volví a pasar por allí hasta que el edificio se terminó de construir porque era yo la que se sentía avergonzada. Me han llamado puta y frígida en la misma frase, supuestos amigos me han dejado de hablar simplemente porque no quise acostarme con ellos, muy ofendidos, se fueron para siempre de mi vida, mientras que hombres desconocidos me han mandado fotos de sus penes, a veces al correo del trabajo.
Estoy segura además que todo esto que cuento aquí, y que es solo una parte de las cosas que me han sucedido, son experiencias que no les resultan ajenas a las mujeres que me están leyendo en estos momentos. Porque esto es parte de nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia y de nuestra vida como adultas. Es lo normal, lo de todos los días. Y muchas, además, nos sentimos afortunadas porque nada de esto fue a más. Porque nos libramos, nos salvamos de algo peor. Muchas hemos llegado a casa del trabajo, de la calle, de la escuela, de la universidad, de los bares sintiéndonos sucias, avergonzadas, furiosas, culpables, con ganas de llorar y, encima, aliviadas. Y sin embargo soy incapaz de imaginarme a ninguno de esos señores que me hicieron sentir así sintiéndose mal, avergonzados, sucios, culpables... salvo cuando los pillan, claro. Y muchos de aquellos profesores que notaban mi incomodidad, e incluso mi miedo, todavía se pasean ufanos y tranquilos por los pasillos de la facultad, sin miradas de censura, ni reproches, seguros y protegidos por el silencio cómplice de todos, impasibles, intocables, inmunes. Porque, al fin y al cabo, lo que hacían, lo que hacen, es lo normal.
Lo primero que aprendí cuando llegué a la universidad fue a saber en qué despachos era más conveniente procurar que se quedara la puerta abierta. Y no es que hubiera, de repente, desarrollado superpoderes a los dieciocho años, sino que digamos que llevaba toda mi (tierna) vida aprendiendo a leer las señales de...
Autora >
Silvia Cosio
Fundadora de Suburbia Ediciones. Creadora del podcast Punto Ciego. Todas las verdades de esta vida se encuentran en Parque Jurásico.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí