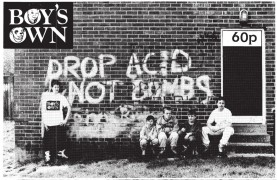En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
El grueso del viaje lo hicimos por caminos sin asfaltar. Los baches eran formidables. Al final de la jornada tenías el cuerpo repleto de moratones. De noche, los caminos estaban repletos de liebres. Veían los faros del coche y no podían evitar ir hacia ellos. Morían. Chof. En cierta manera, no podías dejar de identificarte con esas liebres. Un día quisimos ir a ver una cueva extraña. Estaban lejos, no sólo del sentido de nuestro viaje, sino de cualquier camino rodado. Alquilamos unos caballos. Mi primo, argentino, montaba como Dios. Le recuerdo persiguiendo un emú con el que nos topamos. El emú avanzaba dando quiebros, que mi primo reproducía con su caballo. A mi me dolía el culo solo de verlo. Tardamos todo un día en llegar. La cueva era gigantesca, incomprensible. Su techo y paredes estaban decorados con miles y miles de manos pintadas, que cientos de generaciones habían ido imprimiendo hasta mucho antes de la llegada de los europeos. Esas cuevas paleolíticas existen en todo el mundo. En algún momento, a todo el mundo le dio por imprimir sus manos como posesos. Luego, a todo el mundo, repentinamente, se le olvidó esa práctica. Era importante. Nadie sabe para qué. Posiblemente, tenía que ver con la vida. Es decir, con la muerte, esa luz hacia la que avanzan las liebres. De vez en cuando siempre se observan en esas cuevas manos a las que les falta uno o dos dedos. Se supone que eran dedos amputados, en señal de luto. Son manos de personas que aún no conocen la muerte, y personas que ya la conocen. Tal vez esas cuevas, sencillamente, constatan el paso del tiempo. Son relojes. Tal vez, casi todo lo que construimos son relojes. Bueno. Nos resultó emocionante ver tantas manos de colores de personas muertas hacía miles de años. Estuvimos varias horas allá. Había una paz especial. Recuerdo que buscamos manos que se parecieran a las nuestras. Las encontramos. Curiosamente, una estaba cercana a la otra.
Unos días después estuvimos hablando con un carnicero. Habíamos llegado hasta su pueblo para hablar con él. Él era una parte importante del periplo. Era un hombre mayor. Aun así, era el bebé de un dirigente asesinado en una revolución anarquista en la zona, a principios de siglo. "¿Revolución? ¿Qué Revolución? Yo, como ustedes, necesito un reloj. No ha habido Revolución. No merece la pena hablar de ella. Las liebres no tienen que trabajar para comer. Nosotros sólo hacemos eso". No hablamos de la revolución esa. Ni una palabra. Se interesó por nuestro viaje. Le explicamos su objetivo. Y alguna anécdota, como que habíamos ido a la cueva. Le alegró lo de la visita a la cueva. Sobremanera. Dijo: "Muy bien. Las manos son importantes". Supuse que ampliaría esa idea y que diría algún lugar común sobre las manos. No lo hizo. Estuvimos hablando durante horas. En una conversación íntima y agradable, en la que no volvió a aparecer el palabro manos hasta el final.
El grueso de la conversación era sobre su hija. No aludió a sus manos. Sino al hecho de que se fue a estudiar a Buenos Aires, de joven. Allí se casó, tuvo dos hijas. Volvía cada verano. Un año no vino. A ella y a su marido los detuvieron. Ella desapareció. Nunca encontraron el cadáver. Ahora se sabe que su cuerpo, con vida o sin vida acabó, posiblemente, en el mar, arrojado desde un helicóptero. No volvieron a saber más de ella. El marido siguió volviendo con sus hijas, cada verano. Era un hombre triste. Un año volvió con sus hijas pero también con otra mujer. Parecía otro. Él le dijo que se alegraba, que tenía que rehacer su vida, que muy bien. "Esas cosas siempre se dicen, pero nunca son verdad". En realidad, tenía la mosca detrás de la oreja. No le gustaba que una desconocida ocupara el lugar de su hija. Un día, decidió someterla a una prueba. Bueno, a ella, no. A sus nietas. Salió toda la familia de paseo. Su yerno y su novia, delante, más avanzados. Él se dispuso más atrás, con sus nietas. Con astucia, las estuvo interrogando sobre su nueva madre. Las respuestas de sus nietas le fueron tranquilizando. "Pero lo que me decidió a aprobar a aquella mujer, a apostar ciegamente por ella, fue otra cosa". Cuando dejó de interrogar a sus nietas, la mujer, aquella desconocida, que no había podido escuchar nada de lo que había estado hablando, sin girarse, extendió sus manos hacia atrás. Las niñas, dejaron la compañía del abuelo, y se fueron corriendo hacia su nueva madre. Cada una le tomó una mano.
"Las manos son importantes. Por eso las pintaban en las cuevas. No sé por qué dejamos de pintarlas. No hemos vuelto a pintar nada que, verdaderamente, valga la pena", dijo. La conversación concluyó.
El grueso del viaje lo hicimos por caminos sin asfaltar. Los baches eran formidables. Al final de la jornada tenías el cuerpo repleto de moratones. De noche, los caminos estaban...
Autor >
Guillem Martínez
Es autor de 'CT o la cultura de la Transición. Crítica a 35 años de cultura española' (Debolsillo), de '57 días en Piolín' de la colección Contextos (CTXT/Lengua de Trapo), de 'Caja de brujas', de la misma colección y de 'Los Domingos', una selección de sus artículos dominicales (Anagrama). Su último libro es 'Como los griegos' (Escritos contextatarios).
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí