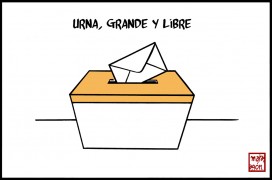En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
1. El discurso no es ropaje sino terreno de combate
Hace algunas semanas me encontraba en un supermercado y se acercaron a hablar conmigo, por separado, dos trabajadores del mismo. La primera, dándome ánimos, me pidió, "para cuando estuviéramos arriba", que no nos olvidásemos de los derechos de los animales, sobre cuya legislación tenía un profundo conocimiento. Poco después el carnicero también me daba ánimos y me decía que teníamos que cuidar más de Chueca, donde no vivía pero hacía mucha vida. En los dos casos se expresaba un apoyo difuso, general, a Podemos, aunque me sorprendió que ninguno hiciera referencia a sus condiciones de trabajo y que expresaran sus demandas en términos no reducibles a una cuestión o pertenencia común. No había ni siquiera un terreno ideológico común que agrupase sus simpatías: éstas se encontraban sobre referentes muy generales, tan amplios como dispersos. Leerlos y nombrarlos no es tarea fácil, sino un momento clave de la lucha política. En general, cuanto más amplio y fragmentado es el conjunto a articular, más genéricos y laxos son los referentes que permiten unificar toda una serie de reclamaciones. En este caso, creo que la simpatía tenía que ver fundamentalmente con una percepción difusa de representar lo nuevo, lo ajeno a las élites tradicionales y una promesa general de renovación del país.
No se trata en absoluto de negar que existan intereses concretos, necesidades materiales asociadas a la forma en la que vivimos y nos ganamos la vida. Sino de reconocer que estas nunca tienen reflejo directo y "natural" en política, sino a través de identificaciones que ofrecen un soporte simbólico, afectivo y mítico sobre el que se articulan posiciones y demandas muy distintas.
En la anécdota que usaba para ilustrarlo, la simpatía y posible voto compartido a Podemos no tenían tanto que ver con una concepción utilitaria ni una traslación mecánica de sus condiciones de trabajo a su posición política, sino con un "plus de sentido", un excedente simbólico que ponía en común sus reclamos desatendidos y su voluntad general de "un cambio", identificado con el reequilibrio del contrato social en favor de la ciudadanía y no de la pequeña minoría privilegiada. El éxito parcial de Podemos no se debe sólo a saber escuchar lo que "la calle" dice y trasladarlo a las instituciones. En primer lugar porque "la calle" no dice una sola cosa, sino muchas y a menudo contradictorias. En segundo lugar porque la política siempre ha sido una actividad de construir orden y sentido en medio de voluntades entrecruzadas, contradicciones y posiciones cambiantes. Y en los momentos de crisis, que nunca son de clarificación de bandos sino de fragmentación y colapso de las identificaciones tradicionales, se hace más importante aún la política como construcción colectiva de un relato que agrupe los dolores, postule una visión diferente de la situación y proponga un horizonte y aspiración que condense todo un cúmulo general de reclamaciones frustradas y no canalizadas por las instituciones. Una visión que también produzca lazos afectivos y de solidaridad y pertenencia, así como una meta colectiva e iconos y liderazgos que catalicen una nueva identidad.
Por decirlo de forma provocativa, María Dolores de Cospedal no mentía cuando afirmaba, no sin cierto cinismo, que “el Partido Popular es el partido de los trabajadores”. Más allá de las preferencias subjetivas, el PP fue capaz durante largos años de construir una mayoría electoral, y es más: una identidad, de la que, por fuerza, participan amplios sectores asalariados. Esto supuso una construcción cultural y material compleja en la que se mezclan muchos factores –la decadencia del sector industrial y sus empleos y formas de participación asociados, la sustitución de expectativas de ascenso social tradicionales por las asociadas a la burbuja inmobiliaria y sus rentas, un nuevo relato sobre España, etc.-- pero que en ningún caso se trata de una “farsa”, sino de una construcción hegemónica, productora de un nuevo orden. Por eso la política transformadora nunca es la revelación de “una verdad” que ya existe, ni ser altavoz de lo que un pueblo ya construido sabe de antemano, una esencia a la espera de ser proclamada. Este enfoque sólo puede conducir a la resignación, la melancolía o la actitud del profeta molesto. Por el contrario, se trata de, a partir de lo existente, construir identidades diferentes que lo sobrepasen y empujen lo posible.
Hemos expuesto otras veces esta tesis que está en el origen y la capacidad transformadora de Podemos: la de que la política es construcción de sentido y que por tanto el discurso no es un “ropaje” de las posiciones políticas ya determinadas en otro lugar (la economía, la geografía, la historia) sino el terreno de combate fundamental para construir posiciones y cambiar los equilibrios de fuerzas en una sociedad.
El segundo pilar de esta tesis es que la política radical, que aspira a generar otra hegemonía y otro bloque de poder, no es aquella que se ubica contra los consensos de su época, en un margen melancólico de impugnación plena, sino aquella que se hace cargo de la cultura de su tiempo y sitúa un pie en las concepciones y “verdades” de su época y el otro en su posible recorrido alternativo.
La actividad contrahegemónica no refuta sino que parte de la cultura de su momento y busca rearticular elementos ya presentes en ella para generar un sentido común nuevo, una nueva voluntad popular conformada a partir de “materiales” que ya estaban ahí, en ese terreno de disputa flexible e inacabable que es el sentido común de época. En este sentido, y pese al mito jacobino de la “revolución” como sinónimo de la tábula rasa, todos los grandes procesos de cambio político heredan mucho de lo existente anteriormente y triunfan cuando incluyen en forma subordinada a sus adversarios anteriormente dominantes.
El proceso abierto por el 15M de 2011 es contrahegemónico, por ejemplo, en la medida en que no denuncia “la mentira” del régimen de 1978 –nada en política es “mentira” si construye en torno a sí el equilibrio, las creencias y el acuerdo como para generar estabilidad durante décadas-- sino que lo asume y parte de sus promesas incumplidas, cuestionándolo en sus propios términos. La narrativa que entonces comienza a gestarse, que después Podemos condensará en la línea “los de arriba han roto el pacto”, es así la posibilidad de una identificación popular, democrática y republicana –utilizo el concepto en términos teóricos: no relativo a la forma de estado sino a la defensa de la institucionalidad y sus contrapesos-- masiva, potencialmente mayoritaria. Este discurso, este sentido que se despliega, se ha demostrado, precisamente por su lectura política y atención a la hegemonía, de mucho mayor recorrido transformador que los principios moralizantes y estéticamente satisfechos de la izquierda tradicional. Los poderes dominantes también lo han entendido así, procediendo a hostigarnos para encerrarnos en etiquetas estrechas.
2. Aclaraciones sobre la “hipótesis Podemos”
La paradoja de estos dos años es que esta concepción constructivista de la política y su importancia al lenguaje, las metáforas y la práctica de la contrahegemonía, ha sido tan exitosa en términos prácticos como poco comprendida en términos teóricos. El éxito de la “hipótesis Podemos” no sólo se refleja en sus resultados electorales, sino en que ha cambiado ya gran parte de la disputa política en España, revitalizando la esfera pública, renovando el lenguaje y otorgando una importancia central a la batalla por el relato.
Sin embargo, en el plano del análisis, esta tesis ha tenido dos grandes grupos de objeciones. En primer lugar, se ha entendido esta política hegemónica de forma extremadamente superficial, como una suerte de ambigüedad y prudencia para no posicionarse sobre cuestiones difíciles esperando así cosechar votos de “caladeros” muy diferentes y distantes. En segundo lugar, se ha acusado a esta visión de elitista, como si la construcción de un pueblo fuese un proceso de ingeniería retórica enunciada de arriba a abajo. Me ocupo a continuación brevemente de ambas.
El primer grupo de objeciones confunde la política populista con la práctica desideologizada de los partidos que en ciencia política se llaman catch all o “atrápalotodo”. Una evolución de la mayoría de los partidos en las democracias liberales por la cual intentan obtener votos de casi todos los sectores de la población evitando los temas más divisivos o polarizadores. Extrañamente o no, este prejuicio lo comparten los intelectuales conservadores y liberales –que ven en el populismo una aberración plebeya, amorfa y amenazante para la democracia-- y algunos opinadores de izquierdas, inquietos ante discursos en los que no encuentran las palabras clave y que les parecen meros “trucos electorales”. Olvidan los primeros que las grandes transformaciones democratizantes y antielitistas, que están en la base de nuestros Estados de derecho, pasan siempre por la postulación de un nuevo demos, como recuerda incluso uno de los principales teóricos de la democracia liberal, Robert A. Dahl. Olvidan los segundos que cada vez que los sectores más desfavorecidos de la sociedad se han hecho mayoría política no ha sido reivindicando ser una parte –la izquierda-- sino construyendo un nuevo todo, el núcleo de un nuevo proyecto de país. A esto le llamamos hoy transversalidad y proyecto nacional-popular.
Su diferencia fundamental con el marketing electoral de los partidos “atrápalotodo” es que, en lugar de despolitizar, repolitiza; en vez de intentar disolver las pasiones, las reivindica; y en lugar de difuminar las fronteras “nosotros-ellos” consustanciales al pluralismo, las reconstruye en otra clave. Si el marketing disuelve las diferencias para hablarle a un todo indiferenciado y líquido, la política que aspira a construir un pueblo postula una diferencia fundamental, una frontera, que aísla a las élites y postula una nueva voluntad colectiva que pueda refundar el país a partir de las necesidades de los sectores desatendidos. Si el marketing apela a la decisión volátil del consumidor, la política popular interpela a la emoción de la pertenencia y a la pasión política de los momentos fundacionales. La primera es presente perpetuo y plano, la segunda implica cierta idea de trascendencia y por tanto de religión laica, cívica y democrática en el caso de los proyectos progresistas. Es ese tipo de emoción que se vive en los actos de Podemos y que no se imita.
Sin duda, a la incomprensión ha contribuido el término “significantes vacíos”, donde vacíos ha sido traducido --incluso en espacios militantes-- como “no decir nada que pueda espantar votos”. De nuevo la confusión de discurso con envoltorio. Es preciso librarse de ese error para comprender el papel de las palabras como aglutinantes en una batalla por el sentido que no tiene nada de ambigua pero que comienza, como hemos visto tantas veces, por quién es el que decide los términos de la disputa, pone las etiquetas y construye el terreno de juego. En esa batalla, hay términos -amplios, peleados- que pueden ser baluartes al servicio de la conservación de lo existente o convertirse en el punto nodal de una nueva representación y propuesta de país.
No se trata de disimulo, se trata de quién y cómo define el nosotros-ellos. La frontera abajo/arriba –en sus muchas formulaciones-- es por otra parte mucho más radical, en tanto que es improcesable institucionalmente: no puede tener lugar en los parlamentos, y supone un motivo de queja agresiva permanente por algunos creadores de opinión: nadie nunca nos ha atacado por “intentar representar a la izquierda”, pero sí al pueblo o a la gente. Con ello desvelan qué reparto simbólico es cómodo para el orden y, por otra parte, cuál es la batalla discursiva en marcha: arrebatarle a los poderosos el derecho a hablar en nombre de España, construyendo un nuevo interés general al que no le sobre medio país.
La segunda de estas objeciones tiene que ver con la creencia de que este enfoque, de la primacía de lo discursivo, remite necesariamente a una operación de voluntarismo y elitismo extremo: unos pocos expertos que nombran y convocan al pueblo. Si fuera ésa la forma de construir pueblo, habrían bastado todas las enumeraciones de los dolores sociales y las llamadas a la unidad para que la privación o el malestar se convirtieran en sujeto político. Al menos desde el neoliberalismo sabemos, sin embargo, que ningún aumento de las insatisfacciones produce cambio político sin una cultura diferente, si no es inscrito, articulado y proyectado en un nuevo relato, que desarme y atraviese el que hasta ayer le confería naturalidad al orden tradicional.
Pero este nuevo relato, que no es un truco de magia, ni la obra de unos pocos, no tiene nada que ver con un programa electoral ni con un conjunto de lecturas o una decisión de una u otra organización política. Es una obra multitudinaria y desordenada, en la que se van acumulando capas, nociones que comienzan a ser compartidas, eslóganes que hacen fortuna, novelas, canciones, vídeos, programas, series, películas y libros; artículos, símbolos, momentos que quedan grabados y se convierten en memoria compartida y mitificada, liderazgos, iconos o ejemplos que se cargan de significado universal –de la misma manera que los desahucios en España fueron primero un drama privado, luego un problema en la agenda política y, por último, una gran victoria cultural.
Todo este arsenal cultural, que comienza agrupando los reclamos insatisfechos y continúa dibujando una escisión entre el país oficial y el país real, es lo que llamamos la construcción de una voluntad colectiva. No responde a un plan porque nunca funciona en línea recta, pero no es obra divina ni de las fuerzas de la historia: es el resultado de muchas intervenciones políticas, concretas y contingentes, unas más acertadas que otras, que van produciendo un sentido político nuevo, una identidad nueva. No es una obra de ingeniería sino un proceso cultural distribuido, magmático y constante, sobre el que de todas maneras se puede intervenir. No obstante, saber leer las posibilidades de despliegue de este sentido compartido, interpretar el terreno sobre el que se construye y ser capaz de ser útil poniendo en circulación expresiones, propuestas y horizontes, tareas y mitos, es lo que diferencia la virtud de unas prácticas políticas u otras. De últimas, la construcción política sólo se prueba, a posteriori, por sus resultados.
En todo caso, la construcción de un pueblo, de una fuerza que reclame con éxito la representación de un nuevo proyecto nacional –en nuestro caso, necesariamente plurinacional-- no es nunca un cierre. El pueblo, como proyecto, nunca está completo ni excluye la multiplicidad de alineamientos que pueden producirse en torno a diferentes ejes de diferencia o conflicto. Se trata de una actividad permanente de producción y reproducción de sentido: el “we the people” fundacional y su gestión diaria en las instituciones que lo expresan y encierran.
3. Dos carriles, un camino. A por los que faltan
Podemos nació con un objetivo explícito y declarado: construir una nueva mayoría popular que le devolviera la soberanía a los más que habían sido desatendidos, estafados o injustamente tratados por el secuestro oligárquico –y a menudo mafioso-- de nuestras instituciones. Sabíamos que esa tarea constaba, en lo fundamental, de dos recorridos.
Un primer carril, acelerado y vertiginoso, nos exigía estar en forma para librar todas las batallas electorales de estos dos años decisivos. Este carril a menudo lo hemos representado como una –pacífica-- carga de caballería, a todo o nada, sobre el poder político. Digamos que es un carril de lógica plebiscitaria, que nos llevó a armar la ya famosa “máquina de guerra electoral”. Cualquier evaluación de los costes que tuvo el privilegio de este carril debe hacerse cargo también de manera necesaria del terreno ganado al adversario gracias a esta decisión: comenzando por haber impedido la restauración conservadora y la consolidación de las posiciones conquistadas.
Pese a todas las maniobras de desgaste, los insultos, la campaña del miedo, los errores propios y las zancadillas, una fuerza que desafía claramente a los poderosos obtuvo el 20D 5 millones y el 21% de los votos. Habrá quien pueda pensar que nos quedamos aún a mucha distancia de haber sido la primera fuerza, pero a continuación tendrá que asumir que hemos llegado mucho más lejos de lo que los pronósticos y las encuestas profetizaban; tendrá que admitir que hemos evitado el cierre de la ventana de oportunidad y que hemos contribuido de forma decisiva a un proceso de cambio político que está a mitad de camino pero que ya no parece fácilmente reversible y ha permeado todas las escalas geográficas e institucionales, la cultura política, los hábitos y el paisaje de nuestro país. Precisamente la profundidad de nuestro avance es la causa principal de este período de impasse en el que las fuerzas tradicionales, por primera vez en nuestro sistema de partidos, no se bastan para gobernar en condiciones de normalidad –ni siquiera con Ciudadanos como fuerza auxiliar del bipartidismo. Lo cual nos ha situado en un período de “empate catastrófico” entre las fuerzas del cambio y las de la renovación de lo existente.
El segundo carril, de lógica más cultural, refiere a la tarea más lenta de construcción de una red asociativa, de espacios de ocio y socialización y apoyo mutuo, a una mística compartida, a una comunidad política y un acervo cultural e intelectual que, más allá de los avatares electorales, funde una forma nueva de ser en común, un proyecto de patria. En otras ocasiones hemos hablado del paso de la máquina de guerra electoral al movimiento popular. Estamos en este caso en una lógica más distribuida y horizontal, de construcción de subjetividad e implantación territorial, de multiplicación de militantes, dirigentes, gestores e intelectuales de este proyecto, para conformar un bloque histórico con capacidad de vincular sectores muy diferentes en torno a objetivos compartidos y confiables, con reglas asumidas y procedimientos establecidos. Este carril, como se ve, también implica una arquitectura institucional: la que dificulte los pasos atrás, normalice los derechos conquistados y genere efectos de mayor justicia social y democratización sin requerir a la gente que sean héroes o heroínas –o militantes-- todos los días, aspiración condenada históricamente al fracaso. Avanzar a la carrera cuando el viento venga de cola y preparar las condiciones para no ser flor de un día cuando venga de frente.
Sería, en todo caso, un error entender estos dos carriles como mutuamente excluyentes, elegir entre uno u otro en términos morales o creer que el primero refiere al trabajo electoral y el segundo a “la calle”. Estamos en una sociedad desarrollada, con un Estado diversificado y complejo y unas administraciones que, en lo fundamental, funcionan y son apreciadas por la ciudadanía, lo que hace al componente “republicano” e institucional al menos tan importante como el “popular”. En estos contextos, las grandes transformaciones, aún cuando contienen momentos de aceleración, no se dan “en aluvión”, en dos tardes gloriosas, sino en un lento proceso de conquista institucional y demostración de solvencia, de seducción y generación de un país alternativo y de construcción de medios de consenso y de poder para construirlo.
Esto no excluye los audaces golpes de mano o cambios de ritmo, pero otorga a los matices y la capacidad de articulación una importancia decisiva: la que va de un proyecto masivo a uno mayoritario. Por decirlo en forma simple: nuestra construcción de una voluntad colectiva nueva será tanto popular como ciudadana, o no será: tendrá capacidad para tender la mano a los sectores más desfavorecidos pero también a los sectores medios, descansará en los sectores más movilizados pero será capaz de hablar el lenguaje también de los que faltan para una nueva mayoría.
Esto requiere pensar Podemos más allá de las circunstancias de excepción de este ciclo corto. ¿Cómo construir un proyecto nacional-popular, democrático y progresista, en una sociedad altamente institucionalizada en la que la crisis de sus élites y partidos no es crisis de Estado? Quizás la pista tenga que ver con construir un “nosotros” blando, tenue y siempre abierto a una composición muy heterogénea, y un “ellos” duro, en torno a la ínfima minoría privilegiada que se ha situado por encima de la ley. Escapando así del permanente cerco que tiende a expulsarnos a las dos opciones malas del binomio mentiroso: integración-demolición, que significan desactivación o marginación. Estamos a mitad de un camino que hemos recorrido, no sin esfuerzo, con la capacidad de discutir un rumbo que no estaba escrito, de esquivar los intentos de encerrarnos sobre nosotros mismos y seguir teniendo capacidad de elegir las disputas, seducir y ampliar el campo. Vamos por lo que falta, vamos por los que faltan.
-------------------------------------------
Íñigo Errejón (@Ierrejon) es secretario Político de Podemos.
1. El discurso no es ropaje sino terreno de combate
Hace algunas semanas me encontraba en un supermercado y se acercaron a hablar conmigo, por separado, dos trabajadores del mismo. La primera, dándome ánimos, me pidió, "para cuando...
Autor >
Iñigo Errejón
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí