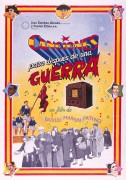Basilio Martín Patino rodando en Madrid.
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Estamos produciendo una serie de entrevistas en vídeo sobre la era Trump en EEUU.
Si quieres ayudarnos a financiarla, puedes ver el tráiler en este enlace y donar aquí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Viene un verano por el Parque del Oeste silencioso y requemado, con servidumbres de agosto y rescoldos del Nuevo Cine Español: acaba de morir el grandísimo Basilio Martín Patino, genio ignoto, mínimo e independiente de nuestro cine y protomártir de la censura, ay, Carmela. Fue el director de Nueve cartas a Berta el cronista de un desgarro, del regreso de los intelectuales exiliados, de las divinas nostalgias de Los paraísos perdidos a lo Alberti, el detective de los lugares secretos de la Celestina, el incansable lector de periódicos que luego filmaba a tres o cuatro columnas con daguerrotipo de ajusticiado para la gran pantalla…
Pocos como él han entendido el rastro fugaz, apasionado, eléctrico y efímero del periodismo. Pero para él tenían el mismo interés un documento del Santo Oficio, las Confesiones de San Agustín o las páginas del diario El Alcázar. Porque Basilio tomaba los símbolos sacralizados por el Régimen y les devolvía en el cine a su miseria esencial con extraordinaria elegancia. Caudillo (1977) es el documental más fino y perspicaz jamás filmado de cuatro décadas de podredumbre dictatorial, igual que Canciones para después de una guerra (1971) pone música a la tragedia cainita de todo un pueblo que, tras la sublevación de unos militares rebeldes y facciosos, decidió ajustarse las cuentas. Porque “Españolito que vienes / al mundo te guarde Dios. / Una de las dos Españas / ha de helarte el corazón”.
Basilio tomaba los símbolos sacralizados por el Régimen y les devolvía en el cine a su miseria esencial con extraordinaria elegancia
Cada vez que nos dejamos caer entre las palmeras del Templo de Debod, donde termina el desierto de hormigón, recordamos Los pájaros de Baden-Baden (1975), de Mario Camus, después de leer a Ignacio Aldecoa, y a la francesa Catherine Spaak paseando su esbeltez apabullante por el paseo de Pintor Rosales y enloqueciendo de amor a Frédéric de Pasquale. Camus fue ayudante de dirección de Martín Patino en sus primeros cortometrajes, aquellos ejercicios de la Escuela Oficial de Cine de Madrid que hoy lucen como obras maestras, y el cine de ambos, como el de Saura o el de José Luis Borau lleva la impronta de lo esencial, la cantadora de crímenes en la puerta del Sol, las parejas que se hurtaban los besos en la plaza de Oriente delante de los “grises”. La literatura, en definitiva, que fue el estudio de todos ellos: por la filmografía de Basilio alumbra el farallón de lecturas de nuestros clásicos, especialmente de Cervantes y Quevedo. Comentaba el maestro en la mesa redonda “El verdugo: un oficio del siglo XX”, celebrada en el Instituto Cervantes de Nueva York el 15 de diciembre de 2011, que España sigue siendo el mismo país de pícaros de los siglos XVI y XVII. No podía ser de otra forma para quien se movió entre el empedrado de la muy noble Salamanca, el altarcito barroco, los puestos de la plaza Mayor, el oratorio viejo y el magnesio del fotógrafo suburbial. El 27 de septiembre de ese año de 1975 se produjeron las últimas ejecuciones del franquismo en Madrid, Barcelona y Burgos y Basilio Martín Patino había ido con su cámara a entrevistar de manera clandestina a los últimos verdugos españoles en el invierno de hacía cinco años. Faltaban aún tres para el estreno de Queridísimos verdugos, en 1977, para muchos, su obra maestra.
Basilio Martín Patino andaba montando Queridísimos verdugos y merced a su curiosidad, que discurría en su día a día como decenas de afluentes, almacenaba y ensamblaba a la vez lo que él llamaba “materiales para una historia de” esto o lo otro y que se incluyen como extras en las exquisitas ediciones de sus películas en DVD, ya descatalogadas, y que sacó a la luz Suevia Films bajo la supervisión del cineasta. Sólo conocemos un caso semejante de dispersión gozosa y de work in progress: el de Orson Welles. El cine de ambos tiene ese sabor torrefacto de lo clásico nada más ser concebido, lo inacabado con su efluvio de fotografía sucia, rasgada por el rodillo del proyector y, sin embargo, tan nítida e inteligible… Nadie como él retrató a los españoles trajinados por una guerra civil y estafados por una democracia de salón y burguesa, de paletos reconfortados en los sillones de las cortes. Tampoco nadie ha sabido criticar como él en España el fogonazo falaz de los medios de comunicación como puede verse en la deliciosa La seducción del caos (1990), inspirado nada menos que en El retablo de Maese Pedro de Falla y en el que Adolfo Marsillach hace de Adolfo Marsillach. El trampantojo y el falso documental alcanzaron su cénit en obras maestras como Silverio, El museo japonés y El jardín de los poetas –acaso la mejor, cuando los expertos hablan del hipotético intercambio de los prisioneros Lorca y Primo de Rivera–, películas producidas para la televisión bajo el título “Andalucía, un siglo de fascinación”.
También quiso dejar retrato de la generación imposible, malamente matrimoniada bajo los sacrosantos sacramentos y obligada a soportarse, en una película que incomodó a muchos: Del amor y otras soledades (1969), con una Lucía Bosé y un Carlos Estrada verdaderamente desquiciados por tanto éxito, perfección y aburrimiento. Un escándalo en medio del aséptico tálamo conyugal, que resultó ser un teatrillo rancio de aureola triste, entre la urbanización y las torres de Azca, con chica para todo inclusive. Así Basilio enredó a la España tardofranquista levantando olores de cloaca allí donde las parejas perfectas lucían grifería de oro y tarima flotante, escaleras al piso de arriba y esos dos perrazos que lo ponen tibio a uno nada más verlo y hay que consentir porque los anfitriones son ricos y muy burgueses. Ese galernazo de otoño del amor lo lanzó Basilio sin compasión, cuando ya nos creíamos inmunes al desamor y nos lo pintó con sus grietas y ese clima insoportable y cotidiano de trampa y cartón. El estreno provocó una oleada de divorcios y separaciones. Lo normal para una película cargada de derrota y de silencios. Buñuel hizo otro tanto en El discreto encanto de la burguesía (1972), pero dando rienda suelta a la vanguardia salvaje que el aragonés llevaba en el cuerpo. “Hubo una vez en España un hombre enviado por el demonio, que se llamó San Luis Buñuel. Pienso que con él, con nuestro único ‘homo cinematograficus’, fruto de estos páramos, de estas historias, bajo estos techos racionalmente angostos, ante esta imposibilidad católica de ser, con sus huidas y sus semirregresos, con su lejanía y con su multipresencia, desde la universal Calanda a la pequeña burguesía de las cinematecas de París, dio de sí nuestro cinema todo lo que podía dar”, escribe Basilio en mayo del 68.
Basilio enredó a la España tardofranquista levantando olores de cloaca allí donde las parejas perfectas lucían grifería de oro y tarima flotante
Recordamos aquella entrevista que le hicimos en la casi extinta Radio Círculo en la que nos costaba sacarle las palabras… “Yo no sé si lo que hago merece verdaderamente la pena”, nos confesaba al insistirle en el valor de su obra, en su exquisita discreción y modestia: “No soy yo quien tiene que decir si lo que he hecho merece o no la pena. Que lo digan otros. Por mi parte no estoy demasiado convencido”. Esa austeridad tan castellana que compartimos los vallisoletanos y los salmantinos nos llevó a interesarnos aún más por el cineasta, por el escritor, por el genio que fue capaz de filmar esa alucinante crónica que es Madrid (1987) y retratar como nadie el poblachón manchego, Carlos París mediante desde la cafetería del Edificio España.
Conocía muy bien cada piedra y cada tradición de la localidad salmantina de Lumbrales que lo vio nacer, pero él fue un practicante de un madrileñismo no convencional, capaz de entrever el mundo secreto de los recuerdos. La secuencia de Madrid en la que Rüdiger Vogler monta en paralelo el fragmento del documental del Madrid bombardeado y el actual es impagable y vale para explicar el cinturón de miseria política que aún coleaba en la España de la década de los 80 y del “¡OTAN no! ¡Bases fuera!”, manifestación que filma el protagonista en la calle de Alcalá –los límites se desdibujan– y que la historia nos ha enseñado que de poco sirvió. Madrid era todavía, hacia 1987, una ciudad asaltada por la bendita Movida, atravesada por un fulgor literario y musical, entre la canción protesta y los primeros punkis. Y Martín Patino, con su cámara, hizo televisión dentro del cine, trajo corresponsales, rodó verbenas estivales, iluminó la intimidad de las callejas de los Austrias, en su discreta lucha artística por las ideas libertarias desde la barricada elegante del celuloide. De igual forma, en Los paraísos perdidos la entrada de Charo López a la casona familiar después de tantos años conmociona por la intensidad de los recuerdos, convertidos en un arroyo de aguas turbias y vocaciones dulces y cubiertas de polvo. Ella se pregunta por su padre, fallecido al otro lado del Atlántico, y si realmente mereció la pena tanta integridad…. para nada. El temblor de esta película forma díptico con Octavia (2002), con el regreso del activista político a Salamanca a dar un ciclo de conferencias, a ser entrevistado, a recibir, en definitiva, el reconocimiento que le fue negado a otros. La mirada de Martín Patino es afrancesada, como la de un prodigioso Jean-Luc Godard, aunque también podría ser inglesa, muy Joseph Losey, o alemana, como la de Wim Wenders, todos determinados por el signo de Saturno y la melancolía, con una revolución por dentro, como los protagonistas de Octavia y de La seducción del caos, esparciendo sus dudas y cuestionándose todo en el regazo mismo del set de televisión.
Basilio Martín Patino filmó el paraíso pobre que fuimos, pero también en Libre te quiero (2012) la ilusión del 15-M que cristalizó en un partido político cada vez más alejado del espíritu de los indignados y más próximo y prójimo de la casta. Porque siempre fue joven, se mezcló con 82 años entre los suyos, día y noche, y acampó frente a Tío Pepe velando las armas de la protesta. Aquella era otra España, acaso más verdadera y trágica que ésta, porque se vivía en el fragor del recuerdo reciente de la herida, en la infancia perdida y después recobrada en el cine, en las hogueras inquisitoriales que tanto le interesaron y que documentó como nadie, en el paso ilusionado de la chavalería y de los torerillos que acudían de madrugada al tentadero salmantino, cuando rompía el alba, o en el salto desconfiado de un perro cojo que atraviesa la angostura de un callejón… La suya fue una resistencia, una insumisión permanente y dignísima lejos de las alharacas de los festivales de cine y las revistas. La nueva hornada de directores lampiños parece un chiste con sus monstruos de pacotilla y gritos fantasmales al lado del monumental legado del salmantino, de mirada azul y retrospectiva.
“En el fondo quizá solo sea un romántico, aficionado a las ruinas. Yo mismo a lo mejor no soy también más que la herencia de otras ruinas…” escuchamos de Lorenzo en Nueve cartas a Berta. Esa España de escombros que tanta poesía inspiró a Basilio Martín Patino, las nueve epístolas que Emilio Gutiérrez Caba le escribió desde la Salamanca menestral a su amada Berta, hija de exiliado que vive en Inglaterra, tan lejos, Berta amor mío, ya no existe. Aquellos amores finos, secretos e inconfesables, casi sin palabras… ubi sunt? Hoy un jovenzuelo aterriza en Londres en un puente aéreo y vuelve el domingo por la noche, con una gavilla de selfies en el móvil sacando la lengua. Lo del amor y su épica de ausencias ya es lo de menos, Basilio que estás en los cielos.
David Felipe Arranz es filólogo, periodista y profesor de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha publicado varios libros y colabora habitualmente en prensa, radio (Capital Radio) y televisión (Non Stop People de Movistar Plus y “Secuencias 24” del Canal 24 Horas de TVE). Su último libro es Escrito al raso. Artículos político-festivos (2007-2017). (Pigmalión, 2017).
Estamos produciendo una serie de entrevistas en vídeo sobre la era Trump en EEUU.
Si quieres ayudarnos a financiarla,
Autor >
David Felipe Arranz
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí