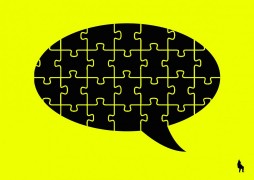RELATOS CONTRADICTORIOS
Matrioska del Juicio Final
La solvencia del relato oficial de la Transición se ve amenazada: así se explica la acrimonia con que se conducen tantos de sus defensores, Muñoz Molina entre ellos. Uno de sus artículos recientes sirve para ilustrarlo
Xandru Fernández 2/09/2017

Matrioskas.
A.MunichEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Estamos produciendo una serie de entrevistas en vídeo sobre la era Trump en EE.UU. Si quieres ayudarnos a financiarla, puedes ver el tráiler en este enlace y donar aquí.
A principios de los años noventa, cuando yo era todavía un estudiante, vino Agustín García Calvo a dar una conferencia en nuestra Facultad. Yo tenía en alta estima a Agustín García Calvo e incluso me había comprado dos libros suyos, un absoluto dispendio para una economía veinteañera. Confieso, además, que los había leído, aquellos dos volúmenes de las Lecturas presocráticas, tanto el pequeñito como el gordo, el dedicado a los fragmentos de Heráclito. Ignoro si entre el numeroso público que acudió a verle y escucharle aquel día había muchos más en mi situación o si, en cambio, eran mayoría los que solo le reputaban autor de unas, ejem, curiosas canciones de Amancio Prada. Solo sé que aguanté diez minutos de conferencia y me las piré: no entendía nada ni vislumbraba la posibilidad de llegar a entender nada. Además, hacía calor y no había dilema posible entre unas cervezas en Casa Sindo versus la temporalidad heideggeriana interpretada por el tío que salía en las cajetillas de Goya.
Sé que serán ustedes benevolentes con la edad del protagonista de estas remembranzas y no le afearán la espantada, igual que sé que no me afearían que, a continuación, o a la altura de la quinta cerveza, ese episodio diera en adscribirse al subgénero literario de caídas de camino a Damasco, esto es, que yo les contara que aquel día vi la luz y comprendí que la filosofía, al menos la de Agustín García Calvo, y quién sabe si también la de Heráclito, era una pesadez insoportable e incomprensible, y todos aquellos que escuchaban con la boca abierta y las gafas de pasta resbalando por el tabique nasal, unos hipócritas que hacían como que entendían lo que nadie podría entender por muchas cervezas que se echara al buche. Lo sé, estamos tan habituados a ese tipo de discursos que les concedemos, de entrada, el beneficio de la sinceridad y el valor añadido del saber ancestral de nuestros mayores, en concreto del de aquellos que nos advertían, cachava en mano, de los peligros de la lectura, acuérdate de Fulanito que de tanto leer se pasó de rosca. Esa voz milenaria del saber de la tribu. Nuestra cachava ancestral.
Si les he contado todo esto no es con ánimo de ponerme de ejemplo de nada… ¿O tal vez sí? ¿Para qué otra cosa escribiría uno sobre su vida y sus experiencias, si no es para ponerse de ejemplo de algo, aunque sea de ejemplo de felonía? Si no todos valen para estudiar (que es algo que también nos recuerda cada poco la cachava ancestral), tampoco todos valen para felones. Por eso, libros aparentemente innecesarios como El pez en el agua o Mi vida entre los Franco tienen, después de todo, su razón de ser. Pero en este caso mis propósitos son algo más humildes que los de sus autores, como corresponde a mi condición plebeya, y se reducen a querer constatar que ni siquiera después de la quinta cerveza se me ocurrió que la culpa de que yo no entendiera ni jota de la conferencia de Agustín García Calvo fuese de nadie más que de mí mismo. Ni de la hipocresía ambiente, si es que la había, ni del propio conferenciante, ni del Zeitgeist o del exceso de cafeína en mi torrente sanguíneo (apúntenme que acabo de citar a Morrissey). La culpa no era de nadie sino mía.
“Cuando era muy joven, en 1976, presencié de cerca la llegada de un gurú al que se recibió entonces como he visto que se recibe ahora en Madrid al filósofo Zizek”: así empieza “Liturgia del gurú”, un nutritivo artículo de Antonio Muñoz Molina que se inscribe, efectivamente, en la misma categoría de sermones que el que yo he comenzado a endilgarles hace un par de párrafos. Presupongo que, al transcribir esos recuerdos suyos, Muñoz Molina ha hecho suyas las aspiraciones de “orden, norma y verdad” que Saint-Simon proclamaba como guía de sus Memorias, y basándome en esa presuposición no tengo inconveniente en creerme que nada en ese artículo es inventado, que todo ello se corresponde con lo que Muñoz Molina vivió por aquel entonces en la Universidad de Granada o, al menos, con lo que recuerda de aquello. Aceptemos las convenciones del género y preparémonos para disfrutar del verdadero atractivo de la ficción memorialística: la reconstrucción literaria del recuerdo, su empaquetado final, el estampado con que el autor consigue que un asunto privado se vuelva interesante en tanto que asunto público.
Y es cierto, lo disfrutamos. Recuerdo (prepárense, si no lo han hecho ya: esto va de recuerdos, de revivir el pasado ante testigos que no lo son del recuerdo sino de su copia estampada) que, más o menos por la misma época en que yo frecuentaba Casa Sindo, frecuentaba también las primeras novelas de Antonio Muñoz Molina, El invierno en Lisboa, Beltenebros, y al menos la primera la disfruté, y mucho. Confieso que unos pocos años más tarde perdí el interés, más o menos cuando publicó El jinete polaco, que se me atragantó con la misma celeridad que la conferencia de Agustín García Calvo a pesar de venir recomendada por el mismísimo Onetti. Pero me consta que sigue escribiendo novelas y que mucha gente con criterio las disfruta como yo disfruté aquellas primeras. Lamento comunicarles que, si han aguantado hasta aquí esperando un juicio condenatorio por mi parte sobre la maestría literaria de Antonio Muñoz Molina, se verán defraudados: acepto gustoso el dictamen de los que saben de esto más que yo, entre ellos muchos amigos míos, quienes suelen decirme que me pierdo mucho por no leer libros como Sefarad o El viento de la Luna. La culpa, de nuevo, es toda mía.
Justo por eso me tomo la lectura de un artículo de opinión como “Liturgia del gurú” como algo mucho más serio que si lo firmara, qué sé yo, cualquiera de esos en quienes están pensando ahora mismo. Muñoz Molina tiene oficio y talento, sabe qué quiere contar y cómo hacerlo, cómo disponer las piezas y cómo moverlas, no hay nada en él que se libre al azar o al capricho de un dolor de cabeza. Supongo, pues, que si ha elegido escribir una matrioska, lo ha hecho por algo.
También a mí, de pequeño, me gustaban las matrioskas. Abrir esa muñeca de madera y encontrarte, dentro, otra igual pero más pequeña, y otra más dentro de esa. Así es la estructura de “Liturgia del gurú”: es un artículo sobre la reciente visita de Zizek a España, pero de Zizek solo se habla al principio y al final, entre una mención y otra hay otra cosa, y esa cosa es el recuerdo de la visita a Granada de Louis Althusser en 1976, pero de nuevo, escondido dentro del artículo sobre Althusser, hay otro artículo, el que verdaderamente importa, sobre el ambiente universitario de la época y sus modos y maneras genuinamente de izquierdas, modos y maneras que Muñoz Molina pretende proyectar sobre los de la izquierda de nuestros días, trazando un paralelismo que no necesita más puntos de apoyo que dos o tres observaciones sobre el tipo de público que escuchó a Althusser en 1976 y a Zizek en 2017 y sobre “la prosa compacta, psicoanalítica y pedregosa de Zizek” y “las abstracciones de Althusser”. El fulcro que le permite levantar ese puente sobre el río Kwai de los últimos cuarenta años es el concepto de “adoración”, que ha introducido al comparar a los militantes de izquierdas con los primitivos cristianos (“había un sectarismo de catacumbas y de dogmas tan abstrusos como los del cristianismo primitivo”), a las obras de Marx y Lenin con las Escrituras y a Althusser con “un Padre de la Iglesia, un San Agustín o Tomás de Aquino”.
La de la matrioska es siempre una estrategia ganadora para un escritor de regate corto. Te encargan, por ejemplo, un artículo sobre Agustín García Calvo y, como te perdiste aquella conferencia para irte de cañas, cuelas un segundo artículo, camuflado, sobre Antonio Muñoz Molina, quien aparentemente solo comparte con el primero la pseudoaristocrática tendencia a firmar con dos apellidos porque un García o un Muñoz a secas (o un Fernández) por lo visto no individualizan lo suficiente. Y como tampoco estás muy puesto en la obra de Muñoz, encajas un tercer artículo, ese que esperabas desde hace meses que te encargaran, sobre la desidia intelectual en la España actual y su obsesión con el Juicio Final.
Lo sé: la idea de un Juicio Final no parece casar bien con las admoniciones de nuestra cachava ancestral, empeñada en que todo es siempre lo mismo y nunca hay nada nuevo bajo el sol. No obstante, siempre está presente la advertencia de que, el día que lo haya, será el sol lo que se precipite sobre nuestras cabezas. Para una generación como la de Muñoz Molina, que experimentó los dolores de parto de la segunda restauración borbónica como algo muy parecido al apocalipsis, la posibilidad de que ese apocalipsis no fuese evitado sino solamente aplazado debe de ser aterradora. De ahí la insistencia en que no hay nada más viejo que la nueva política. De ahí el bochornoso legado que esa generación, o una parte de ella, está dejando: en lugar de recurrir a sus recuerdos de juventud para iluminar desde su experiencia las posibilidades abiertas del presente, en lugar de rescatar los ideales emancipadores que, según la doctrina oficial, fueron cercenados por el cinismo de los años ochenta y la maquinaria político-empresarial del felipismo, se apresura a inculpar de ese fracaso colectivo a las ideas, no a las fuerzas sociales que las ahogaron.
Luego están las filias y las fobias de cada cual. En el caso de Muñoz Molina, es evidente que Althusser cae del lado de estas últimas. Recientemente escribió en el prólogo a una antología poética de Manuel Ruiz Amezcua: “En tiempos de ortodoxias políticas antifranquistas, en una universidad en la que todo el mundo leía o más bien decía leer a Althusser, él leía a Camus”. Lo ignoro todo sobre Ruiz Amezcua y no voy a dudar de que su devoción por Camus, si la hubo, fue sincera. Lo que no me pilla de sorpresa es el inveterado tópico camusiano: un lector de Camus siempre es mejor que un lector de Althusser o de Sartre, es una verdad incontestable. A fin de cuentas, Camus denunció el comunismo. Punto para él. Pero lo que en verdad me parece interesante es ese “todo el mundo leía o más bien decía leer”, que proyecta la sombra de la sospecha sobre los lectores de Althusser, algo que nunca se hace con los de Camus porque Camus denunció el comunismo. O porque eran perseguidos: ¿o no se nos ha dicho que eran tiempos de “ortodoxias políticas antifranquistas”? Es sabido que las ortodoxias son letales con las heterodoxias. ¿Será, entonces, que los lectores de Camus eran físicamente perseguidos en aquella España antifranquista, mientras que los lectores de Althusser gozaban de privilegios dignos de la nomenklatura soviética? No quiero aburrirles con este tema, pero a veces, leyendo a ciertos escritores españoles, tengo la impresión de que donde verdaderamente vivieron fue en Checoslovaquia.
Esa atmósfera de politburó reaparece en “Liturgia del gurú”. También aquí se nos habla de jóvenes fumadores compulsivos empeñados en “debatirlo todo: los programas de enseñanza en la universidad, la disolución inmediata de los cuerpos represivos, la proclamación de la III República, la transición no ya del fascismo a la democracia, sino del capitalismo al comunismo”. Conocemos el cliché y es efectivo. También lo es la descripción de la conferencia de Althusser, no tan desopilante como la de Jean-Sol Partre en La espuma de los días de Boris Vian, pero tan desenfadada al menos como la de las clases de química en El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Althusser era “un hombre muy pálido, de expresión fúnebre. Leía inclinando la cara hacia el papel, sin levantar la voz, si variar el tono. Leyó durante una hora una conferencia filosófica, muy abstracta, sin la oratoria de revuelta política que muchos de nosotros habíamos esperado […] Como una ola invisible, la adoración se convertía en estupor, aunque nadie tuviera la valentía de manifestarlo, de mostrar impaciencia, ni siquiera incomodidad. En un silencio que las bóvedas y los ventanales góticos volvían más eclesiástico, aquella voz mortecina seguía murmurando párrafos en francés que prácticamente ninguno de nosotros comprendía”. Me parece magistral esa proyección arquitectónica del aire monacal, de secta religiosa, que Muñoz Molina pretende imprimirle al marxismo universitario de los años setenta. Teniendo en cuenta, además, que Muñoz Molina está adoptando el mismo punto de vista, entre entusiasta y cínico, de Andrés Hurtado, el protagonista de El árbol de la ciencia, es difícil no aplaudir ante tan afortunada combinación de clichés. Por eso no se entiende, o yo no entiendo del todo, el patinazo del autor en el último párrafo del artículo.
Dice Muñoz Molina: “Más de veinte años después, leyendo las memorias de Althusser, El porvenir es largo, encontré un pasaje en el que hablaba de aquella visita a Granada. El libro entero es una confesión terrible, un testimonio de exasperación y negrura. El gran experto en Marx reconocía haber leído El capital muy superficialmente, sin comprender gran cosa, disimulando su desconocimiento con palabrería, con vaguedades dogmáticas. Lo que recordaba de Granada sobre todo era una antigua sensación de impostura que acentuaban los años, la tiniebla uniforme de la depresión. Sus tratados de marxismo yo no llegué a leerlos nunca, sobre todo por pereza”. Y tampoco leyó El porvenir es largo, añadiría yo. Granada solo aparece mencionada una vez en ese libro póstumo, y es en el siguiente pasaje, hablando de su esposa Hélène: “Por ejemplo, ¿qué le había hecho [yo] en Granada, cuando rechazó, no sé por qué, la ayuda de un amigo que se proponía enseñarnos el Alcázar: ¡no le necesitamos! e hizo una «escena» terrible?”. Ya está, eso es todo: ni impostura, ni tiniebla uniforme de la depresión, ni silencio de bóvedas y ventanales góticos.
Dejen esos clavos donde estaban: no es importante, en absoluto, que Muñoz Molina crea que había en El porvenir es largo una referencia explícita a aquella conferencia que él vivió. Puede que solo esa mención de la ciudad haya bastado para evocar en el propio Muñoz Molina esa atmósfera opresiva, o puede que exista otro texto de Althusser que evoque la primavera granadina de 1976, como también es posible que en mis dos lecturas de El porvenir es largo yo me haya saltado precisamente ese pasaje conjetural. Más importancia tiene, me temo, la matrioska pequeña, la que leemos encajada dentro del recuerdo althusseriano de Granada. Pues si bien es cierto que El porvenir es largo tiene mucho de “testimonio de exasperación y negrura”, todo lo que viene a continuación es matizable.
Sobre su “desconocimiento” de la obra de Marx, lo que Althusser dice en El porvenir es largo es, literalmente, lo que sigue:
"Acababa de publicar eufóricamente La revolución teórica de Marx y Para leer «El Capital», aparecidos en octubre. Me vi preso de un increíble terror ante la idea de que aquellos textos me mostrarían desnudo frente a un público muy amplio: completamente desnudo, es decir, tal y como era, un ser todo artificios e imposturas, nada más, un filósofo que casi no conocía nada de la historia de la filosofía y casi nada de Marx (del que ciertamente había estudiado de cerca las obras de juventud, pero del que sólo había estudiado seriamente el Libro 1 de El Capital, en el año 1964, en que dirigí aquel seminario que desembocaría en Para leer «El Capital»)".
Y, un poco más adelante, lo siguiente:
"Como ya he dicho, no leí El Capital hasta los años 1964 y 1965, en el curso del seminario que desembocaría en Para leer «El Capital»".
Y un poco más:
"Trabajamos sobre el texto de El Capital durante todo el verano de 1965".
Alguna diferencia hay entre “haber leído El capital muy superficialmente, sin comprender gran cosa”, etc., y “solo había estudiado seriamente el Libro 1 de El Capital en el año 1964”. Por muy impostor que Althusser se sintiera, el salto entre una afirmación y otra es demasiado arriesgado como para pasarlo por alto. Y que ese riesgo lo corra un escritor como Antonio Muñoz Molina, que según hemos dicho no acostumbra a dejar cabos sueltos, no puede ser síntoma de esa pereza que le impidió leer a Althusser, sino de otro tipo de disposición. Uno diría que, al igual que la descripción del ambiente izquierdista de los años setenta está construida con la intención evidente de proyectar una sombra de desafección sobre sus herederos contemporáneos, la mixtificación de la honradez intelectual de Althusser apunta en la misma dirección: provocar en el lector una sonrisa desdeñosa, cínica avant la lettre, hacia un objeto de burla (la filosofía de inspiración marxista en particular, pero también, en general, la filosofía en cualquiera de sus modalidades) que, por otro lado, no parece necesitar más estacazos de los que ya le propinan, turnándose, la cachava ancestral y el Ministerio de Educación.
Todo esto es sorprendente por lo que tiene de innecesario, pero también nos permite hacernos una idea de cómo va el marcador: en la pugna por extenderle a la memoria de la Transición un certificado de buena conducta o uno de defunción, estos detalles importan. No olvidemos que, donde Muñoz Molina rememora “ortodoxias políticas antifranquistas”, otro novelista de su generación, Rafael Chirbes, recuerda en cambio “un momento siniestro en el que parecía que los hábitos de la dictadura y su ferocidad iban a perpetuarse aun después de que Franco muriera” (El novelista perplejo, 2002). La memoria de esa generación se bifurca, nos ofrece dos relatos rivales, y es precisamente la reciente crisis del modelo cultural que triunfó durante la Transición la que hace posible que, al contrario de lo que ocurrió en los últimos treinta años, las posibilidades de imponerse que tienen ambos relatos estén igualadas. La solvencia del relato oficial de la Transición se ve amenazada: así se explica la acrimonia con que se conducen tantos de sus defensores, Muñoz Molina entre ellos. Aclaremos que el conflicto es legítimo y que aún es pronto para saber quién se llevará el gato de los hechos al agua de la memoria, pero por eso mismo es conveniente vigilar el juego limpio y no anticiparles los laureles a quienes tratan de apalancarse en su particular versión del Juicio Final.
Autor >
Xandru Fernández
Es profesor y escritor.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí
Artículos relacionados >
Pequeña, nueva, universal, colonial
Escenas de la guerra cultural en el extremo centro comercial
La guerra de los mundos: voces autorizadas contra voces de cualquiera
“Todavía se espera que un novelista elabore un discurso sobre la actualidad”
Sobre intelectuales
El intelectual culpable
1 comentario(s)
¿Quieres decir algo? + Déjanos un comentario
-
Teodoro Bustillo Vicario
1.- Las referencias dotan de cuerpo al artículo. 2.- Que un novelista cite a otro novelista que a su vez cita a otro novelista, este a más novelistas… Matrioska elevada a la n potencia; parece que también hay grados entre las matrioskas. 3.- Que la novela es el género más en boga entre los que leen al sur de los Pirineos no cabe duda. Leen –libros- pocos, muy pocos. Y entre los pocos que leen –libros- la inmensa mayoría leen novelas. Lo cual deja una panorámica sublime de tal colectivo. 4.- Que tal colectivo como muestra de su integración entre otros colectivos sólo reciba premios Nobel de literatura deja enmarcada la panorámica antes aludida. Que uno de tales premios Nobel fuera un matemático que tuvo que derivar hacia la literatura buena parte de su quehacer entre tal colectivo lo deja no claro; transparente. 6.- La novela no deja de ser la imaginación en marcha; unas veces anda, otras corre y otras vuela. Y puesto a imaginar… . Puestos a imaginar, se pueden hasta imaginar sus propios recuerdos pasados; flipando. 7.- Novelistas. Si no todos, a casi todos les gustaría escribir para vivir de ello. Y por ello se les paga. Y puestos a escribir escriben como novelistas aunque no escriban novelas. Son técnicos expertos en los suyo. A la postre les lee un público que lee novelas y suelen contar con un club de fans; club de fan informales, pero club de fans. 8.- Que la fantasía, la imaginación, la creatividad dentro del colectivo surpirenaico se privilegie y tienda a expresarse en novelas eleva a la novelística a una muy alta categoría. A la vista está que la producción en el resto de literaturas no gana premios Nobel. Vale; acepto que hasta el concepto de “literatura” aplicado a los escritos de física, química, biología y otras ramas que hacen, que fabrican, ciencia no está muy extendido entre tal colectivo surpirenaico, lo cual nos hace pensar que es por que han reservado casi en su totalidad “literatura” para aquellos que escribir literatura de la de siempre: novelas, poesía y ensayo. Ahora bien, aquí surge otra duda ¿Por qué se segrega a la filosofía de la categoría de literatura? A la filosofía en su totalidad; o al menos desde todos los postsocráticos hasta todos los que se incluye entre tal colectivo, incluido Zizeck. Puede que sea porque tales especímenes no se dan al sur de los Pirineos. Y puestos a ampliar el mismo concepto en el que hemos incluido a la filosofía ¿por qué no incluir también a la teología dentro de la literatura? Porque para literatura del género fantástico los libros en los que se apoyan todas las religiones “del libro”. La Biblia –Los Libros- el Corán y el resto de libros “sagrados” parece que son el producto de una imaginación desbocada no ya que anda y vuela sino más parece que se mueve en los espacios siderales y telúricos con una rapidez y facilidad que para sí querría J. R. R. Tolkien. Imaginación que además llega al rango de “objetiva” pues se la creen miles de millones de Homo sapiens. Que en la actualidad consideren “objetivos” tales relatos fantásticos más de la mitad del género Homo sapiens, hace dudar muy mucho de la muy cacareada racionalidad de tan “racional” animal. 9.- Que la novelística sea el género preferido de toda la literatura del colectivo que vive al sur de los Pirineos explica muchas cosas de tal colectivo, política incluida. Que el género periodístico cada vez parezca más la plasmación de una realidad novelable y por tanto novelada deja claro, muy claro en que background está inmerso tal colectivo. 10.- Boutade. Aunque tal colectivo parece "experto" en la literatura parece que el lenguaje a veces le juega malas, muy malas pasadas. Ejemplo 1. Que hasta la fonética/ortografía nos traslade a los andurriales surrealistas parece un absurdo, y más dentro de este colectivo; a la postre Nobel y novela les diferencia un único fonema/grafema. Ejemplo 2. Marca España. Tal colectivo –la élite dirigente de tal colectivo-, para mostrar que está al tanto de las últimas categorizaciones a nivel planetario intenta poner en boga la que denominan Marca España. Sin entrar a discutir el prestigio de tal denominación pues daría para mucho, es menester mostrar que parece que no se han dado cuenta de la polisemia de “Marca”. Y es que, además de un periódico deportivo, marqués, marquesado y demás derivan de “marca”. Parece que no se han dado cuenta que “Marca” es una adscripción territorial inferior a la de Reino. Una ocurrencia más de las élites de la casta política parasitaria que rige a este colectivo. Marca Hispánica ha mutado a Marca España.
Hace 7 años 4 meses
Deja un comentario