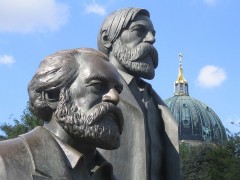Tribuna
Revisitando a Marx: repensar la economía desde la democracia
La democratización de la empresa es el instrumento de transformación colectiva mediante el cual las trabajadoras y los trabajadores pueden reconquistar la hegemonía cultural perdida desde los años ochenta del siglo XX
Bruno Estrada 28/02/2018

Manifestación en Madrid, en 2018, por el aniversario de la matanza de los abogados de Atocha, a la que se sumó un sindicato británico.
B.E.En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
CTXT necesita un arreglo de chapa y pintura. Mejorar el diseño, la usabilidad… convertir nuestra revista en un medio más accesible. Con tu donación lo haremos posible este año. A cambio, tendrás acceso gratuito a El Saloncito durante un mes. Aporta aquí
CTXT necesita un arreglo de chapa y pintura. Mejorar el diseño, la usabilidad… convertir nuestra revista en un medio más accesible. Con tu donación lo haremos posible este año. A cambio, tendrás acceso gratuito a El...
Autor >
Bruno Estrada
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí