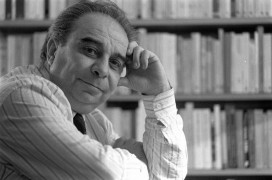Lapsus
La trayectoria de Héctor Granel sirve al autor para recapitular su propia experiencia como crítico literario
Francisco Solano 27/07/2019

Libros apilados.
GINNYEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar puede leer la revista en abierto. Si puedes permitirte aportar 50 euros anuales, pincha en agora.ctxt.es. Gracias.
La contribución de Héctor Granel a la Causa Crítica (en adelante CC) no ha quedado suficientemente acreditada; por ello, sin arrogarnos una autoridad que tampoco podemos acreditar, nos vemos requeridos a ofrecer un testimonio que pueda esclarecer, en la medida en que el simulacro previene el caos, la figura más bien borrosa, tal vez excluida, de Héctor Granel, a fin de iluminar no su densidad sino su contorno con las pobres palabras aquí reunidas y abocadas, justamente, a servir de testigos. El discreto uso del plural nos evita una identificación, bien de carácter sanguíneo, bien del trato derivado de una misma conciencia civil, que impondría en el lector la sospecha de alguna forma de connivencia. De manera que, incluso con los atributos de modestia del plural, no quedaremos fuera de la desconfianza, y no descartamos que esa desconfianza sea una razón oculta, pero poderosa, que impulse al lector a estas páginas y a nosotros (sea ese nosotros lo que sea) a perseverar, como si, en efecto, estuviéramos implicados en una tarea necesaria de la que cabe obtener alguna dignidad disolvente de la mezquindad social. Vaya, pues, por delante, que nuestro vínculo con Héctor Granel es más orgánico que institucional, y que lo que pueda haber aquí de apología se expone como una purga de intestinos, una renovación del aparato digestivo, con el agravio de que la reposición es ilusoria.
A todas luces, la dedicación de Héctor Granel a la CC abarcó más de treinta años discontinuos pero constantes, con épocas de notable incidencia en los medios más relevantes, y en algún tiempo emplazado en la confrontación con la primera obra de lo que se denominaba, tiempo atrás, carrera literaria.
Hay algo asombroso, o al menos inusual, cuando un conjunto de palabras, organizadas con entonación, ritmo y belleza, despierta una luz que parecía agonizar en la conciencia a falta de materia incandescente
No tenemos la certeza de que se haya expuesto con fidelidad que la predisposición hacia la literatura obedece al reconocimiento del espíritu que administran las palabras. Hay algo asombroso, o al menos inusual, cuando un conjunto de palabras, organizadas con entonación, ritmo y belleza, despierta una luz que parecía agonizar en la conciencia a falta de materia incandescente. Héctor Granel intentó transmitir esta experiencia, cuya dificultad, a pesar de la mejor intención, se ve con frecuencia inducida a una formulación de mística residual. Queremos decir que la exaltación o el encantamiento que pueda suscitar un texto adscrito a un rango de excelencia, si bien supone una experiencia del espíritu, en tanto que representación del conflicto existencial, en otro receptor no moviliza ninguna emoción, y es más que probable que su existencia misma no sufra ninguna molestia y suponga un mero añadido a la realidad, sin enriquecerla o complicarla, perturbando apenas un instante la estructura mental de dicho receptor. De ahí la importancia de la “apreciación artística”, que, en el caso de la literatura, debe ir más allá del mecanismo argumental, del trazado de la historia y del agolpamiento de sucesos cuya continuidad se impone como sustituto de la cronología común. Granel eligió, para ilustrar el misterio, su vinculación anímica, podríamos decir fosforescente, con unos versos del Empédocles de Hörderlin, el momento en que Delia, en diálogo con Pantea, dice: “Quisiera ser igual que tú, / y luego no quisiera ya serlo. ¿Sois así todos / en esta isla?”.
Estos versos los leyó Héctor Granel por primera vez al parecer en circunstancias que se oponían al cultivo del espíritu, en una pausa en la instrucción del servicio militar obligatorio, con la espalda apoyada en los ladrillos de un barracón, aislado de sus compañeros de milicia, sintiéndose ya malogrado, a los veinte años; no obstante, gracias a esa lectura clandestina de Hörderlin vislumbró una vibración que apaciguaba su angustia y revelaba una sonoridad que podía protegerlo de la oscuridad total.
La lectura del Empédocles de Hörderlin, y en concreto la asunción de esos versos donde el deseo de ser se solapa inmediatamente con el deseo de dejar de ser, admiración, representación y recelo de la permanencia, y esa intencionada igualdad (“¿Sois así todos / en esta isla?”), le hizo descubrir a Héctor Granel el horizonte de la huida, su pulsión en la sangre, es decir la configuración inestable que impacienta los espejos (¿ese soy yo?) en contraste con el mar de las islas, dudoso de la inmovilidad, suscitándola para que los ojos sean un tránsito hacia algo parecido al prodigio.
Granel confesaría, años después, en la tarde de un otoño para él tan indolente que perdió, por negligencia sentimental, a la mujer que entonces había dado un vuelco a su melancolía, que su inclusión en la CC, iniciada por azar, como la mayoría de los hechos relevantes de su incauta biografía, en una revista ciertamente meritoria, se debía a la resonancia de aquellos versos, versos que nunca pudo olvidar; le asaltaban, sin que nada los vinculara a su estado anímico, en especial al salir a la calle, cuando, por decirlo así, su memoria recuperaba la autonomía incitada por el movimiento de las piernas, por el flujo de la sangre en la intemperie del día, por el traslado de su cuerpo al dirigirse a una cita, a un compromiso laboral o simplemente al abastecimiento de víveres para cumplir con la sobrevivencia. En esos instantes de preámbulo, de apertura a la extensión de la luz, sufría también otra intrusión en su memoria, los versos iniciales y finales (el tronco no conseguía recordarlo) del poema “En el jardín”, de Jenaro Talens, que llevaba un epígrafe de Hörderlin (“Und wozn Dishter in dürftiger Zeit”): “Para qué tus palabras / brotan, en esta exangüe / noche…” es el comienzo, y este el final: “Di qué sombras, qué otoños / fosforescentes fueron / tu luz, antes que el frío / de una tiniebla súbita / descubra tu verdad enmohecida”. El poema de Talens exhorta al poeta como portador de alguna lúcida respuesta, y con esos versos Granel se veía inducido a no distraerse con la benevolencia o el sosiego, con la aceptación consoladora de la lectura, y a exigir a la lectura que no derivara en una devoción que podría adormecerle.
Antes de que Ricardo Piglia divulgara el aserto según el cual la crítica es una forma de autobiografía, Oscar Wilde ya había expuesto esa consideración en el campo restringido de la reflexión literaria, un espacio, es sabido, de adeptos con tendencia a problematizar la convención literaria. La autoridad más bien programática de Piglia interviene resaltando la conciencia de la lectura sobre la experiencia, entendida esta como lo vivido ciegamente, sin palabras, de modo que la noción misma de experiencia, ciega y también muda, se encalla en la experiencia verbal, es decir en el registro de la tradición; aquí hablamos de la novela que involucra al lector a descubrir una realidad que solo se verifica en los textos. La diferencia con Oscar Wilde, que había dicho lo mismo un siglo antes, consistía, según el enfoque actual, en que, con la brillantez de sus paradojas y su devoción al comportamiento estético, su enunciado se relegaba a la tolerancia, no al convencimiento. Por lo demás, al autor de El retrato de Dorian Grey, en cuyo prefacio, precisamente, escribió: “La forma de crítica más elevada y más rastrera es un modo de autobiografía”, se lee hoy con la disposición que se reserva a un muestrario de perlas. A Ricardo Piglia, en cambio, se le escucha con el oído adiestrado que reclama un maestro que entrelaza teoría y práctica, y que no solo expone su diatriba o indagación, sino lo que podría adoptar un carácter conclusivo. Sin embargo, hay siempre, en las páginas de reflexión crítica de Piglia, un desplazamiento que evita la certeza, aunque morosamente se explaya en establecer las coordenadas de un terreno enigmático (la materia literaria) que necesita verificar montando, por decirlo así, un campamento base desde donde actuar sobre la naturaleza desconocida. En algún momento dejó escrito en una conversación (Crítica y ficción, Anagrama, 1986, p. 87) que la arbitrariedad de la lectura, cuando se empieza a escribir, “es la marca misma de la pasión literaria”. Pero ¿deja de ser pasión literaria cuando ya se ha escrito?
La pasión literaria subvierte el carácter provisional de la lectura
La arbitrariedad no se puede eludir. Se intenta, no obstante, tratando de llegar a las obras literarias a través de las épocas, de los movimientos o las tendencias. Con este procedimiento se adquiere un saber profesoral, útil para el desempeño de una función más o menos didáctica. La literatura se presentaría así como un espacio acomodaticio, un universo referenciado que se explora para poder explicarlo, confirmado por la admiración, pero sobre todo por la adhesión a la fatalidad de las obras, por su perpetuación. Por supuesto, esta incidencia no carece de legitimidad; es más, la legitimidad misma propone la figura del heredero. Y, desde luego, supone la necesaria formación y cultivo para poder apreciar en profundidad, o al menos con solvencia, qué es literatura, cómo se manifiesta, cómo se reconoce, qué enigmas son vagos o insondables, cuánta falsedad puede acumular el arte, y, especialmente, qué dice en una época distinta de la época en que se escribió. Entrar en esa gradación verbal se impone como la restitución necesaria de un misterio que en la vida común constantemente se vulgariza. Con la arbitrariedad, o sea con las pautas imprevistas que sostienen la biografía del lector, el encuentro con ciertos textos, y no con otros, provoca una conmoción que no solo desbarata el espíritu, sino la normativa vigente del valor literario. Homero, Dante, Shakespeare, Melville, Henry James, Kafka, Manganelli, ¿son contemporáneos? Lo son en el fragor de la lectura, en la batalla del lector con la (supuesta) verdad que revelan los textos que, si son honestos (dejemos de momento el cariz moral de esta palabra), están advirtiendo de un decir más profano que sagrado, y por lo mismo acuciante, con el mérito de fulgurar con una luz esquiva en la tiniebla del alma.
La pasión literaria subvierte el carácter provisional de la lectura. En toda pasión hay una elección que difumina lo azaroso a favor de lo determinante. El lector va generando un mapa con puntos sobre estribaciones de una geografía que compone un trazado sinuoso, y la sinuosidad lo atrapa en el rigor que promueve su exigencia; de modo que, al cabo, la memoria responde como un organismo vivo, pero no aplicado a la biografía del lector, pues a la memoria no le asiste la permanencia. La memoria, nadie lo ignora, es como el plasma, según el DEL, esa “parte líquida de la sangre o de la linfa que contiene en suspensión sus células componentes”. En suspensión. Todo en la memoria está en suspensión, a punto de caer o disolverse.
Así que la pasión literaria se manifiesta con la intervención en el campo literario, ahora industria editorial, donde la CC se involucra no tanto con avidez estética, siempre polémica debido a la controversia del gusto, como por el posicionamiento. Ahora bien, ¿qué posición (¿o habría que decir lugar?) ocupa la acción de la CC? Por lo general, quienes se dedican a ella son segregados de la docencia, o escritores que ocasionalmente reparten su tiempo con intervenciones de cierta fulguración ante un libro que viene prestigiado, sobre el que incrementan su adhesión; o vehementes lectores que ansían verificar en público su pertenencia al mundo literario mientras secundan su propia obra en secreto, obra que aparecerá, con su nombre ya difundido, gracias, precisamente, a las intervenciones en revistas y suplementos culturales, espacios de intromisión que gratamente repercuten en su provecho y consolidan un nombre en la portada de un libro.
Héctor Granel no pertenecía a la docencia; ni siquiera podía acreditar una licenciatura; sí cursos de Filología, o más bien algunas asignaturas aprobadas. Era, no se puede descartar, un vehemente lector (descubrió, a los catorce años, simultáneamente, la poesía y la prosa, con Las flores del mal y Retrato del artista adolescente, y a partir de entonces la realidad cobró sentido con la verbalización), y, por imitación y necesidad de expresión, escritor a quien la figura del autor, del artista, del individuo que exhibe públicamente inteligencia y éxito, representándose a sí mismo, suscitaba un temor reverencial y adusto; lo dotaba de la fascinación del oráculo, pero le deprimía la liturgia literaria, habitualmente sectaria y complaciente.
Héctor Granel comenzaría a vislumbrar, en sus primeras colaboraciones, que escribir sobre libros lo incitaba no solo a una mayor atención, sino a explorar en él mismo una respuesta incisiva, de modo que era el primer beneficiario de una tarea que, aunque escasamente retribuida, comportaba una forma de aleccionamiento, precisamente sobre aquello que marcaba la orientación y consolidaba la apuesta donde la vida estaba en juego. Esta expresión, “la vida estaba en juego”, no debe tomarse a la ligera; no es un énfasis, sino la noción misma del riesgo de quien leía para verificar la pulsión vital.
Esta expresión, “la vida estaba en juego”, no debe tomarse a la ligera; no es un énfasis, sino la noción misma del riesgo de quien leía para verificar la pulsión vital
En el género de la reseña literaria se observa, en sus perpetradores, dos actitudes claramente diferenciadas: la externa, que aplica al nuevo libro un carácter ordenancista, cuyo valor se descubre por la sonoridad de los ecos y ajustarse a una convención deteriorada que esa publicación reconstruye; y la interna, en la que la lectura se ejerce desde la crisis que produce la impertinencia de poner en duda que un libro acarrea su propio lector. Este modo de abordar un libro, concediéndose la responsabilidad de criticar su exhibición pública con la exhibición pública de una reseña, fue el que adoptó Héctor Granel, pero él no sabía que así comprometía su nombre al quedar identificado como crítico. No lo sabía en sus inicios, que vivió de un modo más bien clandestino, entregando sus colaboraciones sin relacionarse con el llamado mundo literario; lo fue sabiendo, lentamente, cuando la labor de reseñista se incrementó, y de alguna manera se profesionalizó, hasta el punto de imponerse con irrenunciable insistencia. De aquel periodo clandestino –reseñas en publicaciones minoritarias–, pasó por contagio a escribir en un medio de amplio espectro, el periódico de mayor alcance nacional (y ultramarino), y hacerlo con tal frecuencia, adoptando un tono ocasionalmente crispado por la reclamación de calidad, que sus colaboraciones le llevaron a ser considerado independiente y, caso extraño, crítico “honesto” si hay que atender algunos testimonios que reducían así su figura.
Esta continuada labor, inevitablemente dispersa (sobre esto habría que volver), le procuró a Héctor Granel la recepción indiferenciada de novedades, la frecuentación de novelas de reciente escritura, o sea la obligada asimilación de la producción literaria en ese género, escrita y publicada en la concordancia temporal que él vivía. No hemos visto resaltada, ni siquiera sugerida, la implicación sospechosa de ser a la vez testigo del espíritu de la época y probable juez de sus testimonios literarios; al contrario, se presupone que la coincidencia propicia la comprensión, que participar de las mismas mitologías y milagros, compartir las mismas canciones, los mismos revulsivos de sociología y reivindicaciones políticas y morales, el aprovechamiento frustrado del vislumbre de algún paraíso (que debería turbar la sangre), esa comprensión, decimos, se incluye por ósmosis, por la intersección de la propuesta literaria que concilia y reprueba las escaramuzas y agravios vividos por los hijos de ese tiempo. Pero la escritura de una novela es una instigación, nada que ver con la docilidad del registro de los hechos, más propia del periodismo, y en la exploración debe hallar su temblorosa adecuación, su incoherencia, acaso su perpetuación, al servicio menos de la propia época que del tiempo que, paradójicamente, vacila en la eternidad del instante. ¿Cómo, si no, se podría leer el Gilgamesh o Bartleby, el escribiente?
la escritura de una novela es una instigación, nada que ver con la docilidad del registro de los hechos, más propia del periodismo
Sin duda estamos suscitando aquí cuestiones que requerirían de una mente más avezada en la didáctica, menos relapsa a la razón desmandada. Acogemos una inteligencia solitaria que tiempo atrás, en el flujo de la pasión, consiguió simular con las palabras una inminencia de verdad; ahora, sin embargo, con excepción de la evidencia de la sumisión y la ingeniería de la muerte, apenas podemos mostrar una maleza en el desierto que nos rodea, una maleza que, como la bíblica zarza ardiente, brota en el desamparo con que carga la esperanza, el rasgo psicológico más dominante de la conciencia. Pero debemos declarar, para los más susceptibles, que este retrato exhortativo y deformado de Héctor Granel que estamos bosquejando nos implica de un modo que atormenta nuestra solvencia para la etopeya, y que inmiscuirnos, como lo hacemos ahora, en las líneas que corresponden a Héctor Granel, no al impaciente instrumento de ficción que somos, delata una indiscreción que, si se puede considerar de obligada tentación, un modo de transparentar el desasosiego, también implica la confusión en la que se debaten las palabras, que encuentran su curso para divergir, con el propósito que escabullirse del rigor que ellas mismas demandan.
nuestra insolvencia procede de la materia que, al involucrar a la imaginación, la advierte de su indisposición y recelo
Las palabras, aquellas que apuntan a la indiscreción, a lo imprevisible, a la concurrencia de otra posibilidad, no se dejan restituir, y no obstante esas palabras las tomamos aquí concitando el esfuerzo inútil. De modo que podemos añadir que nuestra insolvencia procede de la materia que, al involucrar a la imaginación, la advierte de su indisposición y recelo. Aun así, persistimos, sabiendo que no hay otro beneficio que el fracaso, hombros que no enderezará una frase feliz. ¿Qué hacer con la inutilidad que, por lo demás, gobierna nuestros actos? Exponerla es debilitar la energía que debía facilitar la satisfacción, o al menos aliviar la respiración amenazada. Héctor Granel ha vivido siempre así, con la respiración amenazada. Nos lo confesó una noche, cargado de vino y altramuces, en una taberna andaluza que ofrecía platillos ovalados con esa leguminosa que aprueba la sonrisa. Esa noche Granel estaba lúgubre, o más bien asqueado. Tenía periodos así, rayanos en la violencia; se manifestaban alzando la voz hasta la estridencia que en él incitaba, sorprendentemente, la irrupción del llanto, pues, según decía, oía su voz como proferida en la oscuridad, como si hablara en una celda. Pero no perdía el control; su palabrería se ajustaba a una diatriba bien articulada contra la convención, contra los tópicos, contra la docilidad, contra el automatismo del pensamiento; aquella noche el objeto de su desenfreno era la disociación entre el fervor y su cumplimiento. Decía que vivimos seducidos, previamente aplacados (por la publicidad, por los santones de la cultura, por la difusión indiscriminada del arte); que nuestra instancia se disuelve en consumir sucedáneos de conocimiento y belleza, para acceder así a un consuelo repentino que no afecta a la existencia, o lo hace tan levemente que se disuelve. La conformación y visión del espíritu, la construcción de la dignidad, al situarnos en la liturgia, por ejemplo, de un concierto, aunque apacigua el vacío, no presta antes al alma un espacio, como decía Italo Calvino, que no sea infierno en medio del infierno.
Lo que mortificaba aquella noche a Héctor Granel era la constatación –tal vez dijo resignación– del fervor en su adhesión con lo real. El fervor abre la imaginación, decía, para emplazar en la realidad la relevancia de un sentido, pero este sentido se anula al adherirse a lo real. De ahí el fracaso del arte que, si tiene algún sentido, lo provee contra la realidad. “Vivir –decía Granel– es aceptar la demanda de la fisiología y hacer de ella una impaciencia que, sin desviar la muerte de nuestro organismo, mantenga vivo el asombro”, palabras enigmáticas que no podemos glosar. Esa noche de crispación Granel repitió, hasta el hartazgo, con los brazos tratando de abrazar la templanza, que su dedicación, tantos años, a la CC tenía el objeto secreto –también para él– de averiguar en qué consistía la conciencia literaria, no la conciencia de la institución literaria, justificada esta por dotar de empleo a sus adláteres, sino la conciencia de la intervención pública.
Pues había sido esa conciencia, presunta o supuesta, lo que determinó su apego a la reseña literaria, una modalidad de réplica, decía, que se resolvía en un rumor sometido al arbitraje publicitario. Treinta años generando un rumor que apenas se mantenía una semana produce en el proveedor del rumor cierta consistencia social, pero igualmente prescribe un derrumbamiento. El trabajo del reseñista se consolida por incidir con regularidad en la producción novelesca. Pero no basta la regularidad; se necesita también la imprudencia, el desacato, arriesgarse a disentir de todo, o al menos a la opción de defraudar.
Granel era el primero en reconocer, con la voz quebrada, que la atención sobre uno mismo suscita el pavor del que derivan todas las calamidades
Para Héctor Granel escribir una reseña suponía padecer el conflicto entre la devoción literaria y la instrumentalización de esa devoción. Dicho a las claras, la literatura, fuera de su propia institución, no existe; pertenece al mundo ideal; sus manifestaciones provocan la ilusión de existencia. Seguimos llamando limonero, granado o membrillo al árbol que no da fruto o produce esa incipiente eclosión que picotean los pájaros. Con la novela de los últimos años, decía Granel, sucede algo parecido; la ebullición de obras invoca la alucinación de que no hay límite que la imaginación no pueda romper. Pero ¿qué hacer con lo que viene ya deforme, o sea imaginado, con el desquiciamiento de necesitar frutos de los árboles estériles? Granel aquí apuntaba a que el exceso de producción literaria nos había hecho volubles, y por tanto había que restaurar la indigencia, incluso la ignorancia, para que las palabras dejaran de ser mercancías y volvieran a ser instrumentos, simultáneamente, de sensatez y delirio, armonizando una misma propuesta. Entendíamos que se trataba de una invitación a cruzar una zona de sombra para hallar, al otro lado, la inconsistencia primaria que en la adolescencia origina la pasión. Un programa turbulento y probablemente de imposible orientación. Esa noche, sin duda desbarrada y autista, Granel se veía impacientado por un torrente de fracaso que lo imploraba para derribarlo. La cabeza, a punto de caer sobre los brazos, mostraba un desconsuelo tan violento que temíamos que pudiera atentar contra su vida. En público no se iba a permitir esa exhibición, y así lo dijo (“lo que nos dignifica es la repulsión de la muerte”), pero sus atrabiliarias invectivas nos permitían sospechar, cuando hacía ver que no solo “sentía” el dolor, sino que también lo “representaba”, que llegaría a su casa extenuado y arrepentido, y allí, sin nadie a quien tolerar, sin nadie con quien compartir, su soledad se concentraría hasta romper a llorar el llanto que la taberna eludía. Sobrecogía ver a un hombre, presumiblemente compacto, atravesado por la impudicia del alcohol, enhiesto en una desesperación abrumadora. Pero no había peligro. Granel era el primero en reconocer, con la voz quebrada, que la atención sobre uno mismo suscita el pavor del que derivan todas las calamidades. “Hay que ir contra uno mismo ―repetía―, y con esa controversia acaso podamos movilizar una vitalidad no asfixiante. Despertar, no para reconocernos, sino para desentendernos. El hombre actual no se da a sí mismo la espalda; pero, si lo hiciera, ese desplante desautorizaría la identidad que quieren construirle”.
Aquella noche, al regresar a su casa –guiado por la eficaz desorientación que sortea los cubos de basura–, Granel se dejaría derrumbar sobre la cama para respirar el aire del dormitorio con la humedad de las lágrimas de quien se soporta sin el improbable grito que podría calmarle. Conociéndole –si se nos permite esta veleidad–, nada cuesta imaginarlo tumbado a un lado, casi al borde de la cama, observando internamente el trabajo del remordimiento en su memoria, actualizando allí sus verborreas, sus enfáticas charadas, sus obstinadas ironías, venciéndose hacia una niebla contraria al sueño que renuncia a acogerle y abre en su conciencia la concreta realidad de la habitación. Abriría los ojos, con las pestañas frías, y la familiaridad del ámbito –el perchero con la camisa planchada, el sillón que cubre una colcha de repuesto, las zapatillas envejecidas– lo admitiría como una cosa más, pero la cosa que debía dar significado a la estancia y, no obstante, impone la dimensión de la soledad. Antes era una habitación vacía; ahora es un espacio de tribulación. Ningún objeto está solo, no conoce la discordia entre el uso y la ineficacia; su cuerpo, en cambio, es pura anomalía, una imposible restitución del fervor que, incluso en la más gravosa soledad, debería inducirle a no palidecer y recobrar la apostura de quien debe aguardar el amanecer, tentado aún por las promesas de la luz. Tendría que levantarse, ir al baño, observar disimuladamente, con la aprensión del disgusto, la grisura que el día ha incorporado a su rostro, y con esa visión lateral de resquemor y tolerancia, volver al dormitorio, ahora con resignación; al desvestirse sentiría, con la regulación de los hábitos –lo podemos imaginar–, el orden oculto en la turbulencia, y por tanto esos momentos de febril locuacidad, cuando habla él, pero no es él quien habla, lo vivificante del espíritu. Tan vivo que desaparece, y en su lugar se instala el ciudadano identificado por la trivialidad que a todos nos conforma. Entrar en una cama, embozarse tras las sábanas, desampara la conformación de que la vigilia sea nuestro espacio natural. La visibilidad tangible de las cosas, la fascinación que no deplora los deseos, la irradiación de pertenecer a un estado o comunidad; confiar en la bondad, en la ambición y sus deterioros, postular el propio nombre, esa innumerable impaciencia no consigue enmudecer la voz que constantemente nos advierte de que al fervor lo estimula la impotencia de la que el sueño nos libera. Pues vivir es proceder como un fluido, no tender puentes, aunque nos subyugue la ingeniería por temor a la demolición.
La fama de crítico independiente, arriba mencionada, la fue adquiriendo Héctor Granel a costa de la soledad
La fama de crítico independiente, arriba mencionada, la fue adquiriendo Héctor Granel a costa de la soledad. No es que esa implantación agravara aún más su aislamiento (un crítico aislado es, por principio, una extravagancia), pero tanto el malestar de los autores por una reseña adversa como el recelo a la denostación de los que se agregaban a la tradición con una novela inconveniente o falaz, distorsionaban, con su precaución, la función no condescendiente que para Granel significaba la operación crítica, que, por su naturaleza, y en aras de la dignidad, se revela como una conspiración para eludir la docilidad que impone el entramado publicitario.
Resulta bochornoso decirlo, pero la vanidad, o más bien el encandilamiento del autor al apropiarse de su obra (como si fuera demiurgo de infalibilidad), sustrae la propuesta literaria, la empecinada lectura a que nos obliga, desviando el foco a la teatralización, más o menos convincente, de la estatuaria del autor, cuya movilidad en un estrado confiere, a su condición fantasmal, una indudable evidencia de ciudadano que se singulariza por representar la desazón común y la aspiración al espejismo.
El golpe de viento de la decepción, no tan imprevisible ni inesperado, remueve el fervor, apagando su animosa llama, y deja al individuo, tras el temporal, en un peligroso equilibrio. El paisaje ya no es el mismo. Héctor Granel sufrió tantos calamitosos golpes de viento que, ante su fervor menoscabado, se veía con frecuencia impulsado a desertar de la CC. Pero ¿cómo salir del organismo que nos constituye? Somos ese organismo, no huéspedes de un mecanismo que trae el dictamen de la obsolescencia. A pesar del incremento del agravio, la tentación de abandonar la CC nunca fue tan sólida como para adherirse a otra actividad que sería también reluctante. De modo que, con la apariencia de disponer de libertad, se veía atrapado; creía estar de visita, no interno, en una penitenciaría, pero no podía salir de sus muros.
¿Qué nos impide acceder a la figura de Héctor Granel con un registro menos metafórico, más notarial? ¿Por qué este empeño en una prosa apremiante y no obstante temblorosa? Nuestro propósito no es rememorativo; desconfiamos de la validación concedida a la realidad, ese augusto privilegio que inflama la conciencia social. Según esta apropiación, hay sucesos que prescriben y acontecimientos que no terminan de suceder. Nosotros contamos con la especie que no se malogra gracias a no exponerla a la extinción. No nos debemos a la dogmática claridad, sino a otra precisión menos divulgada, a la materia herrumbrosa, tal vez con líquenes atróficos y adherencias de organismos parásitos y fronterizos. Una materia que advierte a los ojos que la deformidad es consustancial a la falta de provecho. Queremos decir que aquí se excluye toda ejemplaridad. Héctor Granel no debería servir de adoctrinamiento, pero tampoco de advertencia para complacer la propia salvación, como si él representara la inconformidad y el lector la supresión de la desgracia de la que Granel no pudo sustraerse. Habrá, pues, que despejar esta incandescencia, las sucesivas mutilaciones del discurso, y emular arqueológicamente un ágora que lo comprima como sujeto histórico. Sin embargo, en el escribiente plural aquí propuesto hay disensiones, y solo con enorme dificultad podremos evitar la tendencia a una retórica tal vez sonámbula. O no la evitaremos, ¿para qué? Un poco de discordia ya es la discordia misma. Nunca estaremos de acuerdo. Hay quórum, se decía en las asambleas que Granel recordaba como una épica difunta; la asistencia, sin embargo, no garantizaba el consenso, sino que lo desbarataba.
No es igual el asentamiento social de quien viene de padres propicios, con patrimonio y un educado enredo con científicos, juristas y docentes, que quien trata desde la niñez a ciudadanos de escasa retribución, a punto de caer en la indigencia. Para el primero, las opciones restringidas son también perdurables; el segundo necesita una máscara, proveerse de imaginación. Es obvia la diferencia, aunque confiamos que también ilustrativa. La adhesión natural a una impostación sugiere que la fidelidad a una clase puede degenerar en vileza. Aun así, se mantiene la herencia y sus reflejos, sobre todo los reflejos. Por otro lado, quien carece de genealogía, nacido, por decirlo así, a trasmano, no cabe que pueda traicionar ninguna norma. Su constitución es la impostura, y esa reserva lo estimula a no revelar la ingratitud de no ser nadie. Impostor de sí mismo, no puede delatarse. El amor que reclama al ser oculto también amenaza con una recepción sospechosa.
No es igual el asentamiento social de quien viene de padres propicios, con patrimonio y un educado enredo con científicos, juristas y docentes, que quien trata desde la niñez a ciudadanos de escasa retribución
Decíamos que Héctor Granel no se veía capacitado para dejar de escribir reseñas, si bien la larga dedicación, y su incapacidad para promocionarse, lo había llevado a la dispersión, al sinsentido, al bullicioso clima de impaciencia, a la toxicidad del tiempo actual del que no estaba exento. Escribir reseñas lo consolidaba con la fatalidad de asentarle, aún más, en la soledad. Ese ejercicio literario suponía para él, simultáneamente, probidad social y ocultamiento. Su firma en los suplementos culturales no delataba a un ciudadano, sino el empuje, más bien escaso, de un discurso fragmentario y perentorio. Quienes leían sus reseñas, y acaso las apreciaban, por lo común no se hacían notar –la lectura debería abrirse a la reflexión pública, pero se entumece en la privacidad–, y así Granel tenía vagas noticias, por decirlo con indulgencia, del efecto de su intervención. Algo le llegaba –a fin de cuentas pertenecía, por derecho, a la comunidad literaria–, pero se trataba de chismorreos y deslices, precisamente derivados de una recepción sospechosa. La eficacia de la reseña –fuera de su registro de oficina de aduanas– estriba en la confrontación crítica; sin embargo, nebulosamente proyecta esa intención al ejecutarse, como es sabido, con el apremio de facilitar los bienes espirituales ofrecidos como mercancía; de ahí la orientación económica y de uso del tiempo que delatan estas íntimas cuestiones: “¿Merece la pena gastar lo que cuesta este libro?”, “¿Me propondrá el conocimiento que necesito dedicándole el tiempo del que carezco?”, interrogantes que están en la base del acuerdo entre la reseña y el lector. Y si ocasionalmente sube unos grados en la apreciación digamos artística, su condición fugaz rebaja de nuevo esa apreciación mezclándola al surtido de estímulos culturales que constantemente desvían la atención. El estatuto cultural de la reseña se reduce, por tanto, a servir de orientación, pero a la manera de quien sigue la ruta de un río sin entrar nunca en sus aguas. Los viciosos lectores no se privan de “criticar al crítico”, pero pocos aceptarían comprometerse a exponer públicamente su criterio, la determinación de su gusto y el juicio de valor que comporta la responsabilidad social de una tarea digamos sanitaria. Esta prevención promueve, por otro lado, paradójicamente, cierta reputación (no muy admirativa, pero reputación) que Granel se obcecaba en denominar “inmersión en aguas turbulentas”, pues las consecuencias de leer con ansiedad controlada novelas que entran en circulación, antes inexistentes, no favorece la administración estable del criterio, aunque se ha de disimular que es justamente un criterio de exigencia lo que guía el trabajo de selección, al ocuparse de esta novela y no de aquella. Bien es verdad que, en los comienzos de su tarea crítica, Héctor Granel disponía de capacidad rectora para elegir los títulos a criticar, pero con el incremento de su colaboración debía aceptar la novela que le asignaran, cuya elección dependía del correspondiente jefe de redacción, quien repartía lo que, a su parecer, merecía atención, excluyendo animosamente la propuesta del reseñista.
Al cabo, pues, de más de treinta años ejerciendo la crítica, Héctor Granel, disperso, confuso, cansado, se vio abocado a dejar la CC. La dinámica de los tiempos, así se dice, había arrasado, con la irrupción de Internet y sus hábitos participativos, la prescripción de los suplementos culturales donde anidaban las reseñas literarias; el sentido dialéctico que proponía la crítica, esto es, la ocupación de un espacio de tensión que incida en la conciencia del lector (no siempre audazmente expuesta, pero al menos insinuada), se diluyó en el marasmo de una aversión colectiva. La sospecha de exponer la negatividad que la alecciona había llevado a la crítica a perder su crédito. La custodia de lo difícil se veía socavada por sus propios beneficiarios. Acaso la crítica literaria, si pudiéramos interpelarla, mantenga alguna forma de persuasión, pero no en el entramado de la lógica del mercado, sino en un mundo que transmite una atmósfera ruinosa.
Abril de 2019
------------------------------------------------------
Anexo
Inédito de Héctor Granel
Toda la vida la he pasado esquivando la mediocridad. Se la encuentra uno siempre de frente. Una descarada. No conoce las lindes de la cortesía y se complace en una ociosidad estrepitosa. No hay manera de evitarla. Tiene demasiados adeptos que toleran su imprudencia y no mostrarse receptivo con ella lleva a la exclusión. Es desolador verse excluido. Con frecuencia la mediocridad es la estrella de la fiesta, pero más frecuentemente la corriente abrasiva del aparato nervioso; los más severos, a su lado, desfigurados por la grosería, parecen una caricatura. En mi caso sucede que no me agradan los recuerdos que me pertenecen, quiero decir los recuerdos de los que soy agente atmosférico, porque los preside la mediocridad. Se infiltra en todas partes, como el chismorreo; a diferencia de los ojos, protegidos por los párpados, los oídos están constantemente expuestos tanto a la inclemencia del frío como a las vejaciones del sonido. La mediocridad es astuta, pero ella no lo sabe; se mueve con la determinación de volver al punto de partida, no por recelo de un mundo inhóspito, sino porque la inercia es una ley y la mediocridad no es optativa; al contrario, fundamental para el comercio. Fuera de ella misma, la mediocridad es un peligro; consolidada en ella misma, participa del bien común. De modo que sus detractores padecemos la fractura de no conocer la satisfacción; ella, en cambio, respira satisfacción desde primera hora del día. Pasar la vida zafándose de su influjo menoscaba la resistencia del más voluntarioso. De esta imprecisa derrota se nutre la vergüenza, y algunos, entre los que me cuento, no consiguen investirla con la dignidad del arrepentimiento. Una contribución social, de la que no espero ninguna recompensa.
Otoño de 2018
CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar...
Autor >
Francisco Solano
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí