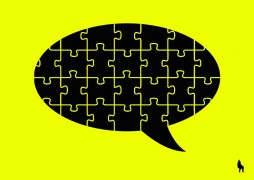Inauguración del actual edificio de la Real Academia Española, 1894, en La Ilustración Española y Americana
Juan CombaEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
El 16 de enero, el Pleno de la RAE aprobó el Informe sobre el buen uso del lenguaje inclusivo en nuestra carta magna, en respuesta a la petición realizada meses antes por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. El extenso estudio consta de varias partes diferenciadas (consideraciones preliminares, análisis comparado, apuntes sobre sexismo lingüístico) y adjunta dos anexos que muestran detalladamente cómo se ha posicionado anteriormente la Academia ante dudas similares y cómo se ha ido adaptando a las exigencias de los nuevos tiempos. Como cabía esperar, el documento está lleno de matices que no entran en un titular –algunos muy interesantes, otros menos acertados–, y nos brinda la oportunidad de seguir reflexionando sobre la cuestión y de hacer algo de pedagogía al respecto, necesaria en un ambiente en el que predominan el prejuicio y la provocación.
La primera observación que cabe hacer, y quizá la más importante, por la forma en que condiciona todo lo demás, tiene que ver con el planteamiento mismo de la consulta. Pedirle a la Academia que se pronuncie sobre el lenguaje inclusivo es, en esencia, preguntarle a la norma cómo se debe romper la norma (ensancharla, modificarla, flexibilizarla). La RAE es una institución técnica y, como tal, su criterio se basa en el canon lingüístico. El llamado lenguaje inclusivo, por el contrario, responde a una voluntad política, la de incluir. El criterio que se aplica aquí no es de carácter gramatical –aunque no tiene por qué estar reñido con él–, sino social y cultural, por lo que pedirle opinión a la RAE no parece lo más adecuado. En ese sentido, la propia institución ha sido más lúcida que el Gobierno, y ha expuesto claramente que “entre las tareas de la Academia no está impulsar, dirigir o frenar cambios lingüísticos”, y recuerda que “los cambios que han triunfado en la historia de nuestra lengua no han sido dirigidos desde instancias superiores, sino que han surgido espontáneamente entre los hablantes”. En consecuencia, sus conclusiones siempre van a formularse “en términos normativos”. Ciertamente, nuestras instituciones pueden ser más o menos sensibles a ciertas transformaciones (el perfil de los académicos no ayuda especialmente), pero es imprescindible tener en cuenta que los cambios no nacen nunca de aquello que ha de ser cambiado. Y, sobre todo, que no se requiere de su autorización.
Partiendo de esta premisa, el resto del informe es la crónica de un desencuentro (¿Qué hora es? Manzanas traigo). Aún así, nos sirve de base para continuar reflexionando. La Academia se refiere a las palabras como “hechos estrictamente lingüísticos”, y señala que estas no son resultado “del acuerdo expreso de ninguna institución, ya sea política o cultural”. A este respecto, cabe señalar que el lenguaje ya es en sí mismo una institución, probablemente la primera de todas, aquella que nos constituye (por eso Lledó, también académico, se refiere tiernamente a la lengua materna como la lengua matriz). Así, no solo es fruto de un acuerdo, sino que es reflejo vivo y constante de todos los acuerdos que subyacen tras él. Las cuestiones del habla solo se vuelven “estrictamente lingüísticas” cuando las razones –indudablemente políticas y culturales– que dieron origen a las expresiones se diluyen en el ambiente: bien por lejanía temporal, bien por esa ley no escrita por la que la ideología dominante es percibida como neutral y apolítica por parte de la sociedad en la que se inscribe. Solo, claro, mientras dura el espejismo.
Para realizar el estudio, la RAE parte de dos acepciones de la expresión “lenguaje inclusivo”: en la primera de ellas, sería “aquel en el que las referencias expresas a las mujeres se llevan a cabo únicamente a través de palabras de género femenino” (por ejemplo, mediante el desdoblamiento) o a través del empleo de “sustantivos colectivos de persona” (el pueblo español/la población española). En una segunda interpretación, también se consideraría lenguaje inclusivo el uso de “términos en masculino que incluyen claramente en su referencia a hombres y mujeres cuando el contexto deja claro que así es” (por ej.: Todos los españoles son iguales ante la ley). Es en este último sentido en el que nuestra Constitución utilizaría el “lenguaje inclusivo”, y por tanto no sería necesaria ninguna modificación, pues el uso es correcto. En opinión de la que escribe, la primera definición es bastante limitada y la segunda se ajusta poco o nada a la realidad que se pretende nombrar con el término en su uso cotidiano. Y este es uno de los puntos más interesantes para discutir, porque es sobre el que se generan más dudas y también más prejuicios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lenguaje inclusivo?
Personalmente, me inclino por ampliar la noción de inclusividad. Para empezar, no tiene por qué referirse únicamente a cuestiones de género. La propia RAE aconseja, en caso de modificar lingüísticamente la Constitución, sustituir el término disminuido del art. 49 por el de discapacitado (aunque lo justifica apelando a la cotidianidad de su uso). Yo iría más allá: no hablaría de “los discapacitados”, sino de personas “con discapacidad”, porque no es lo mismo tener una discapacidad que dejar que defina tu identidad. Tampoco tiene por qué hacer referencia a la sustitución de unas palabras por otras. Puede hallarse, en términos más generales, en la propia forma de comunicarnos. Por ejemplo, en la adaptación de los textos a lectura fácil (la Constitución ya cuenta con una versión) o la traducción de los discursos hablados a lengua de signos (la cantautora Rozalén, quien siempre va acompañada de su intérprete Beatriz Romero, es pionera en este ámbito dentro de la música).
las grafías X o @ podrían quedar perfectamente excluidas, puesto que aquello que ni siquiera puede ser leído o pronunciado difícilmente puede ser de utilidad a largo plazo
Por último, no tiene ni siquiera que referirse siempre a la herramienta con la que nos expresamos, también puede hacer alusión al contenido de la expresión, a la mirada. En ese sentido, cabe preguntarse –cuando nos preguntemos sobre la inclusividad de un texto o discurso– si este refleja el criterio de los sujetos no normativos (mujeres o colectivos discriminados) y/o recoge el impacto que una realidad determinada tiene en ellos. Por ejemplo, la consideración de los derechos reproductivos como derechos humanos, la inclusión del derecho a la paternidad o el impacto de los recortes del Estado del bienestar en el reparto del tiempo de cuidados entre los géneros. Por el contrario, las grafías X o @, frecuentemente utilizadas y englobadas en esta noción, podrían quedar perfectamente excluidas, puesto que aquello que ni siquiera puede ser leído o pronunciado difícilmente puede ser de utilidad a largo plazo. Es más, tienden a conseguir el efecto contrario: que la mente haga un atajo y termine las palabras que las incluyen con una o. En definitiva, lo que debe tenerse siempre presente, se utilice el método que se utilice, es que se trata de incluir el resto de las miradas en la mirada universal y común, incluirlas en los códigos de comunicación y en la representación del mundo que nos contiene y nos abarca.
El análisis de la Academia no incluye todas estas cuestiones (tampoco está entre sus labores), pero sí hace una comparación con otras constituciones del entorno latinoamericano (México, Colombia, Chile y Venezuela) y europeo (Francia, Italia y Portugal). Todas ellas comparten estilo con nuestra carta magna, con la excepción de la mexicana, que utiliza el desdoblamiento los niños y las niñas a la hora de hablar de la protección de la infancia; y de la venezolana que, promulgada en 2009, supone un cambio radical en esta materia con respecto a la de 1999 (en lo referido al uso del femenino expreso). Sería interesante ver el debate que dio lugar al cambio y las opiniones que ha suscitado después dentro de la población. Y, sobre todo, si ese cambio lingüístico va acompañado de una perspectiva de género transversal al contenido.
Dentro del constitucionalismo español, y salvando las distancias, me parece útil señalar otros usos explícitos del lenguaje que no se han considerado redundantes porque el contexto marcaba la necesidad de hacerlo así. Me refiero al art. 14 de la Constitución actual y al art. 25 de la Constitución de 1931, que hacen alusión a la igualdad jurídica. En ambas ocasiones se podría haber optado por escribir, de forma breve y sencilla, Todos los españoles son iguales ante la ley. En cambio, en el ordenamiento republicano se explicitan aquellas condiciones que no pueden ser “fundamento de privilegio jurídico”; y en el de 1978 se explicitan aquellas categorías para las que no puede “prevalecer discriminación alguna” (nótese el cambio de contexto en el matiz privilegio/discriminación). En estos casos, como en tantos otros, no basta con reconocer de forma sucinta la igualdad entre ciudadanos: ser explícitos nos ayuda a hacer presente lo que no suele estarlo, a enfatizar la necesaria protección de los individuos estructuralmente más amenazados.
Con el documento ya avanzado, la RAE recoge algunas consideraciones interesantes sobre las diferencias entre el sexismo de lengua (inherente a la palabra) y el sexismo de discurso (condicional al uso), y defiende que la responsabilidad sobre ese sexismo no reside en la lengua (a la que considera un medio “aséptico”), sino en los hablantes y, por tanto, “no se corrige mejorando la gramática, sino erradicando prejuicios culturales”. Sin embargo, la historia nos demuestra que ambos cambios suelen ir de la mano. Para muestra, la propia evolución que la Academia recoge en sus sucesivas ediciones: diversas definiciones que comenzaban por “hombre que…” o “mujer que…” han sido sustituidas por el sintagma “persona que…”; y palabras que no contaban con su equivalente en el género contrario lo han acabado incorporando con el paso del tiempo, como enfermera (no existía en masculino) o diputado (cambió progresivamente de no considerarse siquiera a hablar de “la diputado” y, finalmente, a decir “la diputada”). Y aquellos que necesiten más pruebas sobre el poder que tiene la gramática para influir en la realidad no tienen más que ver las reticencias que genera en algunos sectores y personalidades públicas que, todavía hoy, rehúyen llamar presidenta a la presidenta del Congreso.
Hay muchas formas de abordar los usos del habla, pero no se puede negar la existencia de un problema de representación. Y se pueden sugerir distintas soluciones a este problema –es un debate abierto–, pero lo que resulta imprescindible es hacerse las preguntas adecuadas. Y la pregunta fundamental es: ¿es machista la sociedad que se expresa a través de una lengua determinada? Si la respuesta a esta cuestión es afirmativa, también lo será a la del lenguaje, pues no son sino la misma.
-------------------------
Elena San José Alonso es politóloga. (@_elesj).
El 16 de enero, el Pleno de la RAE aprobó el Informe sobre el buen uso del lenguaje inclusivo en nuestra carta magna, en respuesta a la petición realizada meses antes por la vicepresidenta del Gobierno,...
Autora >
Elena San José
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí