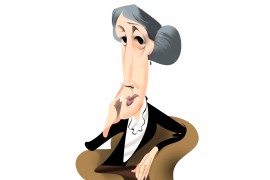Foto del cometa Neowise (Woodley, Reino Unido).
NH53En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
* Alan Pauls habla de las ardillas de Princeton en su diario. Dice que es uno de los pocos animales que vacila. Enseguida he conectado esta idea con los cuervos de Idaho a los que continuamente veo alimentarse de ardillas accidentadas. He observado también que los cuervos de aquí vuelan mal o parece que vuelan mal, como si en lugar de volar imitaran el vuelo de otras aves. Una imitación que es, sobre todo, una parodia. A menudo los veo caer del cielo como frutas maduras que se hubieran desprendido de la mañana. Es fácil encontrarlos en los lugares en que ha muerto una ardilla. Eso que comen será vacilación. No dejan nada. De la duda, todo lo aprovechan.
* “El cuervo [de Poe] es un trozo de noche en la noche, una mancha de oscuridad” (César Aira, “Evasión”).
* Leo los aforismos de Karl Kraus. Su inteligencia parece estar siempre en un estado de extrema irritación. Me gustaría pensar que no hay ni un gramo de sobreactuación en su indocilidad. Su enojo, monumental y sin descensos, resulta adictivo apenas uno lee más de diez páginas seguidas. Kraus lo confía todo al sobreentendido: el lector que propicia o necesita es alguien siempre demasiado cauto. Creo que entiendo un generoso ochenta por ciento de lo que escribe, y ahí sigo, persevero, por ver si doy con un mínimo vaivén en la corriente monocorde de su enfado.
* “Sobre Hitler no se me ocurre nada” (Karl Kraus).
* Canetti, que lo admiraba, escribió: “Cómo llega uno a ser algo a fuerza de nombrarlo. Karl Kraus se llamó a sí mismo Swift durante tanto tiempo, año tras año, que acabó siéndolo”.
* Hay algo muy agradable en esas situaciones en las que todo el mundo habla más de lo acostumbrado. Es un signo de despreocupación e irresponsabilidad (esos dos tesoros ocultos).
* Gustavo Espinosa se refiere en uno de sus cuentos a alguien que, tras leer el relato de la mariposa y el terremoto, sale a un jardín, encuentra una mariposa, se saca un zapato y la revienta de un solo golpe. Esta historia debería poderse contar sin repetir el nombre del insecto o, mejor aún, evitándolo por completo.
* En la frase “coser y cantar” hay una proximidad entre el hilo y el discurso que no pasa desapercibida. El telar o las costuras son tal vez las primeras metáforas del habla.
* “Hablar con un hilo de voz”, “pegar la hebra”, “perder el hilo”.
* Ut sutura poesis.
* El impulso que me lleva hasta estas notas es una suerte de alegría –“suerte de”, seamos modestos– ante la posibilidad de contar algo. Una alegría y una excitación que no desaparecen ni siquiera ante los hechos más anodinos o ante los más atroces. Todo lo que hay parece poder entrar en lo escrito, al bajo coste de encontrar la manera.
* “Juan Arenas, en el rancho de popa, pidió al contramaestre y a Macario que se callasen. Afá le explicó:
– Juan, lo peor que se puede hacer es callar. Hay que hablar o cantar, que es como estar trabajando, como estar ayudando al barco, ¿lo entiendes?” (Ignacio Aldecoa, Gran Sol).
* Aquiles es casi siempre odioso, pero Homero –lo que llamamos Homero– le otorga un instante conmovedor cuando entrega a Príamo el cuerpo muerto de su hijo, al que Aquiles ha matado y cuyo cadáver ha arrastrado frente a los muros de la ciudad. Ese momento, en que Príamo y Aquiles hablan en la oscuridad de una tienda, ¿cuánto vale? En quilates literarios, en generaciones, en bibliotecas llenas de libros extraordinarios, ¿cuánto?
* Las partículas que volaron. Debo escribir una reseña sobre un libro de fotografías tomadas en Chernóbil. Querría titularlo así o empezar con esa línea. Las partículas que volaron. La migración de las partículas. Los extrañísimos pájaros.
* Pasa estos días por Idaho, es un decir, el cometa Neosabio, lo cual también es un decir, pues Neowise, así lo han bautizado, no son sino las perezosas siglas con las que se describen los objetos de su especie. He salido las últimas noches a su encuentro. Me he aislado y he buscado la sombra de la sombra para verlo y he esperado a que la luz del crepúsculo fuese cada vez más débil. Todo en el crepúsculo es un exceso, la luz residual, la palabra que lo nombra, la cursilería. Mucho mejor la noche: más que unánime (Borges), minimalista. El momento de la aparición del cometa tiene algo de epifanía –y sé que no exagero–, pues la estela, larguísima, es lo único capaz de delatarlo. Por lo demás, apenas se mueve y es una cosa entre las cosas y una luz entre otras luces. Pero la estela, que es su propia materia dejando de ser suya, dice algo de la velocidad con la que cae o se desplaza. Su forma, de espada oriental o de pelota de bádminton (concedámonos la greguería), da la hora de su trayectoria y de su giro.
* Están quienes cuentan las historias de otros –historias oídas a medias o adivinadas– con el cuidado y la gracia con que contarían su propia historia. Suyo es el encanto.
* Están quienes cuentan su propia historia como si la hubieran escuchado al pasar, con el asombro y el descuido de quien, sin querer, encuentra algo que reconoce o cree reconocer. Suyo es el reino de la hipnosis. El reino entero.
* Wittgenstein redujo el mundo hasta que este le cupo en uno de los cajones de su tocador. No tardó entonces en darse cuenta de que el mundo estaba solo. “No es bueno que el mundo esté solo”, se dijo, y le buscó compañera y la puso junto a él. A la compañera la llamó “lenguaje”. Y vio Wittgenstein que era bueno y que entraban los dos en el mismo cajón, y que hasta él mismo cabía allí, si se apretujaban un poco los tres.
* El cajón de Wittgenstein y la paradoja Ribeyro. De una página de las Prosas apátridas, se deduce que el mundo de uno –de cualquiera– nunca es de uno solo, sino que lo comparte con millones de vivos y, sobre todo, con una cifra logarítmica de muertos que han intervenido y siguen interviniendo en él, poniéndolo todo patas arriba y desbordándolo.
* Esa otra estupidez de quienes piensan que hay textos que se justifican –o legitiman– por sí mismos y que el tiempo los ha cribado –él solo, en su molienda– para asombro de academias y naciones. Este es otro cajón. El cajón carcoma.
* Le hacen a William Klein una entrevista en la parte de atrás de un taxi que recorre Nueva York de norte a sur. Klein va escurriéndose en el asiento y acaba tumbado, con la cabeza por debajo de la ventana. Nadie le dice nada, nadie le dice que queda raro en la cámara, que así, mejor, no. Y eso está muy bien, nadie entiende que Klein deba ser ejemplo de otra cosa que no sean sus fotografías.
* Quiero flash en los paisajes, en mi barrio, quiero ponerle un flash al sueño americano y a la inmensidad americana, quiero agujerear las noches con un flash.
* Philip Roth dijo en una entrevista, más o menos, que no había escritores españoles, portugueses o polacos, sino escritores en español, en portugués o en polaco. La idea es falsa, pero tiene la virtud de apuntar hacia el corazón político y sentimental del problema.
* Lo que Roth quiso decir es que se escribe siempre a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras un idioma.
* Críticos y filósofos que han convertido la posmodernidad en su particular hombre de paja y para quienes todo lo feo y lo corrupto es un producto de aquella. Cuesta muy poco imaginarlos irritados y apocalípticos por cualquier cosa. Su berrinche es propio de quien se siente mordido por la complejidad de todo aquello –y es mucho– que no se deja reducir al tamaño del táper de su merienda.
* A mi vecina le inquietan los helicópteros. Cada vez que oye uno, se marea. “No vuelven”, me ha dicho en más de una ocasión, “los helicópteros que se van al norte no vuelven. Solo van”. Reconozco que me costó entender aquello. Los helicópteros a los que se refiere son los que despegan desde hospital y vuelan solo de urgencia, con casos en verdad muy graves. Se dirigen a Spokane, que está al norte de Moscú, donde se encuentra el hospital más grande y mejor equipado en cientos de kilómetros a la redonda. Mi vecina lo sabe y ha convertido los helicópteros en ruidosos heraldos negros. “Antes podían pasar semanas entre un helicóptero y el siguiente…”, me dijo hace unos días cuando nos saludamos en el jardín con el ruido de las aspas sobre nuestras cabezas. Dejó la frase a medias. Estábamos los dos mirando al cielo. “Solo van”, dije, queriendo ser cómplice, pero ella se había dado la vuelta y estaba ya abriendo la puerta de su casa.
* En “Caronte”, el cuento de Lord Dunsany, el más antiguo de los barqueros se ve abrumado por la cantidad de viajes que, de pronto, debe hacer en un solo día. A Caronte le sorprende la prodigiosa y repentina afluencia de almas, pero no pregunta, pues tiene por costumbre no hablar con sus también silenciosos y perplejos pasajeros. Tras varias jornadas extenuantes, y también sin previo aviso, termina el trasiego. No llega nadie más. Nadie lo visita. Caronte se extraña, pero, como es habitual en él, tampoco dice nada. De todas formas, no tendría a quién decírselo. Al cabo de unos días de espera, aparece al fin la sombra de un hombre. Diligente e irremediable, Caronte rema y hace el trayecto. Esto ocurre en un silencio igual a todos los silencios anteriores. Cuando deja al viajero en la otra orilla, este le dice: “Soy el último”. Tras estas palabras, el cuento se resuelve en una sola línea, tan patética como eficaz: “Nunca nadie antes había hecho sonreír a Caronte, nunca nadie antes lo había hecho llorar”.
* Esos pájaros, los cardinals, son una efervescencia. Su color está siempre fuera de lugar: un rojo soberbio e incomprensible, hermosísimo.
* Si, como dice Bachelard, “se piensa contra un conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal hechos”, tarde o temprano, uno –si es que piensa– lo tendrá que hacer contra sí mismo. Algo, por otro lado, bastante habitual. Pues en el momento en que empezamos a matizarnos, estamos ya llevándonos la contraria. Los matices y las correcciones son operaciones de ese pensar contra lo que uno ha dicho. Los merodeos también lo son, incluso el solo hablar, en tanto que discurre, es ya –al menos en parte– una aniquilación de lo previo, de la frase anterior, de lo apenas pronunciado.
* Decía Gustavo Bueno que el nihilismo de Cioran era una cosa adolescente, sentenciosa y sin sentido, y lo comparaba con un pirómano. Alguien que siempre está dispuesto a prender fuego, pero nunca a arrojarse a sí mismo dentro de él. Lo que a Bueno le incomodaba es para mí la exacta y espeluznante gracia del ventrílocuo extraordinario que fue Cioran.
* “Lo que no es exagerado no vive” (Alberto Laiseca).
* Como el bibliotecario de Robert Musil que cita Piglia: nunca leer ningún libro. No participar nunca con ningún comentario. Esa es quizá la única –y un poco boba– pureza que estuvo alguna vez a nuestro alcance.
* Todo se puede leer como si fuera literatura, todo, absolutamente todo, pero no todo resiste esa lectura, esa forma de atención.
* Empecé a escribir mucho antes de empezar a leer. Me refiero a leer de verdad y de continuo. Escribir era para mí, tal y como me lo habían enseñado, una destreza combinatoria y caligráfica. Tardé muchos, en verdad, muchísimos años en percibir la conexión que la literatura tenía con aquel gesto. Todavía hoy no lo tengo tan claro.
* La extrema fragilidad de algunos adolescentes. La monstruosa fragilidad. La fragilidad filosa e hiriente que años después –porque no son algunos adolescentes, sino un adolescente y porque no es un adolescente, sino yo mismo– llamaré resentimiento.
* Escribir detrás, detrás de algo, de alguien, en la parte de atrás, en la solapa.
* Uno lee en función de su memoria. Dicho de otra manera, es la memoria lo que lee. Por eso, y en verdad, solo lee mucho quien tiene buena memoria, el resto pasamos páginas y no releemos jamás, por más que volvamos una y otra vez sobre los mismos libros.
* Es un narrador mudo y ágrafo. Está siempre de pie, a mi espalda, mientras escribo. Ahora también está ahí, acabo de verlo. Siempre lo veo, no disimula nunca su presencia. Sabe que, en esta línea, hablo de él. No espera nada de mí.
* Han empezado a aparecer hormigas en los lugares más delicados de la casa. El techo es, por ejemplo, un lugar muy delicado, el borde de una mesa, el canto de una puerta, el pliegue interior de una toalla. Las hormigas son el indicio de que hay un agujero que no vemos. Entre el bosque que nos rodea y nosotros hay una entrada con la que no contábamos. Algo así como una gotera de animales. Esta imagen es muy del gusto de E., pero a mí me escandaliza. Son negras, aunque la sustancia de su abdomen es de color púrpura. Estallan, cuando se las aplasta, como granos de mora o semillas. Hemos colocado trampas de ácido bórico y azúcar cerca de los lugares delicados que les gustan y que tal vez no sean tan delicados y solo sea su presencia, la presencia de las hormigas, la que los haga parecer así. Actúan como una compañía de teatro de una sola obra y de un solo personaje y de un solo monólogo. Es imposible saber de dónde vienen, porque vienen solas, de una en una, como exploradoras de superficie. Casi todas las mañanas hay una caminando alrededor de la bañera, no va a ningún lado, solo da vueltas y más vueltas hasta que me canso de mirar.
* Leer este poema de Emily Dickinson en el año del cometa: “Mientras las gentes de corazón simple / hablan de ‘muertos prematuros’– / nosotros – que apreciamos las perífrasis, / decimos que los pájaros partieron”.
* No he querido entender, pero he entendido.
* He querido entender, pero he sido eclipsado.
* Escribir era esto.
-----------
Rubén Ángel Arias (Zamora, 1978).
* Alan Pauls habla de las ardillas de Princeton en su diario. Dice que es uno de los pocos animales que vacila. Enseguida he conectado esta idea con los cuervos de Idaho a los que continuamente veo alimentarse de ardillas accidentadas. He observado también que los cuervos de aquí vuelan mal o parece que vuelan...
Autor >
Rubén Ángel Arias
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí