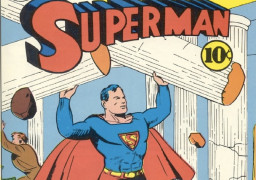Viñeta del cómic Rambla arriba, Rambla abajo.
Carlos GiménezEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
El concepto de “barrio” es curioso. Más allá de ser una unidad de organización del espacio urbano, tiene connotaciones sociales y emocionales evidentes: no es lo mismo vivir en un barrio que ser de barrio. Eso es otra cosa. Es pertenecer a un tipo concreto de barrio, uno popular y humilde, uno que, con la progresiva y asfixiante gentrificación de los centros de las ciudades españolas, ha quedado relegado, sobre todo, a la periferia y el extrarradio, esos espacios que son último territorio de resistencia, pero también de supervivencia, como dicen Yayo Aznar Almazán y Jesús López Díaz en Arte desde los setenta: prácticas en lo político (Ramón Areces, 2019). Resistencia ante la lógica neoliberal, donde todavía es posible la solidaridad y la red de apoyo entre vecinos.
Pero, como nativo de Entrevías (Vallecas, Madrid), puedo asegurar que no es todo tan bonito, y que hay que andarse con ojo y no caer en el error de romantizar ni el presente ni el pasado del barrio. Del barrio-barrio, ya me entendéis. Porque también son lugares abandonados por las administraciones, especialmente vulnerables ante las crisis y en los que la vida no siempre es fácil. Tal vez por eso las ficciones que han abordado el tema han basculado siempre entre la nostalgia y la denuncia, con todos sus matices y zonas intermedias. Y el cómic no solo no ha sido una excepción, sino que se ha convertido en un terreno especialmente propicio para esta temática, sobre todo en las últimas décadas.
No resulta casual que los primeros cómics que abordan la vida en el barrio de forma directa aparezcan en los años setenta, con el boom del cómic adulto y el fin de la dictadura franquista y su censura. Por supuesto, los tebeos infantiles de Bruguera y otras editoriales solían mostrar estampas de barrios populares, pero eran, más bien, imágenes de un escenario abstracto donde se desarrollaban las peripecias de los personajes. Ni siquiera era fácil identificar ningún barrio real, al menos, hasta que apareció Jan y comenzó a dibujar en Superlópez una Barcelona bulliciosa que respiraba vida en cada viñeta. Pero el pionero en esto, como en tantas otras cosas, fue Carlos Giménez. Poco después de iniciar la publicación de su obra más reconocida, Paracuellos, el autor madrileño comenzó a serializar en El Papus su segunda serie adulta de peso, titulada, precisamente, Barrio (1977). Con una base autobiográfica, retomaba el relato de Paracuellos, una vez abandonaba los Hogares de Auxilio Social y se reintegraba a la vida del barrio de Lavapiés, donde viviría con su madre. La serie original se completaría con nuevas entregas casi treinta años más tarde, hasta completar cuatro álbumes, publicados entre 2001 y 2007 (Glénat), que recopilaban diferentes historias de ese barrio madrileño, durante los duros años cincuenta. La mirada de Giménez es siempre crítica, aunque no exenta de ternura, y se centra en el protagonismo coral, en el crisol de experiencias que dan forma al vecindario. Marcado por el hambre y la carestía a las que el régimen condenaba a las clases populares, el escenario se puebla de estraperlistas, viudas de guerra, gordos obispos y guardias civiles malencarados, a la búsqueda, aún, de algún rojo que se les hubiera despistado. Lo más interesante de Barrio es que Giménez consigue destilar la esencia más pura de lo que supone vivir en uno de estos espacios, más allá del contexto histórico concreto de lo que cuenta: cualquiera que haya vivido en un barrio de este tipo hasta bien entrados los años ochenta reconocerá esas calles, con sus niños todo el día jugando y haciendo el cafre, su castañera, su quiosco que vende un poco de todo, su afilador o su trapero. El mismo autor repetiría escenario en muchas otras de sus historias, algunas muy recordadas, como la excepcional Rambla arriba, Rambla abajo (1985-1986), ambientada en Barcelona y recopilada en un álbum del mismo nombre (Glénat, 2001).
Giménez consigue destilar la esencia más pura de lo que supone vivir en uno de estos espacios, más allá del contexto histórico concreto de lo que cuenta
Por la misma época, serán los autores del underground los que de manera más contundente reflejen lo que significaba la vida en los barrios de las grandes ciudades durante el tardofranquismo y la transición. Anticipándose al fenómeno del cine quinqui que inauguró Perros callejeros (José Antonio de la Loma, 1977), el círculo primigenio reunido en torno a El Rrollo Enmascarado (1973), fundacional fanzine subterráneo, se esmeraban en mostrar lo que vivían día a día en barrios llenos de vida y de ganas de libertad, pero también duros, violentos y, pronto, azotados por la plaga de la heroína. No es de extrañar que esa revista que aglutinó a Max, Nazario, Mariscal o Miguel Gallardo, entre otros, fuera censurada y perseguida por las autoridades. Sin embargo, la mecha estaba prendida, y muy pronto el underground más oscuro y nihilista construiría la crónica de una sociedad golpeada por la crisis económica que acompañó a la transición, aquella crisis del petróleo de 1973 que supuso la alfombra roja para recibir al neoliberalismo más inhumano. Sueldos congelados, inflación descontrolada y un paro como nunca habíamos conocido no dibujaban un escenario muy alentador en las zonas urbanas más desfavorecidas y abandonadas por las instituciones, tanto las franquistas como las de la naciente democracia. El panorama era propicio para la aparición de iniciativas como la revista Butifarra! (1975-1977), nacida en los barrios populares de Barcelona con vocación asamblearia y espíritu contestatario, y que denunciaría las condiciones de vida y el abandono de aquellas zonas. La mayoría de las publicaciones underground fueron bastante menos constructivas y descreídas. El No Future de los punkis se había convertido en el lema de la época en la que un personaje como Makoki se convertiría en símbolo. Creado por Felipe Borrallo, Miguel Gallardo y Juanito Mediavilla, este zumbado huido del frenopático formó una pandilla que alcanzaría gran popularidad en las páginas de El Víbora, tras pasar por algunas de las publicaciones contraculturales del momento. El Choni, el Niñato y el resto de esa panda de delincuentes de poca monta, inspirados en los ambientes que conocían los propios autores, no solo eran puro barrio, sino que además suponían una resistencia ácrata y descerebrada a los reductos del aparato franquista, encarnados en personajes tan chungos como el comisario Loperena o el fascista Buitre Buitaker. Uno de sus mayores hallazgos fue la reproducción del habla de la calle, algo que compartía con los autores fundadores de la revista satírica El Papus (1973-1985), otros avezados observadores del barrio como Óscar Nebreda, Ja e Ivà, quien, años más tarde, realizaría en Makinavaja, el último choriso (1986-1994) el fresco humorístico definitivo de esa Barcelona preolímpica poblada de gentes de mal vivir, mucho más honradas, sin embargo, que los que vivían demasiado bien.
Como Makoki, la Anarcoma (1978-1980) de Nazario también se esmeraba en reproducir los ambientes en los que se movía su autor. Pero el enfoque fue muy diferente: Nazario quiso centrarse en las noches locas del barrio chino, y su detective transexual frecuentó famosos locales de alterne y transformismo donde el propio dibujante sevillano acudía acompañado de sus amigos. Todavía asediado por el reaccionarismo propio de la dictadura, el barrio chino era, incluso desde antes de la muerte de Franco, un espacio con sus propias reglas, que gozó de una libertad sexual y de costumbres inéditas en otros ambientes, y que aparecen maravillosamente reflejadas en las páginas de la que es, sin duda, una obra cumbre de su época. Anarcoma retrata también un ambiente peligroso y marginal, poblado de yonquis, camellos, prostitutas y chulos, en un momento que era encrucijada entre lo cañí y lo moderno, con esos aires que acabarían por llevarse la identidad del barrio bajo el pretexto de los Juegos Olímpicos del 92, el final de toda una época.
El barrio chino era, incluso desde antes de la muerte de Franco, un espacio que gozó de una libertad sexual y de costumbres inéditas en otros ambientes
No fueron estas las únicas visiones descarnadas de los barrios de comienzos de los ochenta que desfilaron por las páginas de El Víbora: no podemos olvidarnos de la paranoia de Martí Riera y su Taxista (1984), por ejemplo, o de las oscuras historias de Alfredo Pons, reflejo de la sordidez que podía llegar a albergar la gran ciudad. Fueron el reverso oscuro –acaso más realista– de la más luminosa modernidad que pregonaban otras revistas de la época, como Cairo (1981-1985) o Madriz (1984-1987), donde el espacio urbano era, con frecuencia, una oportunidad para la diversión y la despreocupación, escenario de peripecias protagonizadas por modernos urbanitas a la moda. Si estas revistas fueron el equivalente a la Movida más chic, El Víbora, de alguna forma, se alineaba con el rock urbano más combativo de Asfalto, Barón Rojo o esos Obús que desayunaban café con churros en algún barrio de Vallecas, ataviados con sus greñas y sus chupas.
Recuerdos del barrio
Puede parecer que me estoy yendo por las ramas, pero, en realidad, la mención al heavy viene muy al caso, porque es evidente que, durante los años ochenta, se forjó una relación muy especial entre este género musical y el extrarradio de las grandes ciudades. Refugio de una juventud sin expectativas, más allá de currar en lo que sea para sobrevivir, el metal español hablaba, en el fondo, de lo mismo que los tebeos: de una deprimida realidad social que no maquillaban. Por eso no es de extrañar que, ya en el siglo XXI, cuando muchos autores maduros vuelvan la vista atrás a su adolescencia de barrio ochentero, el heavy esté presente. Es el caso de Heavy 1986 (Sapristi, 2016) y su continuación, Heavy: los chicos están mal (Sapristi, 2017) de Miguel B. Núñez. Su dibujo sencillo y sus potentes colores nos transportan al extrarradio de Madrid, donde un grupo de adolescentes se va asomando a la vida adulta, capeando el inevitable choque generacional con sus padres. La mirada de Ñúñez está llena de cariño, pero no cae en la nostalgia acrítica ni evita mostrar que las cosas eran duras. La droga, la precariedad y la falta de expectativas vitales conviven con la intensidad de los primeros amores, la libertad que daba el rock duro y las litronas entre amigos tomadas en parques o en billares. La segunda entrega, además, pone sobre la mesa los enfrentamientos entre tribus urbanas, una violencia cotidiana más de la época.
Heavy 1986, de Miguel B. Nuñez
Resulta muy interesante comparar estos dos cómics con la autobiografía sentimental Siempre tendremos 20 años (Norma, 2020) de Jaime Martín, un autor que, tras abordar las biografías de su padre y su abuela en sendos libros, remata esta trilogía con la más redonda de las entregas, quizás porque la preocupación por ser fiel a unos hechos que no vivió no le constriñe tanto. Aquí puede entregarse a sus propios recuerdos para trazar un relato generacional que arranca diez años antes que los cómics de Núñez: justo tras la muerte de Franco. Cambiamos Madrid por Barcelona, pero, en realidad, las dificultades no son muy diferentes, porque la crisis no entiende de eso. Martín muestra el desconcierto de una juventud que gozó de una nueva libertad con la que no siempre sabía qué hacer, en un momento en el que los curas de los colegios religiosos y la policía todavía no se habían sacudido de encima las formas autoritarias. El paro y la droga ya asediaban a estos chavales como una década más tarde asediaría a los protagonistas de Heavy 1986. Junto a la misma música que ellos escuchaban, Jaime Martín encontró otra tabla de salvación: los tebeos. Se dedicó a ellos profesionalmente desde muy joven y, significamente, uno de sus primeros trabajos de empaque fue una serie publicada en El Víbora, Sangre de barrio (1989-2002), que fue una de las primeras en mostrar la crudeza de la vida en los barrios obreros tras el primer underground, aunque con un dibujo mucho más académico, con el que trazó el retrato seco de una generación perdida, de un grupo de jóvenes que solo había conocido la necesidad y la delincuencia y parecía incapaz de escapar de ese círculo vicioso.
La droga, la precariedad y la falta de expectativas conviven con la intensidad de los primeros amores, la libertad que daba el rock duro y las litronas entre amigos
Resulta muy revelador que la mayoría de autores que recientemente han echado la vista atrás para rememorar su juventud en el barrio tengan este tipo de enfoques descarnados y críticos. Es el caso de una obra olvidada que merece reivindicación, Santo Cristo (Glénat, 2009) de Tyto Alba, Mario Torrecillas y Pablo H., una historia ambientada en el barrio del mismo nombre en la periferia industrial de Barcelona, tras la transición. Aunque es una ficción, los guionistas evocan sus propias adolescencias en Santo Cristo, y recrean un mundo no muy lejano al que refleja Jaime Martín.
Pero también es el caso de otra de las obras más ambiciosas consagradas a la memoria del barrio publicadas en el siglo XXI: Historias del barrio (Astiberri, 2011) y su continuación, Historias del barrio. Caminos (Astiberri, 2014) de Gabi Beltrán y Bartolomé Seguí. Se trata de un conjunto de historias cortas con un cierto hilo argumental que refleja la adolescencia de Beltrán y su pandilla de amigos en una de las barriadas más deprimidas de Palma de Mallorca, un ambiente en el que convivían con la prostitución y la delincuencia, y en el que la única opción para sobrevivir era convertirte en alguien lo suficientemente duro. Marcados por los malos tratos y el frecuente alcoholismo de sus padres, estos chicos dedicaban sus días a soñar con un futuro mejor, pero mientras daban palos a droguerías, tiraban de los bolsos de las señoras y robaban coches de lujo. Con un tono literario quizás afectado en exceso, y en contraste con los suaves dibujos de Seguí, este cómic logra, a pesar de ello, reflejar experiencias duras en un mundo sin apenas piedad, pero en el que aún había espacio para la amistad. Historias del barrio, cercana en su sensibilidad al cine quinqui de los ochenta, alcanza otra dimensión gracias al factor autobiográfico. Y, además, tiene como virtud acercarnos a la realidad de un barrio obrero marginal que se aleja de los centros urbanos de Madrid y Barcelona, hasta ahora omnipresentes en este recorrido.
El barrio hoy
Llegados a este punto, cabe preguntarse qué sucede para que los autores de cómic actuales solo aborden el barrio como espacio para la memoria o el recuerdo de su juventud. ¿Es que ya nadie vive en uno? ¿O es que ya no existen sus problemas? Seguramente, el relato de la modernidad que se convirtió en hegemónico durante los 90, sumado al boom del ladrillo, arrinconó en los márgenes a las narrativas de la precariedad. Si ya éramos europeos y atábamos a los perros con las longanizas de los fondos de la UE, ¿qué necesidad había de seguir recordando esas miserias? Esos espejismos sirvieron para desarticular las redes de resistencia ciudadana en barrios que, si bien ya no eran arrasados por el consumo de heroína, caían ahora presa de la especulación y de la fiebre inmobiliaria. Sumémosle a eso que el cómic español no pasaba entonces por su mejor momento y entenderemos por qué tardamos en volver a leer historias críticas con ese relato.
Esos espejismos sirvieron para desarticular las redes de resistencia ciudadana en barrios que, caían ahora presa de la especulación y de la fiebre inmobiliaria
La crisis del 2008 acabó de golpe con todas esas ilusiones. Tras despertar, descubrimos que en los barrios las cosas todavía eran duras, y que seguía habiendo mucha gente en riesgo de exclusión o ya directamente fuera de un sistema inhumano e implacable. Es a partir de entonces cuando se comienzan a publicar la mayoría de obras que hasta ahora hemos revisado, pero también cuando aparecen nuevas visiones que se centran en el aquí y ahora. El auge del cómic costumbrista y autobiográfico ha hecho que, necesariamente, muchas obras se ambienten en algún barrio popular que sirve de escenario de cómics humorísticos con su poso de crítica social como Colmado Sánchez (¡Caramba! 2014) de Clara Soriano o Desastre (Astiberri, 2018) de Mamen Moreu, pero también de ficciones de género que no se entenderían en otro contexto, como Palos de ciego (Astiberri, 2017), el debut en el cómic de El Irra. Más irregular que su segunda obra, el contundente No te serviré (Spaceman Project, 2020), tiene sin embargo el valor de reflejar fidedignamente la esencia del barrio sevillano de la Esquina del Gato, en el Aljarafe Sur, con sus luces y sus muchas sombras. Con trazas de género negro, este relato tremendista cuenta el regreso a casa de Jesús, y sus intentos por salir de la marginalidad y dejar atrás la delincuencia, un camino que el sistema nunca facilita.
Una pequeña mentira (Astiberri, 2019) de Mario Torrecillas y Artur Laperla, publicado originalmente como Dream Team en 2014, tiene un enfoque casi totalmente opuesto al de Palos de ciego, mucho más amable. Cuenta la historia de un chaval que juega al fútbol en un equipo local y que, para ilusionar a su padre, divorciado y con problemas con el alcohol, se inventa que el Arsenal va a ficharlo por una pasta. El contexto en el que viven es clave: un barrio popular de Valencia, que se plantea como un lugar de solidaridad y confianza entre vecinos, pero también como uno del que salir gracias al fútbol, ilusorio ascensor social.
Portada de Carne de Cañón, de Aroha Travé
El cómic con el que debemos finalizar este viaje por el barrio no puede ser otro que Carne de Cañón (La Cúpula, 2019) de Aroha Travé, una de las irrupciones más potentes en el cómic español de los últimos años. Travé reverencia El Víbora y su espíritu supura por cada uno de sus poros, pero también entiende que la mejor forma de seguir sus pasos es enfrentándose a su época, en lugar de mirar hacia el pasado con más o menos nostalgia. El libro, de pequeño formato y dos viñetas por página, se abre con un plano de este barrio imaginario que se percibe como totalmente real: la plaza, el descampado, la fábrica abandonada, la torre de apartamentos construida en el tardofranquismo… Lugares universales, en los que cualquiera se puede reconocer. Al igual que sucede con la pandilla de críos capitaneada por Yanira y Killian –nombres de hijos de millenial– o el resto de personajes que pululan por este barrio abandonado a su suerte tras el crash de la construcción. El humor esperpéntico con el que Travé impregna todo no impide que se traten las dificultades de una madre soltera, la falta de infraestructuras o las carencias de un colegio público de extrarradio. Puede que ahora tengan móviles y se comuniquen por WhatsApp en lugar de tocar en el telefonillo de los colegas, y que donde antes había quinquis ahora haya chonis –aunque algún heavy de la vieja guardia quede por ahí, pero, en el fondo, las cosas no han cambiado tanto en el viejo barrio. Y, por suerte, siempre tendrá quien lo cuente a través de las viñetas.
El concepto de “barrio” es curioso. Más allá de ser una unidad de organización del espacio urbano, tiene connotaciones sociales y emocionales evidentes: no es lo mismo vivir en un barrio que ser de barrio. Eso es otra cosa. Es pertenecer a un tipo concreto de barrio, uno popular y humilde, uno...
Autor >
Gerardo Vilches
Es crítico de cómic e historiador. Autor de 'La satírica Transición'.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí