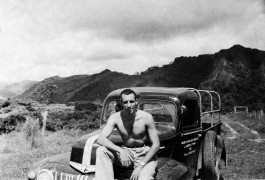El pabellón Transatlántico de la Residencia de Estudiantes en Madrid.
Ketamino / Wikimedia CommonsEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
En realidad todos nos contamos la historia de nuestra propia vida con la Ilusión de seguir siendo nosotros mismos: vivimos con la idea de que no podemos conocernos, pero sí narrarnos.
Ricardo Piglia, según Enrique Vila-Matas
Damos inicio con esta entrega a la publicación, en primicia, de “Memorias de un gestor cultural”, el recuento de Carlos Alberdi de su trayectoria como destacado profesional en este ámbito. Licenciado en Historia por la Universidad Complutense y Diplomado en Sociología Política por el Centro de Estudios Constitucionales, Carlos Alberdi (Madrid, 1956) cuenta aquí cómo, después de una etapa como profesor en diferentes institutos de enseñanza media, se incorporó en 1987 al equipo creado por Pepe García Velasco para la recuperación de la histórica Residencia de Estudiantes, que tan importante papel desempeñó en la cultura española de los años 20 y 30. Más adelante, Alberdi dirigiría del Centro Cultural de España en Buenos Aires, coordinaría la Red de Centros Culturales en Iberoamérica para la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), en cuyo marco llegaría a desempeñar funciones de director de Relaciones Culturales y Científicas; sería luego coordinador de Cultura de La Casa Encendida, director cultural de la Biblioteca Nacional, director general de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura (siendo ministra Carmen Calvo) y, finalmente, director de gabinete del ministro José Guirao. En sucesivas entregas, el recuento de su paso por algunas estas instituciones, en las que Alberdi ha impreso su huella, aporta una mirada desde dentro a las políticas culturales de la democracia.
El franquismo había sido eficaz borrando las huellas de aquel pasado que implicaba la existencia de una burguesía europeísta, no catolicona y que había colaborado lealmente con la República
A pesar de considerarme madrileñista, de haber estudiado Historia, de haber sido profesor del Instituto Ramiro de Maeztu y de haber pasado un examen de oposiciones en el edificio hispano-marroquí, no sabía que aquello era la Residencia de Estudiantes, donde se conocieron Lorca, Buñuel y Dalí en los años veinte. Si no lo sabía yo, es que lo sabía poca gente. El franquismo había sido eficaz borrando las huellas de aquel pasado. Un pasado incómodo para ellos, porque implicaba la existencia de una burguesía europeísta, no catolicona y que había colaborado lealmente con la República. La Residencia fue un proyecto de la Junta para Ampliación de Estudios. Un proyecto de regeneración educativa y científica que se puso en marcha en 1907 y en el que confluyeron un conjunto de fuerzas vivas, comandadas políticamente por el partido liberal, donde se reunían desde Santiago Ramón y Cajal a Marcelino Menéndez y Pelayo. Tomando como ejemplo el Japón Meiji y otros procesos modernizadores, se propusieron formar un nuevo tipo de científico y educador, conectándose a los países europeos líderes que eran Francia, Alemania e Inglaterra. Había que saber idiomas y manejar el método científico para construir una España mejor. Una parte importante de los cuadros capaces de poner en marcha el proyecto salieron del entorno de la Institución Libre de Enseñanza. Descendientes del filósofo alemán Karl Christian Friedrich Krause, vía Sanz del Río y Francisco Giner de los Ríos. Puritanos españoles de camisa blanca, que venían entrenados de gestionar proyectos públicos como el Museo Pedagógico. Habían aprendido en carne propia que el único proyecto privado educativo y autosostenible, en la España de aquellos tiempos, era la escuela infantil. Lo demás era más seguro hacerlo con el Estado.
En la ILE habían aprendido que el único proyecto privado educativo y autosostenible, en la España de aquellos tiempos, era la escuela infantil. Lo demás era más seguro hacerlo con el Estado
La Junta tuvo desde sus inicios dos brazos. El Centro de Estudios Históricos, en el que Menéndez Pidal reconstruye un sentimiento nacional en torno al Cid, castellano, austero y capaz de cantarle las cuarenta al poder constituido. Una España hidalga dispuesta a presentarse en Europa orgullosa de su pasado. Un modelo muy útil a nivel interno, pero que más adelante mostraría sus limitaciones. Una nación, anterior a la nación revolucionaria que inventaron los franceses, con una fe en la hidalguía rural castellana, distante de lo comercial y, lo que a la larga sería peor, lejana de lo industrial. El otro brazo, el Instituto de Física y Química, se desarrolló asociado a la Fundación Rockefeller, que financió la construcción del edificio, y fue generando, con el liderazgo de Blas Cabrera, un pequeño grupo de científicos al tanto de los avances de la física y de la medicina.
Sobre ese doble pivote de la Junta, la Residencia de Estudiantes reinventó la idea del colegio mayor. Los “mayores” fueron una institución del antiguo régimen y como tal habían desaparecido. En la universidad española del siglo XIX, el estudiante no autóctono sobrevivía en las casas de huéspedes. Un sistema ajeno a la vida universitaria, que la imaginación popular resumió en La Casa de la Troya. La Junta para Ampliación de Estudios ofrece en la Residencia, a las familias acomodadas que envían a sus hijos a estudiar a Madrid, un seguimiento tutorial, clases de idiomas vivos y un refuerzo de laboratorios especialmente útil para los estudiantes de medicina. El éxito es inmediato y, en el espléndido aislamiento de la Colina de los Chopos, burgueses y aristócratas reformistas sueñan con una España renovada. Ortega es el filósofo y la Institución el referente intelectual para un proyecto que financian todos los españoles, pero que a veces parece que se convierte en propiedad de los que están en el secreto. Un proyecto que, en algo más de veinte años de vida, produce un nuevo tipo de profesional, un nuevo joven español, capaz como Lorca de hacer una lectura universal de Manhattan o de ponerse a la cabeza de la investigación audiovisual, como en su momento hicieron en París Dalí y Buñuel. La guerra acabó con todo eso y el franquismo odió muy especialmente ese otro proyecto de España, por mucho que aprovechara algunos elementos de la historia de Menéndez Pidal o a científicos y tecnólogos formados por la Junta. Madrid olvidó que el origen del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Ramiro de Maeztu, en el espacio comprendido entre la parte alta de la calle Serrano y el Paseo de la Castellana, tenía un origen liberal. El edificio central de la Residencia se convirtió en alojamiento para investigadores de paso en el Consejo. El edificio Transatlántico, que tenía en su planta baja los laboratorios, se adecuó como residencia del hijo del Jalifa, que vino a estudiar al Ramiro. Se pusieron azulejos, falsos arcos de herradura y cuadros de Bertucci. Se pasó a llamar edificio Hispano-marroquí y se integró en el Instituto Ramiro de Maeztu. El auditorio de la Residencia, que daba a la calle Serrano y en el que se habían celebrado importantes reuniones de la Sociedad de Naciones, se convirtió en iglesia del Espíritu Santo, con un proyecto de remodelación del entonces joven y prometedor arquitecto, Miguel Fisac. Ramiro de Maeztu fue el nombre que se le dio al Instituto-escuela. Un proyecto de instituto de enseñanza media reformista, que la Junta puso en marcha en los años veinte. En el Madrid de mi infancia, el Ramiro era un instituto de prestigio al que aureolaba su equipo de baloncesto. Cuando, con dieciocho años, di allí clase de inglés, contratado por la asociación de padres, a los estudiantes de primaria, ni fui consciente de que la copia de Murillo del vestíbulo había salido de Misiones Pedagógicas, ni de que las aulas con jardín fueron emblema de un proyecto de modernización que los arquitectos Arniches y Domínguez, los mismos que los del hipódromo de La Zarzuela, habían dibujado a petición de la Junta.
Cuando supe, a comienzos de 1987, que mi amigo Pepe García Velasco estaba trabajando en la recuperación de la Residencia, me pareció un proyecto muy atractivo y me ofrecí, sin demasiadas esperanzas, a colaborar en el mismo. Por entonces tenía poco que esperar. Después de cinco años como profesor de enseñanza media era consciente de estar en un camino equivocado. Había visto mundo, eso sí, pero mi trato con el alumnado era áspero y me sentía mal, teniendo que encarnar una autoridad en la que no creía. El efecto inmediato de mi actitud era que los alumnos creían todavía menos y aprovechaban el agujero para dedicarse a cualquier cosa e, incluso, a molestarme. No merece la pena dar más detalles. Estuve tres años en Madrid, como profesor a la espera de destino. El primero en el barrio de Virgen del Cortijo, curso 81-82, donde estaba la fábrica de Gas Madrid. El segundo en el nocturno del Lope de Vega, curso 82-83, que todavía era exclusivamente femenino. El tercero en el Ciudad de Jaén de Orcasitas, curso 83-84, donde formábamos parte de la avanzadilla de la reforma de las enseñanzas medias: obligatoriedad hasta los dieciséis, mayor atención al entorno y sálvese el que pueda. Desencantado por lo limitado y difícil de la reforma, el cuarto año lo pasé en Cabeza del Buey, curso 84-85, un pueblo de Badajoz, en el límite con las provincias de Córdoba y Ciudad Real. Un territorio fuera del mundo que hasta entonces había conocido, pero con tren directo a Madrid. Mi primera experiencia de vida rural, desde donde di el salto a la Junta de Educación de la ciudad de Nueva York, contratado, curso 85-86, por su programa bilingüe, aunque luego no hubo tantos alumnos hispanos y acabé dando clases de español en vez de los social studies para los que me habían captado. En Madrid, en Cabeza y en Nueva York había sido un profesor mediocre y decidí tomarme un sabático a mi costa. Me matriculé en un curso de operador de vídeo, mientras trataba de visualizar una salida al enredo.
Recuerdo que Pepe me citó a comer en la Residencia y me puse un abrigo de mi padre, para tratar de aparentar formalidad. El comedor tenía todavía un aire antiguo, de igual forma que el salón de la Residencia. Pero también su encanto, alejado del tráfico, en una especie de campus secreto en pleno centro de Madrid. Pepe me dijo que en unos meses podría contratarme y no le di mucho crédito, pues por entonces cualquier plazo superior a una semana era sacarme de mi ritmo.
Pasaron los días y acabaron llamándome. Un contrato de seis meses, de junio a diciembre, con el CSIC para trabajar en el Programa de Extensión Científica, que era como se llamaba la oficina que llevaba Pepe con la ayuda de Alicia Gómez-Navarro y Carlos Wert. Teníamos tres despachos en el sótano del edificio Central del Consejo, junto a la gran biblioteca a la que, por entonces, ya se le había recortado la sala de lectura. Era un sótano cuando se entraba, pero con ventanas a la calle, por las que se podía salir y entrar porque estaban a nivel del suelo, que daban a la trasera del edificio Transatlántico. El edificio emblemático de la Residencia, obra de Flórez Urdapilleta, donde las fotos masivas de residentes y donde alternaban las azoteas, en las que se ponía a secar la ropa blanca, con las habitaciones para los estudiantes y, en la planta baja, con los laboratorios de prácticas e, incluso, de investigación como lo era el de Pío del Río Hortega.
El Archivo de la Palabra era un proyecto, a imitación de otros similares de la época, que buscaba preservar las voces del momento, aprovechando las nuevas tecnologías de grabación
Me plantearon dos temas. El primero, el Archivo de la Palabra. Sabían que Tomás Navarro Tomás había grabado en el Centro de Estudios Históricos a Juan Ramón, Ortega, Baroja, Valle-Inclán y unos cuantos más, pero no acababan de tener claro cómo, cuándo y qué restos quedaban de todo aquello. Habían entrado en contacto con el musicólogo Jorge de Persia y no les acababa de gustar cómo les administraba la información. Así que me fui a la Biblioteca Nacional y, sin demasiado esfuerzo, encontré un folletito de Navarro Tomás que describía el proyecto, detallaba las primeras grabaciones y agregaba sabrosas anécdotas, como que Juan Ramón se negaba a reconocer su voz o que la teatralidad de Valle trajo de cabeza a los técnicos de sonido. Aquello me dio mucho ánimo y conseguimos que me dejaran entrar en el Laboratorio de Fonética, desde donde Navarro Tomás había dirigido el proyecto. Eran unos despachitos en el edificio de Duque de Medinaceli, junto al Palace, donde entonces residían las humanidades del CSIC. Lo dirigía Antonio Quilis, con la ayuda de Margarita Cantarero, y en un gran armario estaba la colección de discos de los años treinta. El Archivo de la Palabra era un proyecto, a imitación de otros similares de la época, que buscaba preservar las voces del momento, aprovechando las nuevas tecnologías de grabación. Tomás Navarro Tomás se encargó personalmente de las grabaciones de voces ilustres y de la compra de discos con recitados y lecturas. Encargó a Eduardo Martínez Torner la compra de discos de folklore y música, que supusieran memoria de fenómenos o personas destinadas a desaparecer. En aquel gran armario encontré los restos del naufragio. Había un libro registro y habían desaparecido bastantes cosas, pero estaban todas las demás. También encontré una colección de discos de aluminio, grabados por un tal Kurt Schindler, que vino a España apoyado por la Universidad de Columbia y que recorrió diversos pueblos españoles registrando romances, con una grabadora último modelo que utilizaba estos discos de aluminio como soporte.
Aunque sólo hubiese sido por este proyecto, me hubiera merecido la pena la experiencia. Pero había más cosas y en todas me sentía cómodamente instalado y sin las dificultades que el trato con adolescentes había aportado a mis anteriores trabajos. El segundo proyecto para el que contaban conmigo era el facsímil de la revista Residencia. Se lo habían encargado al Museo Universal, donde trabajaba Dolores Cabra. En este caso lo que me tocaba era hacer unos índices onomásticos, para facilitar la consulta. Lo primero era leerse la revista. Fascinante. Habían utilizado a los visitantes ilustres para darle contenido y se podía pasar de Tutankamón a Keynes y de los dibujos de Moreno Villa a la exploración del Everest. Lo del índice onomástico tenía su dificultad si hacíamos un análisis en detalle de los residentes que fuera más allá de lo que iba el libro de Margarita Sáenz de la Calzada, recientemente editado en el marco del mismo proyecto. Como eso era difícil y requería un tiempo del que no se disponía –querían el facsímil para Navidades–, la tarea quedó reducida a poner un nombre detrás de otro y elaborar un onomástico sencillo. Entre Carlos Wert y Víctor Castelo me enseñaron a manejar un ordenador. La inmersión en aquel mundo de los años veinte y treinta fue inmediata y, del mismo modo, lo fue la comprensión de que allí había una mina. La tarea de contar todo aquello en la España de finales de los años ochenta tenía una transcendencia cultural, social y política innegable.
En realidad todos nos contamos la historia de nuestra propia vida con la Ilusión de seguir siendo nosotros mismos: vivimos con la idea de que no podemos conocernos, pero sí narrarnos.
Ricardo Piglia, según Enrique Vila-Matas
Damos inicio...
Autor >
Carlos Alberdi
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí