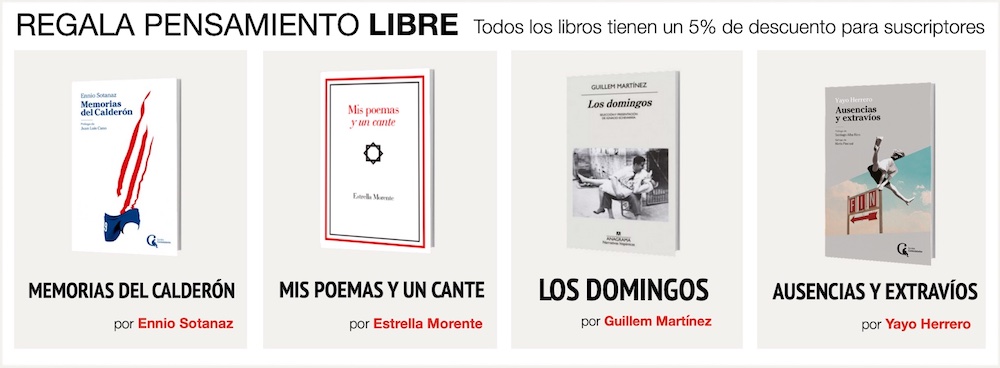SHAKESPEARE
Una escena de ‘Macbeth’
La manipulación inconsciente de los recuerdos vitales obedece a la existencia de categorías estéticas firmemente instaladas en los abismos: la memoria sacrifica siempre la verdad en favor de la coherencia narrativa y la vividez literaria
Santiago Alba Rico 23/02/2022

Detalle del cuadro 'Sarah Siddons como Lady Macbeth' de Robert Smirke.
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
He leído a Shakespeare muchas veces en mi vida, la última durante el verano de 2021. Entre sus obras, obviamente, he vuelto una y otra vez a Macbeth, algunos de cuyos pasajes he citado a menudo en libros y conferencias. Creo conocerlo bien. No. No es cierto. He descubierto aterrorizado que lo conozco “demasiado” bien.
Me explico. A Ana y a mí nos ha entrado de pronto un fervorín shakesperiano, de manera que hemos dedicado nuestras últimas veladas cinematográficas a ver distintas versiones de las piezas más conocidas del genio de Stratford. Después de disfrutar la semana pasada del ciclo de los reyes a través de la serie de la BBC, The hollow crown, decidimos ver el Hamlet de 1948 de Laurence Olivier antes de abordar Macbeth a través de la mirada de diferentes directores. El jueves vimos la horrenda versión de 2021 de Joel Cohen; todo nos espantó en ella, incluso las desafortunadas interpretaciones de Denzel Washington y Frances McDormand. Acabamos, la verdad, muy cabreados; yo muy especialmente, porque Cohen se había saltado una de mis escenas favoritas, aquella en la que se cifra, a mis ojos, el genio shakesperiano: el fulcro mismo de su potencia dramática. Me acosté, pues, de mal humor y ayer, viernes, para enjuagarnos la mente decidimos ver la versión de Orson Welles, también de 1948, con la seguridad de que sería más sobria y más fiel al espíritu original. No nos decepcionó, salvo porque, para mi estupor, tampoco Orson Welles incluía la célebre escena. Tanto me sorprendió que, como quiera que la versión de Cohen evocaba, como su figura incusa, la de Welles, concluí que se había basado en esta última a la hora de elaborar el guión escénico de su bodrio.
¿Cuál era, en todo caso, la “célebre” escena, cifra del genio shakesperiano? La escena en la que, mientras Macbeth se desliza en la habitación del rey Duncan para matarlo, sus soldados, a los que lady Macbeth ha suministrado vino mezclado con somníferos, mantienen una grosera conversación jocosa antes de perder el conocimiento. Se trata de una conversación filosófico-cómica sobre el tiempo, el alcohol, el sexo y el poder, completamente banal y completamente bufonesca, casi fasltaffiana, y todo ello mientras el monarca sucumbe a las puñaladas del regicida. Seguro que muchos de mis lectores también la recuerdan. Yo había hablado muchas veces a Ana de esta escena, que he citado incluso en algún artículo, y del maravilloso contraste y colusión entre la sangrienta tragedia del interior y la frivolidad plebeya del exterior; entre el mal y la normalidad; entre el destino y el pueblo. Se la había anticipado a Ana el jueves y no llegó; la esperábamos ya el viernes y de nuevo nos sentimos frustrados. ¿Cómo Orson Welles había suprimido esa suprema maravilla de equilibrio y contradicción? Al acabar la película, estaba furioso. Corrí a mi cuarto a coger el libro, diciéndome que por lo menos –diablos– tenía que leérsela a Ana en voz alta antes de irnos a la cama.
Yo había hablado muchas veces a Ana de esta escena, del maravilloso contraste y colusión entre la sangrienta tragedia del interior y la frivolidad plebeya del exterior
Pues bien, no encontré la escena. La busqué y la busqué y no la encontré. Porque resulta que esa escena, ¡no existe! Pocos sucesos en mi vida me han parecido tan extraños, perturbadores e inexplicables. No sólo se la había descrito a Ana con pasión exhaustiva sino que la importancia que yo le atribuía se fundaba en una irrefutable autoridad exterior. Esa escena –le decía yo a Ana– había sido el objeto de un famoso ensayito seminal del estrafalario Thomas de Quincey, el primero en observar, en el siglo XIX, el potencial dramático de esta simultaneidad escénica entre lo trágico y lo cómico. Mi interpretación de la escena –y, por supuesto, la incuestionabilidad de su existencia misma– procedían de ahí.
Pues bien, ese ensayo de Quincey, ¡tampoco existe! De Quincey escribió, sí, un ensayito que enseguida localicé y recordé, Sobre los golpes en la puerta de Macbeth, que analiza no la escena anterior a la muerte de Duncan sino la inmediatamente posterior, ésa en la que una sucesión de golpes retumbantes e imperativos en la puerta del castillo sobresaltan a los esposos asesinos, que siguen paralizados mirándose las manos manchadas de sangre. Es probable que, cuando yo evocaba la autoridad de de Quincey, estuviese pensando por error en ese ensayito, en el que se aborda un momento nada jocoso de la obra y que le sirve al extravagante inglés para enfatizar la vertiente más estremecedoramente efectista de Shakespeare. A la espera de poder acceder a mi edición de los ensayos de de Quincey –por si hubiese mezclado dos de ellos–, me pregunto con estupor de dónde he podido sacar esa escena inexistente y cómo he llegado a relacionarla con el ensayito citado, el cual demuestra precisamente que esa escena no existe –pues se ocupa de otra con un significado apenas aledaño.
Una posibilidad es que yo haya desplazado de sitio y transformado la escena III del segundo acto, en la que el portero borrachín, en respuesta a los golpes imperiosos, abre la puerta a McDuff y lo acompaña luego, con Duncan ya muerto, sin dejar de perorar sobre los efectos del vino. Ahora bien, Thomas de Quincey no comenta en su ensayito la intervención del portero, al que de hecho no menciona; él se centra en los golpes, cuya función dramática, dice, es la de reanudar la vida humana interrumpida por la irrupción del mal, petrificado, con el tiempo mismo, en las manos ensangrentadas de los asesinos. ¿Habré convertido esa “reanudación” en una “simultaneidad”, adelantando la perorata del portero al momento inmediatamente anterior al asesinato y distribuyéndola además entre varios soldados, y todo ello para sostener una tesis shakesperiana sin relación con la de de Quincey? Un falso olvido, paralelo al falso recuerdo, vendría a abonar esta hipótesis. Pues viendo el jueves la película de Cohen, y tras protestar mentalmente por la supresión de la escena de los soldados, me molestó enseguida la aparición y parlamento del portero, colindante en el tono, y acusé –a Cohen– de haberse inventado un personaje y un parlamento innecesarios. ¿Para qué inventarse esa escena si la anterior, que él había ignorado, era más compleja, más reveladora, más densa y atinada? El problema es que la “mala” existía y la “buena” no.
Mi memoria habría realizado dos proezas simultáneas: habría cambiado la obra de Shakespeare y habría cambiado la obra de de Quincey
¿Ocurrieron así las cosas? ¿Olvidé una escena e inventé otra, inspirándome en la olvidada, para colocarla en otro lugar y con otros personajes? Si fuera así, mi memoria habría realizado dos proezas simultáneas: habría cambiado la obra de Shakespeare y habría cambiado la obra de Quincey. Para cambiar la de Shakespeare con alguna autoridad, se entiende, tenía que cambiar también la de de Quincey. El portero, del que no se habla en el texto quinciano, entra en el escenario después de esos golpes en la puerta que a mi interpretación no le sirven para nada; esos golpes, en todo caso, anuncian la comparecencia del portero, cuya chusca chabacanería –podría pensarse– me habría proporcionado parte del contenido de la inexistente conversación entre los soldados. ¿Y por qué forzar estos cambios? Porque a mi metódica imaginación se le antojaba la escena inventada mucho más necesaria, mucho más verdadera, mucho más trágica y, se quiere, mucho más shakesperiana. El portero, es verdad, no habría aparecido sin los golpes, pero es el portero, y no los golpes, el que reanuda la vida normal, asociada a la luz del nuevo día que ahora comienza. No es esa la idea que explora de Quincey, centrado en la marca sonora de la reanudación, pero no es una mala idea. Mi memoria entiende, en todo caso, que la escena inventada es superior: no contempla ninguna interrupción y, por lo tanto, ninguna reanudación; la “vida normal” no ha cesado nunca, prosigue siempre en la habitación de al lado, coexiste con el crimen a lo largo de la noche. Mi memoria bricolea Macbeth sin salir de Shakespeare. Introduce, si se quiere, una reestructuración que “mejora” la obra de Shakespeare. Ahora bien, ¿es esto posible? ¿Es Shakespeare mejorable? No lo es. Y porque Shakespeare es inmejorable, esa escena –como ocurre con Dios en el argumento ontológico de San Anselmo– no me la he podido inventar yo: tiene que existir por fuerza: por la fuerza de su propia calidad dramática.
No me convence del todo la hipótesis de una confusión y remontaje de escenas. ¿No es demasiado rebuscada? Es peor: es una aceptación de que la escena más shakesperiana de Macbeth es una invención mía. Mi memoria la recuerda con tanto detalle –nítidas imágenes en blanco y negro de los soldados sentados en un poyete con las lanzas reposando a un lado y una jarra de vino en las manos, contrapunto de la sangre que vierten los Macbeth– que me resisto a creer que sea fruto de mi imaginación lectora. He vuelto una y otra vez a las obras completas de Shakespeare buscándola con desesperación, pasándome la lengua con el dedo por si dos páginas se habían quedado pegadas para ocultarme la verdad. No me creo que esa escena no exista. No lo acepto. No lo contemplo ni como conjetura. Pero, ¿y si no existiera? ¿Y si realmente me la hubiera inventado? Si no existiera, si me la he inventado, el misterio es tan estimulante como inquietante. ¿Cómo, a partir de qué, por qué la ha construido mi memoria?
La escena es tan buena, tan verosímil, encaja tan bien en el espíritu shakesperiano, está tan fresca en mi cabeza, que no puedo resignarme a este disparate narcisista. Tiene que existir
Resulta, sí, que lo mejor de Shakespeare, esa escena en la que se cifra su genio sin parangón, ¡me la he inventado yo! La escena es tan buena, tan verosímil, encaja tan bien en el espíritu shakesperiano, está tan fresca en mi cabeza, que no puedo resignarme a este disparate narcisista. Tiene que existir. La voy a seguir buscando el resto de mi vida; no pararé, al menos, hasta que consiga reunir los pecios dispersos de esa criatura mental y resolver el misterio de su construcción. Si no existe, quiero saber con qué materiales de desecho la he forjado y en qué momento de mi existencia –y por qué vías– se incorporó a la obra de Shakespeare como uno de los motores vivos de su genio dramático. Pero estoy seguro de que existe. No descarto que un día se descubra un manuscrito de Shakespeare que la incluya.
Hay algo maravilloso e inquietante en esta obstinación de la memoria en un objeto que ella misma ha creado. La invención de un Shakespeare más shakesperiano me maravilla, pues ilumina la intervención del lector en las obras de los grandes genios: nos demuestra que el recuerdo es ya interpretación y –al revés– que nuestras interpretaciones modifican nuestros recuerdos. Pero también me inquieta. Porque si la memoria puede cambiar la obra de Shakespeare, ¿qué no hará con nuestra propia vida? ¿Puedo estar seguro de que he vivido lo que recuerdo? ¿De que aquella traumática y decisiva disputa familiar se produjo antes y no después de que yo me cayera del árbol? ¿De que, tras el accidente de coche en el que pereció mi padre, mi madre vino a verme al hospital con un vestido rojo? ¿De que el día en que mentí por primera vez, a los siete años, hubo un atentado terrorista en Madrid? Estamos seguros, sí; lo estamos puesto que lo recordamos así. Me pregunto cuántos falsos recuerdos habrán llevado a un enamoramiento, un sacrificio, un suicidio, un crimen. O a una revolución. O a una dictadura.
La invención de un Shakespeare más shakesperiano nos demuestra que el recuerdo es ya interpretación y –al revés– que nuestras interpretaciones modifican nuestros recuerdos
Sospecho que la manipulación inconsciente de los recuerdos vitales funciona, en todo caso, de la misma manera que mi manipulación de la obra de Shakespeare: quiero decir que no obedece –o no solo– a subterráneas conspiraciones de orden freudiano sino a la existencia de categorías estéticas firmemente instaladas en los abismos: la memoria sacrifica siempre la verdad en favor de la coherencia narrativa y la vividez literaria, que constituyen, por eso mismo, su verdad última. Olvidamos y recordamos con criterio; y ese criterio hay que buscarlo en la neurología y el psicoanálisis, sí, pero también en las grandes obras de la literatura. Recordamos siempre con sentido. Trágicas o felices, nuestra memoria solo franquea el paso a las “buenas escenas”.
Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre con Shakespeare no podemos recurrir a ningún libro original –mal que le pese a la psicoterapia– con el que cotejar nuestros recuerdos. Tampoco serviría de nada. Me temo que, si pudiéramos hacerlo, tras tocar la realidad desnuda seguiríamos rememorando nuestros montajes literarios y no los acontecimientos sucedidos. Con Shakespeare me pasa precisamente eso: cada vez que busco en su obra la célebre escena de los soldados no la encuentro; cada vez que leo Macbeth sigue inalterablemente ahí.
He leído a Shakespeare muchas veces en mi vida, la última durante el verano de 2021. Entre sus obras, obviamente, he vuelto una y otra vez a Macbeth, algunos de cuyos pasajes he citado a menudo en libros y conferencias. Creo conocerlo bien. No. No es cierto. He descubierto aterrorizado que lo conozco...
Autor >
Santiago Alba Rico
Es filósofo y escritor. Nacido en 1960 en Madrid, vive desde hace cerca de dos décadas en Túnez, donde ha desarrollado gran parte de su obra. Sus últimos dos libros son "Ser o no ser (un cuerpo)" y "España".
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí