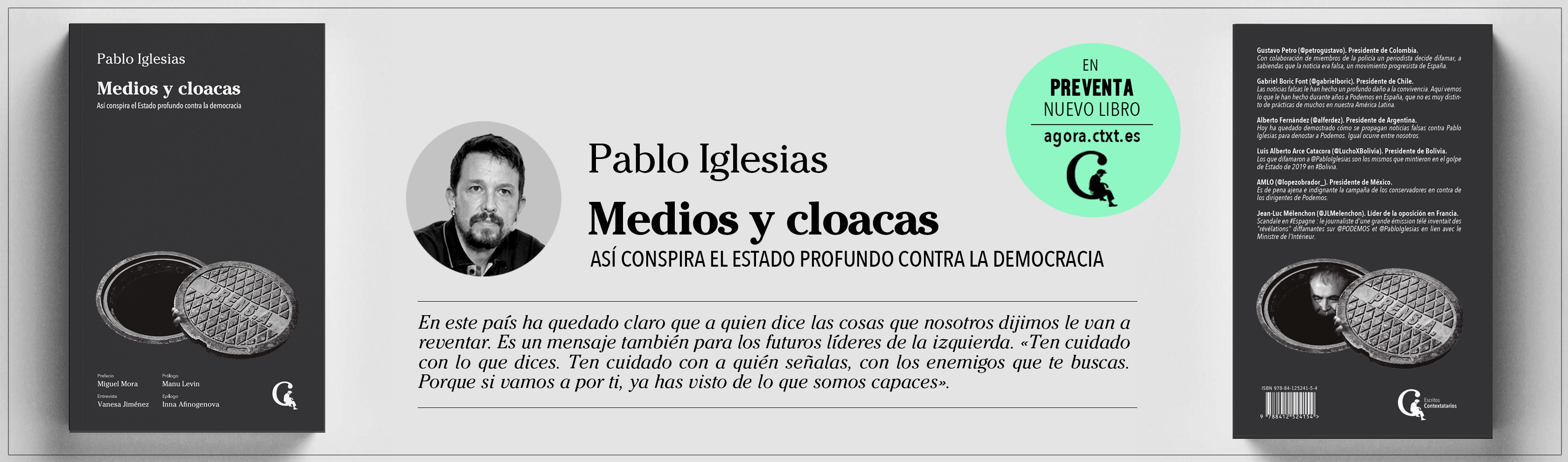“Girls just want to have fundamental rights”. Pancarta en una manifestación feminista en EE.UU.
Jonathan LidbeckEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Un nuevo fantasma recorre Europa, el de las agresiones sexuales mediante sumisión química facilitada a través de pinchazos. Como todos los fantasmas nos trae tormentos pasados que se reiteran en el presente. Nuestra misión es la de analizar cuánto de espectral hay en ello y cómo se articula el tormento para empeorar nuestras existencias materiales en el ahora.
Pinchazos: terror y sensibilidad
Terror en el hipermercado, horror en el ultramarinos
Alaska y los Pegamoides
Este verano hemos asistido, no sin desconcierto, a un aluvión de noticias sobre el supuesto aumento de casos de sumisión química mediante pinchazos en espacios de ocio nocturno en los que se pretende agredir sexualmente a la víctima aprovechando su merma de capacidad para discernir con claridad sobre aquello que concierne a su sexualidad.
Ahora bien, a pesar del gran revuelo mediático y los miedos colectivos que se han generado, los casos en los que se induce o se fuerza al consumo con la finalidad de agredir, denominados como “sumisión química”, son los menos frecuentes entre las agresiones sexuales con presencia de tóxicos. En estos casos es mucho más alta la prevalencia de situaciones en las que la persona que agrede lo hace aprovechando un consumo autónomo de la víctima, normalmente de alcohol o de otras drogas. Además, por lo menos hasta el momento y en el contexto español, se ha demostrado que, entre los casos de sumisión química, es prácticamente inexistente el uso de pinchazos como medio para suministrar algún tipo de tóxico. Y esto es porque, entre otras cosas, la eficiencia de los mismos como medio para conseguir la afectación necesaria para agredir sexualmente es escasa pues se requiere para ello altas dosis de precisión y conocimientos que resultan inaccesibles para personas inexpertas en contextos confusos. Esto no quiere decir que no haya habido pinchazos, sino que en ninguno de los casos conocidos hasta el momento se ha producido posteriormente una agresión sexual y pocas han sido las situaciones en las que se haya encontrado tóxicos en los análisis a las mujeres denunciantes.
Entre los casos de sumisión química, es prácticamente inexistente el uso de pinchazos como medio para suministrar algún tipo de tóxico
El tratamiento poco riguroso de las informaciones en torno a la sumisión química con fines de agresión sexual a nivel mediático, incluso político, y el uso inexacto y escandaloso de las cifras no es un fenómeno nuevo. En los discursos acerca de los pinchazos, el suministro de tóxicos en la bebida ante el descuido de la víctima, los polvos inhalados, etc. poco parece importar las evidencias que señalan la baja prevalencia o las investigaciones del propio Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, según las cuales la escopolamina, más conocida como burundanga, es prácticamente inexistente como droga para conseguir la sumisión de las víctimas de violencia sexual. Y poco importa porque todo ello favorece la emergencia de estados de pánico sexual cuyas retóricas parecen tener otras finalidades que mucho distan de la bienintencionada misión de prevenir la violencia contra las mujeres.
Estos episodios de pánico sexual acaban siendo interpretados desde una lógica individualizante típica de los marcos neoliberales reiterando, en el cuestionamiento a las víctimas o en la inhabilitación de su agencia, su autonomía sexual y su capacidad de transformación mediante mecanismos de victimización. O bien, centrando el debate en las intenciones y actitudes de aquellos hombres que, mediante los pinchazos, han estado generando pánico sobre las mujeres, favoreciendo la constricción sexual de las mismas y dificultando el acceso a derechos como el ocio y el uso del espacio público. Desde estas perspectivas individualizantes se reduce el sexismo y el heteropatriarcado a un problema de actitudes que parecería solucionarse mediante estrategias educativas, reflexivas o directamente de aniquilación o encierro de quien produce el daño. Estas medidas no solo son, en algunos casos, éticamente inaceptables, sino que además se han demostrado ineficaces, por sí solas, para acabar con la violencia de género. Es por ello que desde algunos feminismos nos parece inaplazable recuperar un análisis estructural, según el cual, los esfuerzos deberían centrarse en analizar y combatir la estructura patriarcal y clasista que produce y refuerza esas actitudes, claramente sexistas y violentas, más que en encerrar o re-educar a quien las lleva a cabo.
Estos episodios de pánico sexual acaban siendo interpretados desde una lógica individualizante típica de los marcos neoliberales
Los discursos en torno a los “pinchazos” han engarzado con las principales emociones mediante las que se construye el discurso hegemónico acerca de la violencia sexual: el puritanismo y el pánico sexual. Esto, además, tiene consecuencias políticas concretas que van mucho más allá de asustar a las chicas para que se queden en casa, ocupen los espacios que les han sido atribuidos por género o se muestren sexualmente temerosas. El término pánico sexual, acuñado desde los ochenta por Carol S. Vance, y desarrollado en esa misma década por autores como Gayle Rubin y Jeffrey Weeks, sirve para explicar el mecanismo mediante el cual los miedos, no solo instauran una irracionalidad colectiva o una homogeneidad moral, sino que deben entenderse como eventos políticos. Esto significa que los estados de pánico sexual no solo han funcionado –y siguen funcionando– como dispositivos de producción de subjetividad sexual femenina y de un determinado sentido del bien y el mal social, sino que también tienen efectos concretos en cuanto a la discriminación de determinados colectivos y la puesta en marcha de políticas cada vez más represivas y punitivas necesarias, como apunta Lucía Núñez, para la imposición del trabajo precario que establece las bases de la promoción y el avance del neoliberalismo como proyecto político.
Fantasmas: putas, drogatas, arruina-hombres y pérfidas
Tengo algo dentro de mi cuerpo, una extraña sensación, tengo algo que se mueve dentro, no sé bien lo que siento. Tengo un pasajero dentro de mi cuerpo.
Parálisis Permanente
Conceptualizar el pánico sexual como un dispositivo de producción de subjetividad y moral colectiva significa entender que este se convierte en un mecanismo que incita al puritanismo sexual y a la reproducción de las normativas hegemónicas de género mediante una retórica que le es propia y que instaura un clima de preocupación, temor y alarma a través de una serie de recurrencias como la enfatización del peligro y el escándalo.
Como ha apuntado Marta Lamas, la emoción representa, actualmente, un medio muy eficaz para el control psicopolítico del ser humano. Por ello, no es de extrañar que esta sea una de las principales vías de legitimación de las políticas securitarias neoliberales. Por ejemplo, a pesar de su reconocida ineficiencia para abordar las causas de los delitos, mejorar la vida de las víctimas o reducir los índices de criminalidad, se sigue apostando por las medidas penales y de castigo precisamente porque sacian la sed de venganza ante hechos descritos como atroces y calificados como escandalosos. Esta sed de venganza no es algo consustancial a la configuración psicológica individual y colectiva del ser humano, sino que es construida interesadamente con el fin de obtener complacencia ante sistemas cada vez más represivos y reaccionarios.
Se sigue apostando por las medidas penales y de castigo porque sacian la sed de venganza ante hechos descritos como atroces y calificados como escandalosos
En la construcción de la cultura del castigo, la solución define y conceptualiza el problema. Es decir, aquello que resulta necesario para el avance del capitalismo neoliberal –el aumento de las políticas securitarias y la represión– define la conceptualización del problema y a sus actores para hacerlos útiles y dóciles a la respuesta. Las políticas y acciones encaminadas a combatir o prevenir la violencia sexual han sido una de las estrategias más privilegiadas para estos intereses. Hemos asistido a ello con las últimas modificaciones del Código Penal español en las que, por ejemplo, se incorporó la cadena perpetua revisable o se estableció la libertad vigilada como medida de seguridad una vez cumplida condena para los delincuentes sexuales. Una determinada concepción de la seguridad y el riesgo, junto con una promoción de patrones altamente irracionales y emotivos, una definición de aquello que debe resultar problemático para las mujeres, un uso perverso de las políticas de cifras y una determinada concepción de la subjetividad sexual femenina y masculina han sido los elementos clave para definir el problema de forma que resulte útil a los intereses de la penalidad neoliberal.
A partir de los años 70 del siglo XX el delito pasa a ser considerado un problema generalizado. Ya no afecta a determinados barrios o individuos desfavorecidos, sino que se alienta el temor y la inseguridad al delito como un problema de alcance general. Esto inaugura una determinada concepción de la seguridad típica del neoliberalismo, aquella que la entiende como la ausencia de delitos y ataques individuales. Esta creciente preocupación y temor ante el delito oscurece otras causas mucho más significativas de inseguridad y riesgo como, por ejemplo, las producidas por la falta de derechos económicos básicos o los abusos de poder de los Estados y sus cuerpos represivos. Este procedimiento implica la redefinición de qué elementos resultan problemáticos o dificultan la vida de las personas y quiénes son los responsables. De esta forma, por ejemplo, la violencia de género interpersonal, especialmente la violencia sexual, pasa a considerarse como el principal problema en la vida de las mujeres. Para apoyar este proceso opera otra de las características de las retóricas sobre los pánicos sexuales: el uso de la política de datos y cifras como mecanismos performáticos de verdad que establecen los criterios sobre lo que debe preocupar a las mujeres. De esta forma, las situaciones o episodios de violencia interpersonal son tomados como referencia principal para medir la calidad de vida de las mujeres, elemento que, sin negar su impacto e importancia, pocas veces es lo que más precariedad o malestar produce en aquellas que se encuentran en situación de mayor vulneración de derechos por su procedencia económica, racial, por su nivel de salud o por su pertenencia a minorías sexuales discriminadas.
Se promueven estados de pánico y alarma que justifican intervenciones poco reflexivas, emotivas y altamente punitivas
Este procedimiento se empeora con el recurso a un uso cada vez más expansivo del concepto de violencia, según el cual cualquier acto de desigualdad hacia las mujeres es definido como tal. Esto conlleva que situaciones de discriminación, explotación, reproducción del sexismo e incluso actos que resultan molestos o no deseados para las mujeres sean denominados como violencia. Con ello se pierde la complejidad de las estrategias políticas que habían sido desarrolladas por los feminismos para abordar cada uno de estos fenómenos. Pero lo más problemático es que cuando normativas y macroencuestas oficiales definen como violencia sexual una mirada lasciva, un comentario sexual incómodo o no deseado, un chiste sexista o una reiteración en el cortejo, las cifras resultantes son escandalosas porque estas muestras de sexismo en un marco patriarcal son altamente frecuentes. Con esto se promueven estados de pánico y alarma que justifican intervenciones poco reflexivas, emotivas y altamente punitivas, pero además se incide en el carácter lábil, temeroso y vulnerable de la sexualidad femenina. Partiendo de la idea de “continuum de la violencia”, quien empieza masturbándose ante mujeres adultas acabará violando y, por ello, es necesario aplicar una determinada lógica securitaria, la que establece que hay que intervenir endureciendo las consecuencias de las conductas más leves y estableciendo el control preventivo como mecanismo normalizado. Se desoye así el funcionamiento de la violencia y su dimensión multicausal, se legitiman, incluso desde las izquierdas y algunos feminismos, las políticas de la Tolerancia Cero y se da a entender que las luchas por la redistribución de la riqueza y el acceso a derechos básicos o contra los recortes de libertades y la represión estatal y policial son residuales o pertenecientes a una materia distinta a los objetivos feministas.
Aquellas mujeres que son reconocidas como buenas madres y esposas son también más reconocidas como víctimas por parte de los sistemas de justicia y de protección social
Como bien sabemos las personas que trabajamos o militamos acompañando procesos de recuperación de violencias sexuales y de género, tras esta grandilocuencia y magnificación del fenómeno se oculta la incapacidad del sistema para proteger a las víctimas y abordar verdaderamente las causas de la violencia. Estos discursos generan falsas expectativas en las víctimas, tanto porque alientan la infantil creencia del riesgo cero, como porque, en una amplia mayoría de casos, no se acaban haciendo efectivas las promesas de protección y reconocimiento, especialmente en aquellas víctimas infractoras que no cumplen con el rol requerido en un marco de moralización de derechos. Como ha apuntado Dolores Juliano, diversos estudios han demostrado que aquellas mujeres que son reconocidas como buenas madres y esposas o que cumplen con los roles clásicos de la feminidad son más reconocidas como víctimas por parte de los sistemas de justicia y de protección social y, por tanto, más protegidas y dotadas de los derechos que se atribuyen a tal estatuto. Pero, además, en un contexto que distribuye derechos y reconocimiento en función de criterios racistas y clasistas, las mujeres pobres, racializadas, trabajadoras sexuales o trans son sistemáticamente desprotegidas, cuando no, castigadas por estos mismos sistemas. El reconocimiento del estatuto de víctima y la puesta en marcha de los mecanismos y derechos para reparar el daño y dejar de sufrir sus consecuencias no deberían estar ligados a ningún carácter personal, sexual o moral, pero lamentablemente, en la actualidad, la construcción de la víctima implica la atribución de determinadas características normativas como la pasividad, la inocencia, la emotividad, la irracionalidad y la falta total y absoluta de responsabilidad. Este tipo de sujeto, ideal para cualquier poder, reproduce los ideales típicos de la feminidad y coloca a las víctimas de violencia sexual en un lugar tremendamente incómodo. Por ejemplo, en los contextos de violación es extremadamente frecuente el mecanismo definido por Inés Hercovich como la “negociación de sexo por vida”. En defensa de la propia integridad y la propia vida, es frecuente que las víctimas negocien ciertas prácticas sexuales ante el temor comprensible de sufrir daños mayores e incluso la muerte. Cuando desde algunas posturas bienintencionadas se habla de un mecanismo automático de paralización de las víctimas de violación ante el miedo, parece querer ocultarse que, en gran parte de los casos, hay una resistencia activa que consiste en un uso estratégico de la sexualidad. Es evidente que esta negociación es absolutamente desigual y la autonomía sexual inauditamente limitada, ahora bien, negarla es no reconocer la resistencia y abonar el campo para la culpabilidad de las víctimas como cómplices, uno de los principales escollos de la recuperación. Las víctimas se ven forzadas a reclamar continuamente su pasividad, su bondad y su falta de agencia y responsabilidad. Quizás por ello una víctima que se divertía prudentemente con sus amigas y recibe sorpresivamente un pinchazo con droga, que la deja inerte para ser trasladada como una muñeca a cualquier lugar para ser violada, es un relato mucho más aceptable para una sociedad que prefiere seguir dividiendo a las mujeres entre putas y santas.
Cero Rock & Roll: todo esto no es divertido
Girls just wanna have fun
Cyndi Lauper
Las mujeres también queremos divertirnos. Incluso las mujeres violadas queremos divertirnos. Pero para ello es imprescindible dejar de ser instrumentalizadas para avalar un sistema que nos lo impide y que impide la diversión de la mayoría más vulnerada. Y evidentemente con diversión me refiero a algo que ya se ha convertido en un objetivo demasiado ambicioso: reclamar que la seguridad tenga que ver con tener garantizada la renta de supervivencia, la vivienda o el acceso a la salud para poder asumir los riesgos que conlleva una vida plena, entiéndase divertida.
Los pánicos sexuales legitiman esa concepción de la seguridad que, como apuntan Trias y Sales “en su concepción hegemónica, se vincula al control de quienes son etiquetados como causantes de la inseguridad y plantea soluciones supuestamente fáciles como el incremento sin límite de la vigilancia y del control policial o el endurecimiento de los mecanismos sancionadores”. Mientras se promueve el control y el encarcelamiento de las poblaciones más vulneradas mediante el carácter altamente selectivo del sistema penal y sancionador estatal, se oculta su ineficacia para proteger a las mujeres y la relación inversamente proporcional que esto tiene respecto a las políticas sociales y de redistribución de la riqueza.
Mientras se promueve el control y el encarcelamiento de las poblaciones más vulneradas, se oculta su ineficacia para proteger a las mujeres
El proceso de particularización del riesgo oculta las causas más probables de inseguridad que afectan a la mayoría de la población y que responden más a la masiva precarización y falta de derechos básicos fruto del desmantelamiento de los sistemas del bienestar llevada a cabo en los marcos neoliberales, que a la acción de individuos o grupos particulares. Pero también oculta que, probablemente muchas de estas acciones disruptivas o delictivas responden también a causas sociales que podrían intervenirse activando políticas de corte sociocomunitario y de redistribución de la riqueza. Como se ha venido apuntando por parte de la criminología crítica las sociedades post-welfarianas se han caracterizado por establecer una relación inversamente proporcional entre políticas sociales y de redistribución de la riqueza y el aumento de la senda punitiva de la penalidad neoliberal. Por poner un ejemplo, en la última década se ha reducido un 20% el gasto social en Cataluña, siendo esta una de las comunidades con mayor desigualdad. Esto evidentemente tiene una afectación directa sobre las víctimas de violencia de género en el necesario acceso universal a derechos económicos y de protección social, acceso a la vivienda y recursos para la recuperación del daño o para la prevención. Pero en cambio las campañas y políticas públicas hacen gala de un lenguaje grandilocuente y confrontativo. Por ejemplo, el protocolo catalán de atención a violencias sexuales en espacios de ocio nocturno, elaborado por el Departament d’Interior, con el apoyo de algunas entidades feministas, establece el marco securitario como eje central de sus actividades. Adhiriéndose a la Ley de Seguridad Ciudadana, que establece como infracciones administrativas el exhibicionismo, la masturbación en espacios públicos ante personas adultas, el acoso sexual callejero o piropos, define los criterios operativos para que personal de seguridad privada pueda activar denuncias administrativas. El mismo protocolo se hace eco de una definición de violencia sexual de la OMS en la que se considera como tal “los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados” perdiendo completamente la referencia del consentimiento como mínimo eje necesario para establecer lo que puede constituir una forma de violencia. Estas medidas no mejoran de forma relevante las vidas de las mujeres ni de las víctimas y, de hecho, al legitimar la llamada Ley Mordaza se contribuye a empeorar las condiciones de las trabajadoras sexuales y las activistas políticas. Además, como todas las medidas de corte sancionador, acabará impactando de forma más grave sobre personas en situación de vulneración de derechos, pobres, racializadas o con malestares de salud mental, ya que, en los marcos neoliberales clasistas y racistas, estas normativas se aplican de forma especialmente insistente sobre determinados grupos y personas.
Desde los años 90 las diferentes reformas laborales aumentan considerablemente la precarización del empleo, se legalizan las empresas de trabajo temporal, se disminuye el gasto social y, a su vez, se aumenta la inversión en seguridad, policía o gasto penitenciario y la asistencia social deviene un sistema premial que no responde a una lógica de derechos universales y política redistributiva, sino de control de la docilidad que te hace merecedora de los escasos recursos disponibles. Los sistemas de asistencia social pasan a convertirse en un medio de control y vigilancia del cumplimiento de las exigencias para ser considerada una buena víctima, es decir, una persona merecedora de la asistencia social estatal. En el caso de las mujeres, la pasividad, el maternaje entregado, el pacifismo y una concepción puritana de la sexualidad para la que cualquier insinuación o requerimiento sexual degrada su dignidad. El sujeto víctima merecedor de asistencia social es el sujeto útil que legitima el giro punitivo funcional para la continuidad de un capitalismo que necesita esa gran masa de pobres y excluidos como mano de obra excedente lista para el trabajo precario y siempre amenazada por los límites de la legalidad de sus actividades de supervivencia. La cultura del castigo, el encarcelamiento masivo o el aumento de delitos que van a acabar encerrando a las personas más pobres son el abismo necesario para garantizar la productividad en condiciones de miseria. Las luchas organizadas contra este capitalismo patriarcal y racista son la garantía de nuestra supervivencia y de nuestra diversión. Muchas víctimas de ataques sexuales sabemos que no queremos divertirnos a costa de legitimar instituciones de tortura, hay que seguir insistiendo en ello.
Mucha policía, poca diversión, un error, en especial, para lxs quienes menos tienen.
Un nuevo fantasma recorre Europa, el de las agresiones sexuales mediante sumisión química facilitada a través de pinchazos. Como todos los fantasmas nos trae tormentos pasados que se reiteran en el presente. Nuestra misión es la de analizar cuánto de espectral hay en ello y cómo se articula el tormento para...
Autora >
Laura Macaya Andrés
Experta en atención directa y diseño de políticas públicas en género y feminismos. Forma parte de Genera, asociación en defensa de los derechos y libertades sexuales y de género.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí