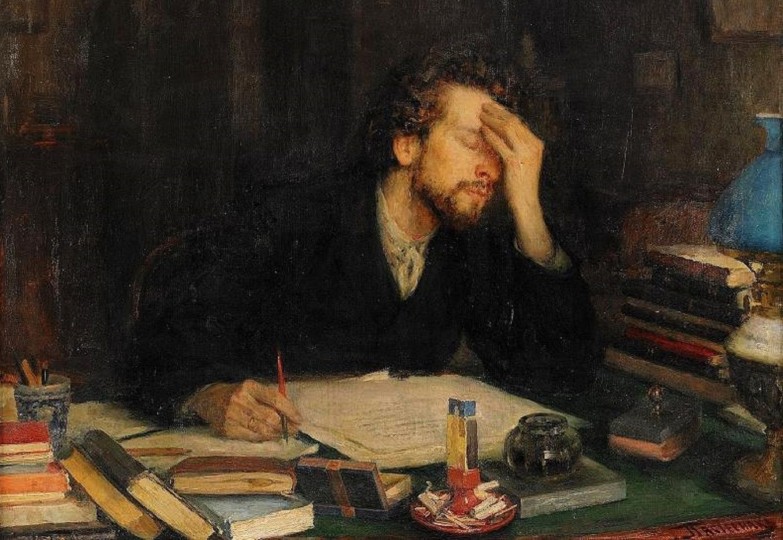
'La pasión de la creación'. Leonid Pasternak, 1899.
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Hace algunos años, mientras comía unas papas en un café, una anciana se me acercó preguntando si había escuchado bien y yo era escritor. Le dije que sí. Apenas unos minutos antes les conté a mis amigas, a quienes nunca les sacaba el tema, que había escrito un cuento y estaba muy nervioso. Ellas no me prestaron atención, o no demasiada. La anciana sí.
Comenzó a contarme la historia de su vida como si tuviera prisa. Me dijo que alguna vez viajó a Argentina, y que ahí conoció al hombre de sus sueños. Lo amé mucho, muchísimo. Habría querido vivir con él toda la vida, me dijo. Pero el hombre murió, claro, y ella tenía un gran dilema, y quería que yo lo escribiera en su lugar, porque era una gran historia.
Su dilema era, en abstracto, una decisión de amor, pero en términos terrenales de carácter económico: debía decidir si, ahora que era una anciana, utilizar el dinero que le quedaba para comprar un viaje a Argentina, para visitar la tumba de su amado, o si en cambio debía invertirlo para un ataúd y una lápida para que otros pudieran visitarla.
Si me voy, me dijo, podré reencontrarme con él, pero pondrán mi cuerpo en una fosa y ya nadie va a poder encontrarme. Si me quedo, no creo poder morir en paz, pero mi cuerpo sí.
Si me voy, me dijo, podré reencontrarme con él, pero pondrán mi cuerpo en una fosa y ya nadie va a poder encontrarme
Yo, por supuesto, me quedé callado, sin saber qué decirle. Y cuando al fin pude hablar, (porque la anciana no aceptó que me quedara callado demasiado tiempo), cometí la idiotez inocente de insinuarle que ella escribiera la historia, que era una gran historia y le correspondía darle voz, que yo no podía contarla en su lugar, quitándosela.
Ella se rio de mí, con justa razón.
Te estoy diciendo que no tengo dinero para morir dignamente y visitar a mi amado, me dijo, y tú quieres que me ponga a escribir. ¿No entiendes que lo que necesito no es escribir, sino ganar dinero? Te estoy regalando mi historia.
Le pareció tan ridícula mi insinuación (que era posible ganar dinero escribiendo) que se fue de ahí obligándome a prometerle que escribiría lo que me había dicho. No pude decirle que hacía poco había escrito un cuento muy parecido a su historia; que me tenía muy nervioso, que no sabía si meterlo o no a un concurso.
El cuento, por supuesto, no ha ganado nada desde entonces: lo he metido ya, junto con el resto de aquel manuscrito, a todos los concursos de libros de cuento que existen en mi país. Lleva ya casi 6 años inédito.
A veces pienso: Podría enviarlo otra vez; después de todo, los jurados nunca son los mismos.
Cuando Pedro J. Acuña ganó el Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, dijo en una entrevista que había participado con el mismo manuscrito ya varias veces, no recuerdo si cuatro o cinco, y que había sido hasta esa que ganó. La primera vez que leí su testimonio sentí entusiasmo. En todos lados se dice lo mismo: te van a decir muchas veces que no, pero sólo se necesita que te digan que sí una vez.
¿Pero cuánto cuesta un sí?
En México los concursos literarios suelen pedir casi siempre lo mismo: la obra por triplicado, engargolada cada copia; todo en sobres cerrados, enviados por correo (de preferencia, para que no se pierda y llegue a tiempo, por mensajería); algunos de ellos incluso te piden que añadas una USB con una copia adicional, no vaya a ser, por si las dudas.
¿A cuánto dinero equivale eso?
La mayoría de los concursos aceptan manuscritos de hasta 120 cuartillas. Cada cuartilla va por triplicado. 360 hojas. En los lugares en donde cada copia cuesta unos 30 centavos, todo el papeleo equivale a poco más de 100 pesos. Luego está el engargolado. Unos 60 pesos, 20 por cada uno de ellos. Van 160. Luego sigue el envío por paquetería. Dentro del país, en un plazo de un par de días a una semana, el costo asciende a unos 300 pesos, puede que más. Luego la USB: 150 pesos más. En total, cada intento acaba por costarle a uno poco más de 600 pesos. Quizá no suene a mucho. 600 pesos mexicanos equivalen a 30 y pico dólares.
En total, cada intento acaba por costarle a uno poco más de 600 pesos. Quizá no suene a mucho. 600 pesos mexicanos equivalen a 30 y pico dólares
Uno piensa eso, que no es mucho, que puede costearlo. ¿Qué son, sino apenas tres días de salario mínimo? ¿Que acaso uno no confía en su obra? ¿En su calidad? ¿En sus posibilidades de ganar un concurso?
Pero si uno participa en un solo concurso, sabe que las probabilidades de ganar son muy pocas. Así que decide que vale la pena intentarlo en más de uno, hasta que lee que en las bases se prohíbe que la obra esté concursando en otro sitio. Todos los concursos lo prohíben. Prohíben también que la obra se haya publicado, incluso parcialmente, por lo que debe no sólo mantenerse anónima, sino fiel hasta el final de cada concurso.
En promedio los concursos, desde el envío hasta la deliberación toman entre seis meses y hasta un año. En promedio es posible enviar un mismo libro a dos concursos, cada año, si todo sale bien. Todo sigue sonando manejable. Los cálculos siguen sin parecer tan graves.
Pero los manuscritos se van acumulando; las copias, los engargolados y los envíos también. Tienes uno que ha perdido varios concursos, cuando ya tienes otro listo. ¿Entonces qué haces? Porque además tú sabes que vale la pena intentarlo dos veces en el mismo, como lo hizo Pedro, ¿no? Porque depende de los jurados, y puede que a alguno le guste lo que hiciste. Porque vale más un sí que todos los no del mundo, ¿verdad?
¿Pero cuánto vale realmente ese sí?
Hubo un año en el que gasté más de un mes de salario en postularme a concursos
Hubo un año en el que gasté más de un mes de salario en postularme a concursos.
U-n m-e-s.
Por supuesto hoy ya sólo participo en aquellos concursos donde no tenga que gastar dinero. Mi economía no me permite nada más.
Sin embargo, esos eran otros tiempos, y al poco de leer esa entrevista de Pedro, participé con mi primer manuscrito de cuentos en el mismo concurso que él ganó, y obtuve una mención honorífica. No podía creerlo. Ese concurso es, si no el más importante, uno de los más importantes de mi país. Por supuesto, no lo sabía entonces, no tenía menciones honoríficas: la mía era la primera del concurso. Me sentí soñando. Creí que podría comerme el mundo y sobrevivir. Sentí que hacía historia. ¿Qué otra cosa iba a creer, a mis 26? Era joven, y mi primer manuscrito de cuentos había tenido tanta suerte. No me sentía parte de un ciclo en el que uno motiva a otros a gastarse meses de su salario en USBs y paquetes enteros de hojas y tinta y envíos a todas partes.
Lo que yo estaba pensando es que otros escritores conocerían mi trabajo: que podría conocerlos, hablar con ellos; que ya era parte de ese grupo que veía hasta con misticismo, porque no conocía, porque escribí mi libro sin ir a ninguna presentación o hablar con ningún escritor mayor que yo. El que ganó el concurso tenía 15 años más, y muchos muchos premios. Que yo ganara una mención en un concurso tan importante lo significaba todo… era mi oportunidad.
Excepto que con esa mención no gané nada.
Han pasado ya seis años desde entonces (o están por cumplirse, muy pronto). He enviado el libro a todas las editoriales de cuento que tienen una mínima distribución y que aceptan la recepción de manuscritos no solicitados (porque, como sabemos todos los que escribimos sin la carrera ganada, la mayoría de las editoriales parecen no recibir manuscritos nunca). En todos he incluido la leyenda “Mención honorífica en el blablabá”. Nada. Aún nada. Silencio radial. Hay una desconexión entre lo que premian los concursos y lo que buscan las editoriales (¿y alguien sabe qué quieren unos y otros?).
Durante los primeros dos años, mientras enviaba ese manuscrito a todas partes, no entendí por qué le habían dado una mención. Sentí rabia. Pensé que había sido un tonto por aceptarla, porque habiéndome servido para nada, condené a mi manuscrito a no poder concursar en ninguna otra cosa. Ahora agradezco que lo hayan hecho, porque evitaron que sumara a la cuenta otro manuscrito más al cual sacarle copias. Y, principalmente, porque otros han podido leerlo.
Durante los primeros dos años, mientras enviaba ese manuscrito a todas partes, no entendí por qué le habían dado una mención
Decidí hacer algo que todo mundo me recomendó que no hiciera: comencé a publicarlo en revistas, un cuentito a la vez. Me dijeron: No te lo van a publicar como libro en ningún lado, si no es inédito (y han tenido razón, la verdad). ¿Pero dónde me lo estaban publicando, que yo no me enteraba? Porque, hasta donde sabía, ese era precisamente el punto: nadie le daba oportunidad. Un par de cuentos me los pagaron, otros no. Eventualmente ya tenía publicado la mitad de mi libro, y en nada había servido aquella mención para que eso fuera posible. El dinero que he obtenido por esos cuentos no se lo debo, tampoco.
La reacción que he obtenido de mis colegas, desde que publico en línea, ha sido extraña: unos celebran que comparta mi trabajo, mientras otros se lamentan de mi decisión, como si fuera un desperdicio, como si malograra mi trabajo al hacerlo público sin buscar el reconocimiento de los premios. Este cuento podría haber ganado un premio, me dicen a veces, lamentándose, como si el premio le diera valor a lo que acaban de leer, y al no tenerlo la obra estuviera mutilada.
Con mi primer y único premio literario le compré una sala a mi madre y no me alcanzó para mucho más. En ese momento me parecía mucho, pero la verdad es que para entonces había gastado mucho más en todos mis intentos previos.
Yo había decidido no participar en más concursos, pero había acabado haciéndolo. Y alguna vez ganas, porque si siempre perdieras ya no querrías seguir invirtiendo, ¿verdad? Acabas sintiendo que estás haciendo mal, que te estás rindiendo. El medio le pone una carga psicológica a ganar, que es imposible lidiar con ella cuando recién empiezas. Todos los autores se presentan con sus premios: en las solapas de sus libros, en las presentaciones, en entrevistas. Incluso en sus biografías de Twitter. Les crees cuando te dicen que estás desperdiciando oportunidades cuando no concursas. Eres demasiado joven y demasiado ingenuo, y estás desesperado por algo, aunque no sabes qué es.
Así que hice un segundo manuscrito, del que estaba hablando con mis amigas; luego, un tercero, un cuarto… y así podría seguirle, y todos los metí a concursos. Como Pedro J. Acuña, esperé que alguna de esas veces, de tantas, fuera mi oportunidad. Yo sabía que las editoriales eran duras, que respondían con silencio radial cualquier intento por contactarlas, incluso si tu libro tenía una mención en la portada, pero los concursos prometían al menos algo, ¿no? ¿Pero qué prometían? ¿Qué le prometen a los escritores, que todo el mundo parece insinuar que es un desperdicio ignorarlos? (A mí sólo me dieron una sala).
Hay dos respuestas en juego, por supuesto: una es la abstracta, y otra es la terrenal. Ambas son igual de ciertas, y pese a que no están en conflicto, sí parecen superponerse.
La primera, la abstracta, es que uno desea ser visto. Aún hoy, casi seis años después de esa mención, a casi cuatro años del premio, me sorprendo al descubrir que casi ningún escritor habla de mi trabajo. Es probable que casi ninguno lo conozca, y está bien. El problema es que uno cree que un premio hará que otros sepan de ti, que serás visto, que formarás parte de la comunidad, en cierta forma; de la historia que otros escritores escriben, hasta de una genealogía. Puras banalidades que, sin embargo, son sumamente atractivas para un sujeto marginal, para el que escribe porque su mundo interior es enorme, pero se siente solo ahí adentro y busca a otros que se sientan así para construir con ellos una especie de entendimiento mutuo, compañía, algo…
Poco después de ganar la mención, conocí a un escritor muy premiado que comenzó a burlarse de “los intensos”. A su juicio, a un escritor debe de importarle menos la escritura que los memes, la comida, el sexo; la escritura es lo último de la lista, un trabajo, un oficio, y los intensos que sienten que su vida está en escribir son unos ridículos y debían ser juzgados como tales. En aquella mesa había otros escritores de más o menos igual renombre, todos con algún premio, así que yo no decía nada, tan sólo los escuchaba. Al principio me había sentido entusiasmado: me habían incluido, al fin me sentiría en mi tribu, ya no estaría fuera de lugar en el mundo. Luego, cuando comenzaron a hablar, me pregunté por qué había querido ser parte de su círculo en primer lugar. Ellos no me comprendían. Es más: estaban juzgándome, porque por supuesto yo era uno de esos “intensos”. Había sido muy inocente de mi parte pensar en una razón como esa.
Otra posible razón es que quizá la mayoría de las veces sólo quieres probarte algo: que aunque nadie te ve, aunque nadie reconoce que existes, eres capaz de hacerte ver, precisamente cuando no saben quien eres (porque se supone que la mayoría de los concursos son con seudónimo); que si nadie te dio la oportunidad cuando diste la cara, quizá sea posible cuando solo tus palabras hablan por ti. En México no sólo te piden que en los concursos de cuento todos sean inéditos, sino que sean presentados con seudónimo. Sin embargo, uno no tarda demasiado en descubrir que son varios los premios que se han dado a escritores que ya habían publicado algunos de sus textos supuestamente inéditos, algunos incluso en medios importantes y muy comentados. No hace mucho hubo un escándalo porque en un premio se abrieron las plicas, y tuvieron que pedirle a los escritores que participaran otra vez, prometiendo no repetir aquello…
O quizá la razón abstracta por la que uno participa tiene que ver con la necesidad de descansar, de ya no tener que insistir tanto, de poder decir: Ahora que soy visto, ya no tengo que hacerme ver, y puedo concentrarme solamente en lo que importa: escribir. Luego comprendes que quienes publican hoy en día en las editoriales donde tú lo intentas tienen agentes, y que ganar un premio no te asegura uno; que muchos escritores con agente no ganaron ningún premio antes, que es todo muy confuso.
Cualquiera de esas razones es abstracta, y uno tiene un poco más de una u otra, en mayor o menor medida.
La terrenal, sin embargo, es el dinero: uno quiere ganar concursos porque la escritura, como sabía la anciana, no deja dinero. Sólo los concursos prometen hacer eso por los escritores. Pero yo he gastado mucho más de lo que he ganado en los concursos. ¿Entonces por qué insiste uno? Porque cada vez resulta más imposible pagar una renta. Porque independizarse parece una fantasía. Porque escribir, a los ojos de muchos, es un hobbie, eso que haces cuando no estás trabajando, porque no se puede vivir de eso, y tú quieres creer que sí.
Después de todo, los escritores, o algunos de nosotros al menos, somos unos intensos: nuestra vida interior arde, y eso a veces nos convierte en unos románticos que tienen esperanzas inútiles.
Sólo los que ganan premios pueden pagarse la vida con la escritura, al menos por un tiempo. Las becas son la otra opción (benditas sean), pero para ganar esas becas los premios ayudan (aunque, por fortuna, se pueden ganar sin ellos). Para ciertas becas es incluso imprescindible tener premios. A ciertos niveles se puede llegar a convertir en un círculo vicioso.
Yo gané mi primer premio literario en 2019, a mis 28 años. Lo gané con un cuento, Noturo. Recibí un premio en efectivo y luego de eso, como pasó con la mención honorífica, fue imposible publicar mi obra en ningún sitio. Esa vez ya no me enojé, sólo me reí. Acepté que lo que yo quería era sacarme el cuento de las manos: no me interesaba, como antes, ser parte de Los Escritores ™, ni que la gente supiera que era mío, o ganar algo con él… quería poder olvidarme de él, que otro cargara con su historia. Compartir el peso de la creación con otros, porque ese es un tema importante, no los concursos. Ese es el verdadero costo de todo esto, el que importa: ¿cuánto de nosotros podemos llevar a cuestas, y cuánto gastamos intentando librarnos de ello?
Cuando eres joven, te prometen que otros pagarán por ese peso, y no puedes creerlo. Es una intuición correcta: eres tú el que pagas.
Así que lo compartí en mi blog. Le llegaron muchos lectores, ninguno de los cuales llegó ahí por el premio, sino por el boca a boca, porque alguien lo leyó y le gustó, y lo recomendó en todos lados. El cuento llegó a muchos lectores, que compartieron conmigo sus propias historias, como aquella anciana. Que me hicieron sentir parte de algo mucho más grande. Ellos, tan intensos como yo, sentían el cuento, y lo hacían suyo.
Aquello con lo que pagas es tu silencio
Lo que pasa con los concursos es que un puñado de lectores, menos quizá de los que pueden contarse con una mano, deciden si lo que has hecho vale o no la pena. No digo que su juicio no sea certero, pero quizá su peso es desmesurado. Tú gastas unos 600 pesos mexicanos en cada concurso y seis meses de tu vida, pero con lo que estás pagando realmente es con el peso que no te quitas de encima, la urgencia por que otros escuchen lo que quieres decir.
Aquello con lo que pagas es tu silencio.
En La torre de Babilonia, Ted Chiang cuenta la historia de una gran construcción que pretendía llegar al límite del mundo. Por supuesto, lo logra. Cuando los hombres suben por la torre y llegan a las nubes, rompen el techo del cielo y lo atraviesan; alcanzan el objetivo más grande de todos, por el que se esforzaron tanto. Luego, una vez ahí, descubren que no han llegado sino el fondo, que el cielo es la tierra: han regresado, no a donde partieron, sino a un nivel más abajo, donde ni siquiera ha comenzado la torre.
Para mí no ha tenido caso insistir en ganar concursos. Al final acabas volviendo a donde empezaste, y los lectores no están ahí, en la torre, sino en el resto del mundo.
Raymond Carver dijo, en una entrevista, que las obras de arte son como las catedrales: lo importante es que sean construidas, no quién las haga. Por supuesto, tampoco importa si ganaron o no un concurso. La anciana también estaría de acuerdo en eso.
Los concursos son esto, para mí: la imposibilidad de compartir lo que hiciste, por mucho tiempo. Seguramente muchas obras de muchos otros autores jóvenes están igualmente silenciadas, subiendo por la torre sólo para aparecer otra vez en la tierra, sin que nadie sea testigo. ¿Y con qué propósito? Vale la pena preguntarlo.
Me permito un ejemplo final, sencillo: ustedes leerán la historia de la anciana antes de poder leer el cuento que hice previo a mi encuentro con ella. Por supuesto, me da risa. ¿De qué otra forma, sino esa, podría reaccionar?
Hace algunos años, mientras comía unas papas en un café, una anciana se me acercó preguntando si había escuchado bien y yo era escritor. Le dije que sí. Apenas unos minutos antes les conté a mis amigas, a quienes nunca les sacaba el tema, que había escrito un cuento y estaba muy nervioso. Ellas no me prestaron...
Autor >
Daniel Centeno
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí







