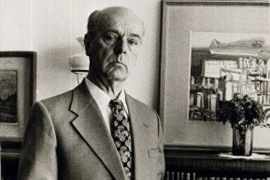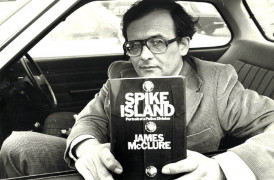La lectora de novelas románticas (1888).
Vincent van GoghEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
1
Para hablar de mi experiencia con la literatura mexicana primero necesito hablar de bebés y sus madres; a fin de cuentas, la historia entre un bebé y su mamá es una historia sobre el lenguaje. (También sobre el amor, pero ya llegaré a ello.)
Una vez le pregunté a una amiga, madre de un niño de poco más de un año, cómo hacía para distinguir lo que él quiere cuando le alza su manita y le dice agua: ella a veces le sirve jugo, a veces leche, a veces agua. A menudo él ni siquiera dice agua, sino gua o aga. Yo me confundiría, le dije. “¿Que cómo sé? Pues bien fácil”, me respondió. “Al verlo, o simplemente al escucharlo, sé que mi hijo tiene sed, y no puedo equivocarme con eso”.
Por supuesto. Es tan obvio. Con treinta y un años y yo preguntando tonterías. Ella también me miró como diciendo “es muy obvio”... Sin embargo, había ternura en su gesto; tanto amor en saber reconocer el lenguaje propio de su hijo, como amor en explicármelo. Para ella tenía sentido que yo no supiera: no soy padre, mucho menos el padre de su hijo. Es la clase de sensibilidad colectiva que une a todos los padres y madres. Pero a ella y a mí nos une otra clase de sensibilidad, con su propio lenguaje: el de la amistad. Podemos no entender una parte de nosotros, una parte específica, particular, pero para eso tenemos aquel otro lenguaje, que nos acerca, universal.
Con una respuesta tan simple ella tradujo el lenguaje de su hijo para mí, y pude comprender.
2
Como mexicano, mi primer acercamiento con la literatura de mi país fue con algunos cuentos que ocurrían en la Ciudad de México (demasiados escritores escriben sobre la Ciudad de México). Recuerdo que antes que disfrutar la historia, o enterarme de ella, me llamaban la atención tres cosas:
A muchos escritores mexicanos les fascina nombrar un montón de calles y lugares, sin decir nada de ellos, como si solo nombrarlos bastara para que todos supiéramos lo que significan en la vida de los personajes (o para nosotros, en todo caso). Quizá asumen que sus lectores conocemos el escenario, y así no necesitan tomarse el tiempo de construirlo o comunicárnoslo (como si mi amiga hubiera asumido que soy padre y se molestara porque no le di jugo a su hijo cuando pidió abua, en lugar de algo tan simple como explicar que su hijo tenía sed y le gustan las cosas dulces).
A muchos escritores mexicanos les fascina nombrar un montón de calles y lugares, sin decir nada de ellos
Pero mucho más interesante que eso, otro asunto que noté desde la primera vez fue el uso de las groserías y “color local”. Los mexicanos decimos pinche, pendejo, cabrón y güey (en desorden o en combo), pero rara vez es eso lo que importa en lo que decimos; eso es sólo la parte “exótica” de nuestra forma de hablar, en lo que reparan quienes vienen de fuera, no nosotros; lo primero que aprende a decir un extranjero que no conoce nuestra lengua, algo que repite como un chiste, igual que disfrazarse con un bigote y sombrero. Pero la obviedad de la que hablaba mi amiga, la sed, la sensibilidad compartida entre todos los padres, no está ahí. Tampoco el amor.
En una ocasión me quedé escuchando, junto a un amigo extranjero, a dos hombres que no debían de tener más de diez años que nosotros. Hablaban de algo muy serio. Uno de ellos había estado en un peligro mortal.
“Güey, no mames, no mames. Eso que dices está bien loco. ¿A poco sí? Ibas a colgar los tenis”.
“Güey, sí, no mames. Bien paniqueado que ando”.
(Ambos se rieron.)
“Güey, qué denso. Casi que estoy hablando con un muertito”.
“Güey, sí. Casi casi”.
“Ay, güey”.
(Ambos rieron otra vez, y luego se quedaron en silencio.)
Cuando nos bajamos del camión en donde los escuchamos, lo primero que hizo mi amigo fue preguntarme: “¿Te diste cuenta? ¡Todas las veces dijeron güey!” Luego me preguntó qué significaba colgar los tenis. Cuando le expliqué, le cambió el semblante. “¿Por qué se reían? Es algo serio”. En ese momento sólo se me ocurrió explicarle con un ejemplo. Le conté sobre las calaveritas, en las que por afecto a alguien (o para burlarnos) le ponemos en situaciones de muerte, le matamos, pues. Luego nos reímos. Mi amigo se estremeció diciendo que le parecía muy mórbido que nos pudiéramos reír sobre morirnos.
Sólo entonces pudo comprender la conversación, o comenzar a hacerlo. Antes, aquella conversación sólo había sido un espectáculo.
Cuando se trata de la literatura, al menos la literatura de las novedades literarias mexicanas, al menos la de los premios, al menos la joven, lo que se exalta es “su oralidad” en sí y para sí misma: el güey, el “colgar los tenis”, el “paniqueado”. Demasiado a menudo leo, en los dictámenes de los premios, que lo que se premió fue una prosa “rica en oralidad”, “el retrato de x parte del país”. Pareciera que se escribe para el extranjero, para triunfar en otra parte donde lo que aquí es natural allá es vistoso, donde alguien puede aplaudir y discutir sobre el uso del güey en la narrativa.
Igual que mi amigo, algunos libros le dicen al mundo: ¡¿Ya viste?! ¡Se pasan el güey de uno al otro y a ninguno se le cae! ¿No es impresionante?
Flannery O’Connor es una escritora norteamericana conocida, entre tantas otras cosas, por la inclusión en sus relatos del llamado “color local”, pero incluso ella decía que algo peor que no incluirlo en una historia era incluirlo demasiado. Por ejemplo, que una historia sureña fuera demasiado sureña haría que el énfasis en lo peculiar borrara su vínculo con lo universal, haciendo imposible la comprensión. James Joyce dijo que escribió de Dublín porque era su forma de escribir sobre todo el mundo. Cuando un escritor mexicano se pierde en construir sus escenarios a base de nombrar calles y sus dramas con juegos del lenguaje, cuando resaltan aquello que nos diferencia, ¿qué es lo que está tratando de hacer?
En el razonamiento de Flannery: ¿qué pasa cuando un escritor hace demasiado sureño al sur?
La respuesta más común a esta pregunta la he leído en entrevistas que les hacen a esos escritores: al retratar el color local, lo que hacen es ser “fieles” al lenguaje. Nunca me ha parecido una respuesta suficiente. En primera, porque la ficción no tiene por qué hacer un retrato del modo de hablar de la gente (o no realmente). En ocasiones he escuchado decir a colegas que lo hacen porque así “retratan nuestro lenguaje sin artificios”; a otros, elogiarlos por su “buen oído”. Como decía Carver cuando lo acusaban de que sus personajes sonaban demasiado reales: él no conocía a nadie que hablara como en sus cuentos, porque sus diálogos respondían a una cuestión de ritmo, y no de fidelidad.
¿A qué le son fieles los escritores que llenan de color local sus textos? ¿Al lenguaje? ¿A qué parte? ¿Al ritmo? ¿A la forma de las palabras?
Lo local acaba siendo una baratija que alguien compra a sobreprecio porque representa la vida de un lugar al que no pertenece
Todo esto me lleva a mi último punto: la artificialidad del lenguaje, su cualidad de espectáculo, acaba por separar, en lugar de comunicarnos. Por ejemplo, llama la atención que los narradores en los textos no piensen como hablan el resto de los personajes (hay excepciones, pero son eso, excepciones). Ellos, a diferencia de aquellos a quienes retratan, hacen “giros sorpresivos del lenguaje”, utilizan palabras para las que se requiere el diccionario y se aseguran de que existan de vez en cuando oraciones tan largas y culebronas que uno ya no sabe si están fluyendo o si en cambio huyen de algo, o de alguien.
Los otros dicen güey, pero él nunca. No su voz narradora. Claro que no. Su narrador viene de otro mundo. Su omnisciencia es neutral. La disonancia es incomprensible. En todo caso, ¿no debería el narrador estar metido también en ese lenguaje, en esa forma de hablar? Y si no lo está, ¿no podría traducirla para nosotros, igual que una madre explica a los otros lo que quiso decir su hijo, cuando aún no habla por sí solo?
La diferencia entre la voz de quien escribe, o la voz que quien escribe quiere que notes como suya, es diametralmente distinta a la oralidad que se supone que es fiel a la realidad a la que su historia sirve de avatar. Llama la atención porque la diferencia que hacen marca una distancia: la del observador y el observado; el extranjero y el local, incluso cuando ellos se dicen locales. Lo local acaba siendo, como pasa con muchos pequeños lugares turísticos, una baratija que alguien compra a sobreprecio porque representa la vida de un lugar al que no pertenece, algo que exhibirá como una historia que pudo comprar, pero que no hizo. Foster Wallace decía algo horrible sobre el turismo, y algo así de horrible podría decirse de esos textos donde el escritor quiere que sepas que no es como ellos, como los que hablan en sus historias.
3
Al principio dije que la historia entre un bebé y su mamá es una historia de lenguaje, pero también de amor (porque soy un cursi, pero también porque lo creo firmemente).
El amor está en las ciudades que nosotros conocemos, pero que recreamos en nuestras historias como si alguien fuera a verlas gracias a nosotros por primera vez.
El amor está en esas palabras curiosas a las que no tememos darles historia, aunque asumamos que ya todos conocen, para que otros puedan compartir con nosotros como si también fueran suyas.
La sensibilidad de la literatura está ahí, en ese amor compartido. En esas ganas de comunicarnos con todos, no sólo quienes viven, sino con quienes van a vivir.
Quise iniciar diciendo: a mucha de la literatura de mi país le falta amor, pero antes, para que comprendieran, debía comunicarles todo esto. Incluso si no están de acuerdo conmigo, ahora me comprenden.
¿Verdad que no es tan difícil?
—--------
Daniel Centeno (México, 1991) es escritor y autor de No hablaremos de muerte a los fantasmas (Casa Futura Ediciones, 2021).
1
Para hablar de mi experiencia con la literatura mexicana primero necesito hablar de bebés y sus madres; a fin de cuentas, la historia entre un bebé y su mamá es una historia sobre el lenguaje. (También sobre el amor, pero ya llegaré a ello.)
Una vez le pregunté a una amiga, madre de un niño de...
Autor >
Daniel Centeno
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí