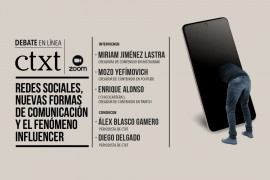Vicente Ameztoy. S/T. 1975./ Cortesía Artium Museoa, Vitoria-Gasteiz. © Gert Voor in't Holt
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Hoy, cuando la alienación sensorial que producen los entornos digitales es motivo de preocupación en sectores cada vez más amplios de la sociedad, es conveniente recordar que –desde sus inicios– el desarrollo de la modernidad fue reconocible por su insistencia en alterar y manipular el sistema perceptivo. El surgimiento y la evolución de la opinión pública o el desarrollo de los centros urbanos y el arte moderno son, en ese sentido, procesos paralelos a la producción de todo tipo de estímulos orientados a colonizar la psique humana. Explorar los pormenores de esta industria sirve para entender cómo y bajo qué nuevas circunstancias la naturaleza narcótica de estos procedimientos sigue operando y afectando a nuestros modos de atención, observación y razonamiento.
La historia occidental de finales del siglo XIX es testigo del desmoronamiento de la vida psíquica. Los cuadernos médicos de la época abundan en descripciones detalladas: convulsiones, gestos y movimientos imprevistos, contracciones, desvanecimientos y espasmos. La lista de desórdenes nerviosos y las referencias constantes a la dificultad de integrar la realidad observada crecen a medida que nos vamos acercando a los archivos. Son síntomas que convocan una lista de enfermedades inédita, en la que destacan la abulia, la apatía, la neurosis, la neurastenia o la más famosa y popular de todas, la histeria. Los primeros estudios científicos sobre la atención surgen en este contexto en el que la fatiga nerviosa y el malestar psicológico comenzarán a ser algo manifiesto.
Pero este aspecto clínico sólo puede ser comprendido si tenemos en cuenta el papel que cobra la atención en una economía emergente. Su equilibrio será fundamental a la hora de producir hábitos de consumo e integrar al sujeto en una serie de ambientes y escenarios altamente inestables. Un entorno que autoriza al individuo a expresar su opinión; lo invita a formar sus creencias y apetitos personales más allá del corsé moral que prevalecía en épocas pasadas. La cohesión social se encuentra ante preguntas totalmente nuevas en relación a cómo gestionar estas fuerzas internas que han de manifestarse al exterior.
Según Balzac, los nuevos ritmos que dicta la ciudad obligan a sus habitantes a vivir en una especie de cacería ininterrumpida
Según las lentes de Honoré de Balzac, los nuevos ritmos que dicta la ciudad obligan a sus habitantes a vivir en una especie de cacería ininterrumpida. París en el siglo XIX es una auténtica jungla, un espacio en el que cada día se comienza de cero. Las nuevas mercancías han producido una realidad envolvente y convulsa a la vez. La brusquedad de los cambios que provocan recuerda a las interrupciones que suceden durante el sueño. Para algunos visionarios como Walter Benjamin, la unidad de la experiencia se ha roto ya que lo percibido y lo recordado han dejado de reconocerse mutuamente. La energía excesiva que asalta a la conciencia –no sólo en los campos de batalla, sino también en la fábrica y en las relaciones cotidianas de la vida en la ciudad– hace que esta se bloquee, aislando la conciencia actual del recuerdo del pasado. Todos estos sobresaltos fisiológicos son, asimismo, un anuncio de formas estéticas y políticas del futuro. De invenciones que conducen a la época hacia lugares insospechados.
Pero la embriaguez que impregna a la experiencia urbana no significa que el ojo del Estado haya dejado de agudizar su mirada. La capacidad para leer y analizar que adquieren las herramientas gubernamentales durante este periodo es fundamental para comprender los cambios que se avecinan. La transparencia y la claridad se convierten en una suerte de ideal para un poder que necesita nuevas herramientas de control. La creación de un Sistema Internacional de Unidades, dirigido a estandarizar las prácticas de medición, la implementación del censo poblacional, la reordenación de enormes masas forestales, los procesos de “haussmanización” que se dan en los centros urbanos o la ubicuidad que adquiere un objeto mecánico como el reloj forman una secuencia en la que las cosas, pero también las relaciones intersubjetivas, son consideradas bajo un nuevo prisma. Como decía Marx, la producción capitalista no sólo proporciona un objeto para el sujeto, sino que también proporciona un sujeto para el objeto. De ese modo, y por muy paradójico que pueda parecer, se produce una sincronización entre la estandarización industrial y los procesos de singularización individual arriba mencionados.
El impulso energético que este universo precisa es inusitado, y la extracción de energías fósiles se intensifica notablemente. Aunque también se puede pensar que es la sociedad en su conjunto la que empieza a ser concebida como un sistema energético. Las leyes dinámicas, ahora calculables siguiendo las sofisticadas técnicas que los científicos europeos han desarrollado, pueden ser aplicadas tanto a las fuerzas que despliega la naturaleza como a la potencia que la mecánica industrial ha alcanzado, pero en última instancia, el tratamiento que se les da a los cuerpos en movimiento tampoco difiere de ellos, como bien señalan los trabajos realizados por el fotógrafo e investigador Eadweard Muybridge. La economización de la atención, el interés por sus rendimientos es al fin y al cabo consecuencia de esta concepción energética que caracteriza a la época, y en la que la imaginación, la sensibilidad y el lenguaje son emplazados a contribuir a un ideal productivo que se proyecta al infinito.
La imaginación, la sensibilidad y el lenguaje son emplazados a contribuir a un ideal productivo que se proyecta al infinito
La energía está en todas partes y los desperdicios y desperfectos que produce su consumo acelerado se asumen como algo natural e inevitable. De ese modo, el término explotación ya no responde solamente a la imagen de un cuerpo dedicado a un trabajo muscular, sino también a la cada vez más compleja interacción social en la que se inscribe ese cuerpo. Y si en la producción fabril el sistema perceptivo tiene que concentrar y fijar su atención en una actividad fragmentada y repetitiva, cuando asiste a un concierto en la ópera, a un evento deportivo o sencillamente camina por un bulevar cuidadosamente alumbrado, tiene que vérselas con una fuerza inmersiva diseñada para atraer y capturar sus sentidos. Son dos direcciones en principio contrapuestas de la atención, una es individual y tiene que ver con la capacidad de concentración y focalización, la otra, tiene en cambio una dimensión colectiva y se encuentra ligada a un proceso cercano o paralelo a la distracción. Sus diferencias se complementan en los detalles. Al fin y al cabo, las dos movilizan fuerzas que se sitúan más allá de la conciencia individual y operan siguiendo principios afectivos, automatismos e intensidades que no se pueden cuantificar fácilmente.
Aunque el siglo XIX puede ser considerado poco menos que un prototipo o un proyecto experimental. Algo así como la exploración de una realidad que justo comenzaba a dar sus primeros pasos. Y si el deseo de querer racionalizar lo que en última instancia parecía imposible de racionalizar pudo manifestarse en algún momento como una quimera, la historia de la visión y la cognición del siglo XX se encargaran de hacer de esa misma imposibilidad su punto de partida. El análisis clásico que limitaba su campo a formas regulares y funciones constantes será sustituido por la formalización de las irregularidades mismas. Las modelizaciones emprendidas en relación al estudio del sistema nervioso y la lógica computacional, siguiendo las teorías del feedback, darán lugar a un pensamiento sistémico llamado cibernética, y a través de esta, la comunicación y el control tomarán un nuevo significado.
Obviamente, ya estamos hablando de otra ciudad y otro estilo de vida, de otro momento histórico en el que la fascinación por las estructuras de acero y cristal ha dado paso a los cables de silicio, el níquel, el cobre y los hilos de oro. La metrópoli que comienza a levantarse se escala en todas direcciones y promueve la convergencia entre el sistema técnico y el sistema social y económico. Pero la asunción de las lógicas desarrolladas por la cibernética y el management exigen algunos reajustes en el sistema perceptivo. Según la historiadora de la ciencia Orit Halpern, en esta nueva arquitectura digital, la atención y la distracción se han vuelto prácticamente indistinguibles, se imbrican en espiral, en un campo sensorial que se concibe como algo extensible al infinito. Aunque para entender las novedades del paradigma cibernético es preciso distinguir dos fases históricas. La primera arranca hacia finales de los años 1940, y se vincula sobre todo a la administración y la planificación urbana. Años más tarde, gracias a la potencia alcanzada por las supercomputadoras, su alcance se extiende prácticamente a todos los campos de la vida. Dando paso a una nueva estrategia económica que perfila el modelo del capitalismo digital actual, basado en la extracción, acumulación y monetización de todo tipo de datos. Pero ambos procesos parten en realidad de la misma base. La aplicación de sistemas autorregulados aptos para calcular, anticipar y reaccionar bajo condiciones cambiantes. Se caracterizan por ordenar el conocimiento siguiendo modelos predictivos y autorreferenciales, en sustitución de las obsoletas formas jerárquicas del archivo y la taxonomía.
Lo que el algoritmo pone enfrente y consagra como posibilidad es siempre el pasado
Sin embargo, como nos enseñan las patologías contemporáneas de la atención, la violencia que se esconde tras estos modelos circulares existe, y no deja de manifestarse como síntoma de un amplio malestar. Cuando cualquier respuesta posible termina siendo tutelada por la probabilidad y su cálculo de lo semejante, la espontaneidad se desintegra o se convierte en una antigualla mística. Aunque es importante no olvidar que lo que el algoritmo pone enfrente y consagra como posibilidad es siempre el pasado. Lo ya sabido y registrado con antelación. Este proyecto de ir reescribiendo continuamente el pasado en el futuro, desafortunadamente, no solo afecta y trastorna a las experiencias cognitivas individuales. Ya que, como argumenta la investigadora Ana Teixeira Pinto, se presenta como la posibilidad de cancelar la temporalidad histórica. Los esfuerzos colectivos por ir introduciendo cortes o cambios inesperados a través del conflicto y la disputa en esta dimensión temporal pueden ser, según su lógica, redirigidos hacia otros mecanismos de regulación y retroalimentación. La nueva gobernanza que proponen los ideólogos de esta meta-ciencia es, por lo tanto, inseparable de la ideología neoliberal del fin de la historia y del eclipse generalizado de la atención a la que autores como Amador Fernández Savater han hecho referencia en esta misma revista.
Si el mundo responde ahora a una gigantesca acumulación de registros y datos, estos siempre podrán ser re-ordenados, analizados y procesados, pero dentro de un marco que se autorregula (como el mercado mismo) y en el que no hay, ni hay porqué buscar, nada nuevo bajo el sol. Como resultado, el conocimiento se resume en una especie de ejercicio de reiteración de lo que ya se sabe. Y la atención, antaño requerida para el pequeño detalle o la documentación meticulosa, pasará a formar parte de lo anacrónico, puesto que lo que ahora se precisa es aumentar constantemente la capacidad para buscar patrones, tendencias e ideas que circulan a gran velocidad.
La separación entre el conocimiento y la experiencia no para de aumentar, dejando al sentido común en manos de las plataformas de comunicación
Cualquier orden social tiende a fosilizar su rostro en forma de naturaleza. Sin embargo, los marcos de comprensión y atención que produce en el momento de su petrificación contienen un punto ciego. Señalar esta zona que queda fuera de lo perceptible y lo pensable ha constituido el modelo sobre la cual se ha erigido tradicionalmente la crítica. El problema es que hoy, cuando la confianza basada en nuestras propias experiencias y en nuestros sentidos es tan escasa, la posibilidad de la crítica tiene que enfrentar el mismo peligro que el resto de los saberes que conforman –consciente o inconscientemente–, la vulgaridad cibernética. Esto es, quedar excluida en manos de los especialistas. “Cuando el saber se especializa, crece el volumen total de la cultura. Esta es la ilusión y el consuelo de los especialistas. ¡Lo que sabemos entre todos! ¡Oh, eso es lo que nadie sabe!”, auguraba a comienzos del siglo XX Juan de Mairena, el apócrifo profesor al que dio vida Antonio Machado. Un siglo más tarde, vemos cómo esta separación entre el conocimiento y la experiencia no para de aumentar, dejando al sentido común en manos de las plataformas de comunicación, garantes últimos de lo verdadero y de lo que es factible o no en este mundo.
Mientras tanto, poco sorprende que la aparición de los desarrollos de la informática y la proliferación de los dispositivos electrónicos que nuestra generación ha conocido como ninguna otra haya dado lugar a todo tipo de trastornos cognitivos y psicosociales, con síntomas que tanto recuerdan a aquellos a los que nos hemos referido al comienzo de este texto. Trastornos de la atención que la medicina ya comienza a tratar desde la óptica de la farmacogenética y que vienen a engrosar una lista que parece no tener fin: déficit de atención, hiperactividad, anorexia, vigorexia, nomofobia, trastornos de angustia, disforia social, hikikomori, insomnio tecnológico, etc.
Esta es la situación que hay que enfrentar, tanto desde la práctica artística como del activismo en defensa de los bienes comunes digitales. Existen suficientes argumentos y desarrollos teóricos capaces de señalar los resquicios que contiene este lenguaje absoluto en el que se ha convertido hoy la captura tecnológica. El desafío consiste en ser capaces de extender estas líneas hacia la superficie, a un lugar cuya contemplación permita la escucha profunda. Como cualquier otro campo de estudio, el análisis de la atención exige tomar cierta distancia de ella, pero no de forma completa. Si lo que se busca es una especie de reentrenamiento de la percepción, no cabe otra posibilidad que dejarse arrastrar y abandonarse a ella, al estilo de lo que Simone Weil y toda su filosofía de la atención podrían reclamar. La búsqueda de experiencias que nos hagan sentir el mundo y no tan solo asimilarlo como un dato sólo es posible desde unas prácticas que no piensen sobre la atención sino con la atención. En ese sentido, conviene aclarar que el uso de la locución atención primaria no pertenece solamente al plano de la fabulación o el retruécano. Ya que la dimensión asistencial a la que remite el término es concreta, y no del todo ajeno al orden de los cuidados. De ese modo, más allá de intentar contribuir a un aparato crítico, la atención primaria apuntaría a una especie de energía vital que sólo puede ser actualizada desde una diligencia interna. Aunque su defensa de la interioridad es práctica y no metafísica. Los compromisos que lo íntimo ha ido adquiriendo con el entorno mediático sólo podrán ser disueltos si son confrontados con una dimensión común y un conjunto de tradiciones, de imágenes y de ritos instruidos en el arte del extrañamiento. El ejercicio en sí mismo puede parecer agotador, sin embargo, en los tiempos que corren, como advertía Paul Valéry en su diálogo imposible con Monsieur Teste, “no hay manera de entrar en uno mismo sin haberse armado hasta los dientes”.
----------------------------------------
Oier Etxeberria (Azpeitia, Guipúzcoa, 1974) es artista y músico. Como artista su trabajo se interesa por los modos en los que los lenguajes y sus respectivas economías van configurando la realidad. También ha formado parte de grupos como Akauzazte y ha publicado Locuela y C14.
Hoy, cuando la alienación sensorial que producen los entornos digitales es motivo de preocupación en sectores cada vez más amplios de la sociedad, es conveniente recordar que –desde sus inicios– el desarrollo de la modernidad fue reconocible por su insistencia en alterar y manipular el sistema perceptivo. El...
Autor >
Oier Etxeberria
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí