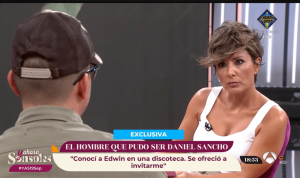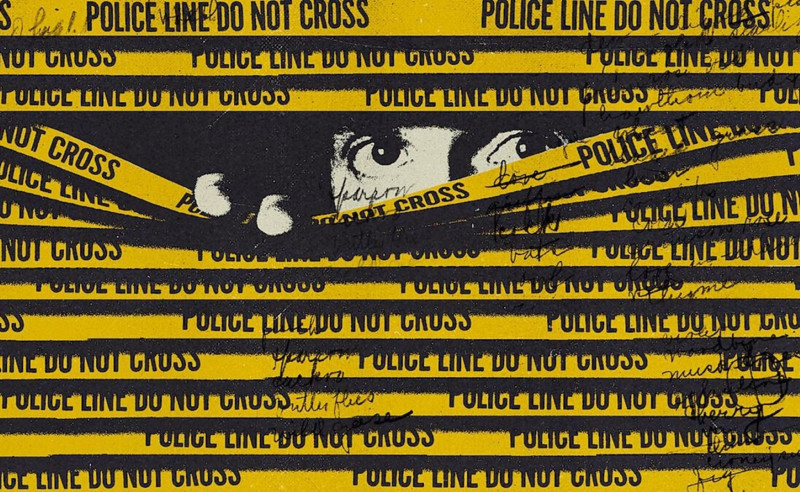
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Como género audiovisual (o como género de lo que no se ve ni se escucha, como género de lo que incluso sin ser visto ni escuchado constituye un característico rumor de fondo), el llamado true crime se ha convertido en un formato ubicuo en las plataformas de vídeo y en los catálogos de las editoriales que apuestan por la no-ficción. Un estudio de TGI Global Quick View, basado en treinta y cinco mercados mundiales, situaba al true crime como segundo género preferido por la audiencia en 2023 (sólo por detrás de la comedia) y como el artefacto cultural más pujante de la actualidad. Otro estudio de Parrot Analytics cuantificaba el aumento del interés por esta variedad de docudrama mórbido en un 73,6% entre 2020 y 2022. Si bien es difícil establecer quién dio el pistoletazo de salida, resulta indisputable que la fiebre del true crime se habría disparado a mediados de la pasada década con productos como el podcast de Sarah Koenig Serial, que acumulaba ochenta millones de descargas dos años después de su estreno en 2014, o como la serie de Laura Ricciardi y Moira Demos Making a Murderer, que llegaría a sumar veinte millones de espectadores sólo en el año 2015. Después vinieron otros éxitos como The Killing Season (2016), Crime Junkie (2017), Morbid (2018), El caso Alcàsser (2019), The Innocence Files (2020) o The Staircase (2022), por citar apenas algunos. Tan alargada es la sombra que proyecta esta tendencia que el portal Emagister, que se hace eco de las fluctuaciones interanuales en la demanda académica, reflejaba en 2021 un incremento en la matrícula de las que todavía son las dos disciplinas más populares del mercado educativo: psicología (con un 8,2% del número total de estudiantes) y criminología (con una cuota del 7%). No por casualidad, ambas se encuentran en el punto exacto en el que el true crimelas obliga a converger: entre el móvil y lo que se mueve, entre el criminal y la víctima, entre la subjetividad y el cadáver.
Hay, pues, un caso a investigar: el caso del true crime. ¿Cómo empezar a columbrar las razones de su apogeo? ¿Cuáles son sus causas? La respuesta a esta pregunta pasa por desoír los clichés humanistas que nos salen alegremente al paso. A saber: que a las personas nos atrae lo desconocido y lo amenazante, que el ser humano es morboso por naturaleza, que experimenta un resarcimiento moral al ver el mal castigado en carnes ajenas o que indaga en el falso confort de quien siente que tiene el peligro bajo control. Argumentos –coartadas– que criminólogos y terapeutas monetizan en libros superventas y apariciones mediáticas sumarias, casi siempre confundiendo la fascinación por el crimen con la fascinación por el particular tipo de producto literario/audiovisual que ahora nos ocupa (en Estados Unidos tenemos el ejemplo de Scott Bonn con su Why We Love Serial Killers; en España, el de Vicente Garrido con su True Crime: la fascinación del mal). Ninguno de los previsibles psicologemas enumerados arriba, sin embargo, ofrece el menor atisbo de explicación acerca de por qué, concretamente en estos últimos años (y no hace treinta o cincuenta), el true crimeha cosechado el seguimiento masivo que ha cosechado, cuando el morbo, la catarsis, la crónica negra o el reportaje de sucesos son más viejos que la televisión y que la propia vida. No es suficiente.
The Real Thing
Empecemos por el principio. Por contraintuitivo que pueda sonar, lo verdaderamente importante en la expresión true crime es la palabra “true”, no la palabra “crime”. Dicho de otro modo: el problema no es que el crimen se haya vuelto verdadero, sino que la verdad (o la manera en que las cosas se presentan como verdaderas) encierra y condensa un cierto tipo de crimen velado. El fenómeno del true crime no puede disociarse de una plétora de fórmulas que empezaron a ver la luz a principios de los noventa y cuyo denominador común era la quiebra de la mímesis. Me refiero a todos aquellos objetos culturales que habían renunciado a imitar la realidad para ser reales. Tras el declive de lo que mi querido Luis López Carrasco llamaría “el imperio de la ficción” en los ochenta, aparecían en los noventa la telerrealidad (y la televisión se volvía real), el porno aficionado (y el sexo se volvía real), Doom y Wolfestein (y los videojuegos se volvían reales). La artista Marina Abramović, en The Artist is Present, se sentaba en una bacinilla nueve horas y media para recibir a los visitantes del MOMA mientras miccionaba. El arte también se había vuelto real (o “relacional”, en la teoría de Nicolas Bourriaud). Y, así, mientras keep it real! se afianzaba como el lema oficioso del hip-hop, los supermercados empezaban a despachar comida orgánica o biológica para satisfacer los tautológicos apetitos de los real fooders. La realidad que pretendían aprehender el realismo de Balzac o de Galdós, la teoría del reflejo marxista, el cinéma vérité o Dogma 95, se transmutaría poco a poco en un mero objeto que las pantallas exponían (el found footage) o arrojaban a nuestros ojos (la tecnología 3-D).
En este clima de inmediatez, típico del capitalismo demasiado tardío, no resultaba tan extraño que el crimen fuera reducido a un documento forense del crimen y que las narrativas policíacas fueran paulatinamente desplazadas por el true crime. Un nuevo positivismo, por el que nuestros cuerpos consumían “sexo en sí”, “comida en sí” o la “realidad en sí” había emergido como la clave de lo que Mark Fisher llamó realismo capitalista. Según Fisher, con la caída del telón de acero y el colapso del bloque del Pacto de Varsovia, esa realidad otra (lo que había al otro lado del muro) que otrora fuera fuente de curiosidad, de esperanza, de lícito asco o de saludable miedo, se diluía como lluvia en un charco de orín y daba lugar a una imagen compulsiva de lo mismo que deviene lo mismo (el loop en música, el selfie en fotografía; los TOC, el doomscrolling y el continuo refrescar la página en nuestra vida digital, la vida de nuestros dedos). La dificultad para visualizar el futuro como algo distinto de la distopía del presente (el espejo opaco de Black Mirror) o la repetición obsecuente de remakes, reboots y revamps de ficciones que triunfaron en los años ochenta son síntomas del realismo capitalista. La globalización ha achicado tanto el espacio de lo posible que la única versión aceptable de lo posible es aquella que coincide con lo verdadero. De esta manera, pasábamos del crimen basado en hechos reales al crimen real, del “podría pasar en su vecindario” al “ha pasado en su vecindario”, del relato mediado (por el detective, por la escritora, por la escritura) al relato inmediato. No es que no haya conejo blanco. Cualquiera puede, con un mínimo esfuerzo de la imaginación, ver al conejo saliendo de la chistera, perseguirlo, etc. Es que ya no hay un cristal que atravesar. Así pues, a la pregunta a propósito de qué es el true crime habría que contestar directamente: el true crime es otra de las narrativas que articulan el realismo capitalista, la –por así decirlo– estética de nuestro tiempo. Esta estética de la claudicación, que antepone lo verdadero a lo verosímil y lo inevitable a lo posible, hacía valer, desde las entrañas de la cultura, el mantra que ha sostenido el modelo neoliberal durante décadas: “no hay alternativa”. No hay otro mundo posible; existe este mundo. No hay otro crimen que resolver: existen estos crímenes y ya están resueltos. Ocurría simplemente que este mantra, una vez consolidado el sentido común neoliberal, ya no era un mantra. Ya no era contenido. Era la forma misma de lo que se contaba, nuestra manera de experimentarlo sin cuarta pared, sin distancia escénica, sin ilusión y sin chistera. Nunca la mano invisible (la mano que media, la mano que reparte formas sagradas) fue más invisible: el truco de magia ya es magia.
Resident Evil
Ahora bien, con esta definición sólo hemos comprendido exactamente la mitad del problema. Para entenderlo del todo, habrá que pensar el segundo término de esta ecuación: el crimen es necesariamente verdadero (“true”), pero también es necesariamente un crimen (“crime”). Faltaría precisar por qué. El famoso adagio de Giacomo Leopardi en su Zibaldone (“todo lo que es, es el mal; no hay otro bien que el no-ser”) nos empieza a poner sobre la pista de lo que está sucediendo. Sólo necesitamos una breve historia del mal. En el feudalismo cristiano, no había otra representación del mal significativa que no fuera la representación del demonio, porque, claro está, el demonio nunca fue otra cosa que un siervo rebelde. Desde luego, había trasgos, canes cerberos y brujas (aunque el mito de las brujas, como nos recordaba Silvia Federici, empieza a cocinarse en las hogueras del norte de Europa durante el siglo XV, es decir, ya con la locomotora de las relaciones de producción capitalistas en marcha). Pero es lo mismo: todas estas imágenes del mal eran demoníacas. Apenas con la llegada del tren de la bruja a la Ilustración el mal se empezaba a perfilar como algo distinto. Tampoco es que la prole de Satán hubiera hecho mutis por el foro. El bueno de Feijóo (o el Feijóo bueno) todavía combatía la creencia en duendes y brucolacos en el siglo XVIII. Sin embargo, el panorama había cambiado radicalmente. Kant sigue creyendo en la raíz del mal (la radix malorumde los cristianos), pero, ahora, esa raíz del mal no era el demonio, sino la ausencia de razón, la animalidad o la enajenación. Si el diablo representaba la maldad, no era por su condición de siervo infiel, sino por su condición de bestia. El mal era un silogismo mal construido. Hombres-lobo, vampiros o leviatanes se disputaban el patronato de la otredad como seres desprovistos de razón y, precisamente por ello, eran idóneos para alegorizar otra razón: la razón de estado.
De ahí partirán los médicos positivistas del XIX, los Nordau o los Lombroso, para categorizar el mal como una desviación o como un arranque de locura: los raros, la frenología, el Gabinete del Doctor Caligari y el hospital de Foucault, en el que los locos sustituyen a los leprosos. Para entonces, el demonio es ya una antigualla, como el Antiguo Régimen mismo. Si Bram Stoker imagina al vampiro como un conde, es porque la nobleza ya no ha lugar en el presente, porque su persistencia misma es un error de racord, un fantasma que hay que conjurar. Con su tesis de la “banalidad del mal”, Hannah Arendt fue la primera en conjurar el fantasma, religioso o secular, del mal radical en el siglo XX. El problema, para Arendt, no era que el mal fuera irracional, sino que podía llegar a ser demasiado racional y quisquilloso. Por continuar con la tópica de los trenes: Adolf Eichmann, responsable de la red ferroviaria que permitió que varios millones de judías y judíos fueran transportados a su aciago destino en cámaras de gas, no era un hombre de grandes convicciones, sino el funcionario anodino que hace llamadas de teléfono y mueve expedientes. Tampoco simplemente “cumplía órdenes”, como muchas veces se ha interpretado. El Eichmann que Arendt estudia en los juicios de Jerusalén es simplemente alguien que hace lo que se supone que un buen ciudadano del Reich tiene que hacer: respetar las leyes, pagar impuestos, desempeñar su trabajo con eficiencia y ser un hombre de provecho. Es, al final del día, un sujeto perfectamente racional. Por desgracia, Arendt no insiste demasiado en este hecho y se limita a cargar las tintas sobre el hombre-masa y los peligros de la burocracia impersonal (otro mito: el del totalitarismo como una abominación política mágicamente independiente de la economía). No nos explica, sin embargo, de qué racionalidad estamos hablando; es decir: qué racionalidad es esa que tiene que ver con la utilidad y la eficiencia, con la confluencia entre medios y fines o con la obsesión de Eichmann por medrar en el organigrama de las SS. Jonathan Glazer nos lo ilustra mejor en su oscarizada The Zone of Interest, aunque seguramente no tan bien como el filósofo Peter Singer, quien, en un famoso y polémico artículo de 1972, conseguía demostrar de manera apodíctica que la gente normal es normal porque es malvada y es malvada porque es normal. El interés de esta banalidad del mal residía, no por azar, en la manera en que atestiguaba que el mal ya no era una entidad sobrenatural o trascendente, sino que coincidía con el transcurrir de la vida cotidiana, que era algo, en definitiva, que la gente normal hace en circunstancias perfectamente normales.
Esta idea, la idea de que el mal es business as usual, o incluso de que el mal no se puede disociar de las relaciones de producción realmente existentes (con su soporífera y nada extraordinaria extracción de plusvalías) terminará de instalarse en la cultura popular en los años 80 y 90. Por eso el crimen había abandonado los callejones oscuros y los bajos fondos de las ciudades en las películas de Charles Bronson o de Eloy de la Iglesia para mudarse a los luminosos suburbios. El slasher y el thriller vespertino de Lifetime Channel desplazaba al giallo y a las narrativas policíacas tradicionales, que existían dentro de un marco literario explícito (el intelectual o el escritor, Harriet Vane, Pepe Carvalho, Rick Castle, Se ha escrito un crimen) y cuyo común denominador era el misterio. En los ochenta, en efecto, los designios del mal y la identidad de sus perpetradores habían dejado de ser misteriosos. La máscara del asesino no esconde nada: ninguna motivación, ningún secreto; ya sabemos que Michael Myers es Michael Myers. Al contrario: la máscara coincide con la piel, a veces literalmente, como en la máscara hecha de piel en Texas Chainsaw Massacre o la piel hecha máscara en A Nightmare in Elm Street. En este sentido, el crimen se producía a cielo abierto. Todo lo más, la interioridad o la profundidad del crimen, en ausencia de motivos o causas “psicológicas”, se traducía en ese sacar-afuera vísceras y sangre tan típico de aquellos años. El gore, ora sádico, ora juguetón, constituía en efecto una declaración de principios cuasi-thatcheriana, otro truculento “esto es lo que hay” que resultaba de vaciar el interior de la víctima.
Lo que pasó inmediatamente después, ya lo sabemos: el crimen era recluido en la escena del crimen (y surgían todos los CSI, con sus accidentes geográficos y su fetichismo folicular) o al espectáculo guiñolesco del crimen mismo (y proliferaban las franquicias del torture porn, con Saw y Hostel a la cabeza, a principios/mediados de los años 2000). El true crime imprime una vuelta de tuerca con respecto a este tipo de ficciones. No es el crimen lo que se presenta a través de sus efectos inmediatos, ya sea en forma de salpicadura, de magulladura, de huellas dactilares, de piel entre las uñas o de rastros de carmín en una copa, sino la existencia de una realidad en la que el crimen está ya perfectamente integrado. El crimen, por primera vez, no esconde sus causas. Por primera vez, es real. ¿Cómo podría el pobre Steven Avery, chatarrero que vive en un tráiler, no haberse convertido en un asesino? ¿De qué manera César Román no sintetiza la cultura del pelotazo en España? ¿No representa Robert Durst, heredero de un emporio neoyorquino, la quintaesencia del mal necesario de Wall Street, del que ni siquiera sus paladines pueden zafarse? ¿No son Ted Bundy o Ana Julia Quezada el epítome del “psicópata integrado”? El true crime no habla del crimen; habla de una vida que ya es, implícitamente, crimen. Y que, como tal, lo abarca todo: el crimen y el no-crimen, la realidad social y los individuos asociales, la norma y sus excepciones. El true crime prospera, no en vano, cuando la relación entre el mal y la realidad ha dejado de ser asimétrica. Por eso deberíamos hablar, en rigor, no de crimen, sino de post-crimen. La palabra “crimen” viene de la raíz indoeuropea “krei-”, de la que se deriva la voz griega κρίνειν (“separar” o “decidir”). Los antiguos romanos no consideraban que fuera tan importante el crimen en sí como separar al culpable del inocente; el crimen era el medio (-men) a través del cual se delimitaba la frontera entre lo moral y lo delictivo.
El post-crimen del true crime, por su parte, inaugura el escenario de un crimen sin separación. Esa zona de indiferencia, verdadero gozne de un placer que ha dejado de ser culpable, supone la culminación de un proceso de racionalización del mal de acuerdo con el cual el mal ha perdido su trascendencia, su misterio, su radicalidad. Está en todos los sitios; coincide con su “estar en todos los sitios”. No es el infierno, ni el manicomio, ni el campo de concentración. Es, también, todo lo demás. En la mencionada The Zone of Interest, una familia vive su sueño mesocrático en una casa a las afueras. La piscina, el jardín de petunias y azaleas, los niños correteando por la hierba. Sólo hay un pequeño problema: al otro lado del muro que separa esta fantasía de la realidad, se encuentra el campo de exterminio de Auschwitz, en el que el padre ejerce como carcelero. Hay dos maneras de leer esta proximidad. La primera es considerar que la familia es responsable de ignorar a sabiendas el horror que tiene lugar al otro lado del muro. Este sería el crimen tradicional, que exige un cierto grado de distanciamiento. Se trata de una relación metonímica, dentro de la cual el muro es el elemento de mediación entre lo violento y lo no-violento. La segunda, mucho más inquietante, es que el horror consiste precisamente en la imposibilidad de separar lo que sucede a ambos lados del muro. Al otro lado de las paredes de Auschwitz, la pesadilla continúa. Mejor dicho: al otro lado del muro aguarda la verdadera pesadilla, la razón de la pesadilla. Este es el crimen no mediado que plantea el true crime. En este tipo de crimen que incluye sus causas, el mal ya no puede ser irracional, porque está completamente acomodado en nuestras coordenadas de percepción, en la manera en que el orden mismo está constituido. La maldad es una maldad residente.
Only Murders in the Building (coda)
¿Por qué, entonces, el true crime sigue tan en boga, con el caso Asunta y el Rey del Cachopo en Netflix, con las protestas por el intento de comercialización del caso Pescaíto todavía coleando? La respuesta rápida es: porque el true crime fomenta un cierto sesgo de realidad. Sesgo de realidad es la expresión contradictoria (“sesgo” suele oponerse a “realidad”) que utilizo para significar el hecho de que ninguna ideología verdaderamente dominante se sustenta ya sobre el engaño. Llamamos sesgo de realidad al proceso por el cual una posición adquiere legitimidad a través de su identificación con una realidad facticia que ella misma ha contribuido a generar. La “realidad sobre el terreno” a la que Putin recurre para anexionarse los territorios ocupados es, sin duda, una realidad cultural y geopolítica causada por la invasión. Putin está aquí apelando a un sesgo de realidad, porque, en vez de admitir que la verdad compete a una de las partes, atribuye al estado de hechos presente la capacidad de confirmar lo que es cierto y lo que no. Se trata de una de las paradojas de nuestro tiempo: sólo siendo rigurosamente parcial se puede tener razón hoy, porque es la totalidad la que está sesgada. Otro ejemplo puede ser el crecimiento en Europa de una “extrema derecha moderada” (el “modelo Meloni”). Primero, la extrema derecha lanzaba sondas de odio en todas las direcciones y, una vez se ha erigido como una realidad de facto en toda Europa, ya puede presentarse como moderada y racional (atlantista, europeísta, no-racista, etc.), aplicando a la misma agenda incendiaria un cierto barniz de gestión.
Algo así sucede con el true crime. Al comenzar, el programa establece la temperatura de lo normal: un crimen horrendo, un comisario resignado, una víctima inocente, un misterio que no lo es, pues casi siempre conocemos la identidad del asesino de antemano. Todo esto in medias res, como si llevara pasando desde siempre y lo acabáramos de sorprender in fraganti levantando una piedra o entreabriendo una ventana. Sólo una serie de sutiles desvíos y zigzagueos, hábilmente enhebrados en el relato del curso de la investigación, nos arrastran por el sendero de la duda (¿es el asesino el asesino? ¿es la víctima tan inocente? ¿Hay algo que no sea lo que parece?). Un lugar común del true crime es la propuesta de un contrafáctico: ¿qué habría pasado si la víctima hubiera tomado otra decisión? Estos amagos de otra realidad, no obstante, sólo tienen el cometido de ratificar esta, como ocurre en un género contemporáneo paralelo al true crime que es el de los multiversos y las historias alternas (The Man in the High Castle, El ministerio del tiempo, What if?, etc.). Es necesario renovar aquella certeza inicialmente interrumpida, que es, en el fondo, la certeza de que el crimen equivale a lo real. De ahí la extraña temporalidad del true crime, que no avanza de manera lineal, precipitándonos hacia la sorpresa, sino que engarza flashbacks y prolepsis, saltos adelante y atrás, consumando un poner-juntas las piezas (trozos del crimen/trozos del cadáver) de un puzle cuya imagen total ya teníamos en la cabeza. El espejo no refleja nada; ese cristal del true crime, hecho añicos, es aquello que la espectadora (el 80% de su público es femenino) debe recomponer. Un súbito alivio le inunda. Todo está ya en su sitio: la realidad del crimen ha confirmado la criminalidad de lo real, provocando ese sesgo de confirmación que llamamos sesgo de realidad. Como dice Dick DeGuerin, el abogado estrella que consiguió la improbable absolución de Robert Durst: “por supuesto que es injusto que un millonario que se puede costear mi defensa sea absuelto de sus crímenes, pero vivimos en un sistema capitalista: los ricos conducen Cadillacs y los pobres coches de segunda mano”. “Menos mal”, nos decimos. Las cosas son así.
Por eso, porque el true crime no esconde la realidad (o sólo esconde la criminalidad de lo real mostrando la realidad del crimen, como en la carta robada de Poe), el true crime tiende a exponer abiertamente sus propias condiciones de producción: la realidad del crimen también es inseparable del cómo se hizo, de su archivo, su documentación y su montaje; es importante, si no crucial, que la narrativa transparente este proceso, incluyendo los pormenores de la investigación policial, las entrevistas a los familiares de la víctima, lo que desayunan los familiares de la víctima off the record, etc. En esto no se diferencia de cualquier otro utensilio de la cultura de masas contemporánea: un reality show tampoco separa lo que sucede entre bambalinas (el nivel de la producción) y lo que se ve en pantalla (el nivel del consumo), como tampoco existe distinción en una peluquería acristalada, en un gimnasio lleno de espejos o en un restaurante hip, donde el proceso de preparación de la comida es parte de la experiencia gastronómica misma. O como sucede con la comida orgánica, comida cuyo disfrute exige la conciencia de una cadena de suministro visible, donde no se nos está ocultando nada (sulfatos, pesticidas, organismos genéticamente modificados). Todo está ahí, al alcance de tu retina: el trabajo, la explotación, la violación de los cuerpos, porque no hay alienación; no hay separación (“crimen”) entre la realidad y el crimen: la realidad es crimen inmediato o crimen sin mediación. Como diría Anna Kornbluh en su excelente obra Immediacy: si Marshall McLuhan nos recordaba que “el medio es el mensaje” en los años 60, ahora la consigna de la cultura coeva no es the medium is the message, sino the medium is the missing. El medio es lo que falta.
Hegel postulaba célebremente que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Con eso quería decir que todo se puede explicar como afirmación de algo o como su negación en base al principio de identidad (aunque, para él, el tercio excluso era una especie de coincidencia entre ambas). Haber llegado al final de la historia significa exactamente eso: algo puede ser o no ser crimen, puede manifestarse o no como tal, pero el crimen ya es su vara de medir, su telón de fondo, su patrón oro y su canon. De hecho, el true crime se distingue de las narrativas policíacas tradicionales por su capacidad de explorar la encrucijada en la que el crimen deviene no-crimen y el no-crimen deviene crimen, en la que ambos se confunden, se refuerzan y se acrisolan. Volviendo a las brujas: si el famoso grito de guerra de otra bruja, la Bruja Avería (“viva el mal, viva el capital”), tenía sentido, es porque constituía un guiño para iniciados que ni los niños ni sus padres podían reconocer. En el ecosistema cognitivo del realismo capitalista, sin embargo, la avería ha dejado de percibirse como una avería en la medida en que se identifica con el funcionamiento de lo normal. Antes, una mala noticia caía como un jarro de agua fría. Ahora te vuelcas un cubo de hielo sobre tu cuerpo y lo llamas reto viral. La metáfora es literalidad. ¿Pistas, indicios? ¿Seguir los rastros del crimen? El crimen es su propio rastro. Un elemento de maldad cotidiana debe ser constantemente injertado en el tejido de lo real para que la realidad misma adquiera su consistencia básica. De esto se encarga el true crime. Con la cobertura que le otorga el crimen, el espectador puede habitar esa realidad cruda (esa totalidad sesgada) sin remilgos, sin corrección política ni paños calientes. Sin fisuras. Después de todo, si el crimen es real, la realidad deja de ser un crimen, aunque se convierta, por el camino, en una realidad criminal: la de todos los días. Este es, hasta donde puedo ver, el verdadero crimen del true crime.
Como género audiovisual (o como género de lo que no se ve ni se escucha, como género de lo que incluso sin ser visto ni escuchado constituye un característico rumor de fondo), el llamado true crime se ha convertido en un formato ubicuo en las plataformas de vídeo y en los catálogos de las editoriales que...
Autor >
Víctor Pueyo
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí