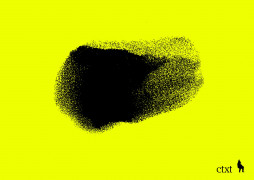Cartas desde Meryton
Por el retrete de la Historia
Ser ciudadano exige ser responsable. No estaríamos donde estamos en la actualidad, al borde de lo impredecible, si no hubiéramos abandonado nuestra responsabilidad ciudadana de atar en corto a los monstruos que habitan en nuestras mentes
Silvia Cosio 12/02/2025

Discurso de odio. / La Boca del Logo
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Una de las grandes ventajas que tenía la vida antes de la llegada de las redes sociales consistía en que podíamos ocultar a casi todo el mundo que éramos unos miserables. Salvo políticos y demás gente relevante, cuyos pensamientos quedaban plasmados en libros o en declaraciones a la prensa, el resto de mortales nos conformábamos con soltar perlas en la intimidad, en las comidas familiares, en las partidas de tute, en alguna conversación en la barra del bar. Esto limitaba bastante el alcance de las barbaridades que se podían soltar a la vez que suavizaba la imagen pública que la mayoría de la gente podía tener sobre nosotros. El tío Manolo, la abuela Puri, eran unos fachas redomados pero su recuerdo se va desvaneciendo en la memoria familiar. Ya nadie puede recitar las palabras exactas de las cosas miserables que decían, quizás algún comentario suelto, un hilo de memoria deslavazado, un suspiro de vergüenza ajena cuando se les menciona. Hoy ya no contamos con ese lujo, las redes sociales desnudan nuestra conciencia, todo lo dejamos por escrito, guardado en esa dimensión etérea pero imperecedera que es internet. Nada de lo que dejamos ahí desaparece, en cualquier momento alguien recupera nuestros tuits y post más desafortunados y nos pega con ellos en toda la cara.
Sabiendo esto, lo normal es que tuviéramos un cierto cuidado al tuitear o al comentar a otros, sin embargo hemos perdido el pudor en aras de nuestros egos y por el fantasioso afán de trascender. Hay algo totalmente desinhibidor en el hecho de poder escribir –y por tanto expresar lo que realmente pensamos– sin tener delante ningún interlocutor tangible que nos eche una mirada de desaprobación o que sea incapaz de disimular una mueca de desprecio. El ello, el yo y el superyó se han vuelto locos, se han hecho uno y se cachondean de Freud. Al fin y al cabo, ¿por qué no vamos a decir lo que pensamos, por qué nuestras opiniones han de tener menos peso que las de un cantante de trap o las de una actriz de la telecomedia de moda o las del presidente de la mancomunidad? La democracia es esto, amigos, o eso es lo que nos decimos a nosotros mismos para consolarnos.
Pero sin responsabilidad no hay democracia, ser ciudadano exige ser responsable. Responsable de lo que se dice públicamente y responsable de las repercusiones de nuestras palabras, porque las palabras nunca se las ha llevado el viento. Las palabras polinizan mentes, crean monstruos, alimentan acciones, justifican el odio. No estaríamos donde estamos en la actualidad, al borde de lo impredecible y con el amargo regusto a algo ya padecido, si no hubiéramos abandonado nuestra responsabilidad ciudadana de atar en corto a los monstruos que habitan en nuestras mentes.
Los discursos de odio que ponen en la diana las vidas, las existencias y los derechos de aquellos que están peor que nosotros son una de esas fronteras
Mirad, una cosa que adoro de estar enamorada –y no importa los años que lleves enamorada o viviendo con el objeto de tu amor– es el esfuerzo enorme que hay que poner cada día en mostrar tu mejor cara, lo mejor de ti misma. Por supuesto que hay veces que una falla a lo bestia, pero ahí está el impulso y la necesidad de cuidar, de respetar, de no hacer daño. Vivir en sociedad no es muy distinto de estar enamorada, siempre hay una parte de renuncia de una misma, de aceptación de las manías de los demás, de cesión de espacio y sobre todo de necesidad de proteger y no hacer daño. Si perdemos esto último, perdemos el hilo con el que tenemos que tejer nuestra convivencia, nuestra existencia en común. Sin este impulso no somos más que seres pequeños, aterrorizados y aislados, seres dominados por nuestros miedos e ignorancia, dispuestos a sospechar de todo lo que no entendemos, de todo de lo que se escape de nuestra cotidianidad.
Ninguno de nosotros tiene alma de santo, eso está claro. Somos, en el mejor de los casos, un intento fallido de hacer lo correcto. Seres humanos dotados de un alma pintada con miles de tonos distintos de color gris. Gritamos, engañamos y hacemos daño a los demás; lo hacemos, además, y en la mayoría de los casos, de forma involuntaria, lo que no evita el dolor causado, pero, seamos honestos, no deja de ser un consuelo. En este océano de matices grisáceos que es nuestro paso por el mundo hay, sin embargo, fronteras claras, límites que una vez cruzados son difíciles de desandar. Los discursos de odio que ponen en la diana las vidas, las existencias y los derechos de aquellos que están peor que nosotros son una de esas fronteras. Migrantes, personas del colectivo LGTBIQ+, personas racializadas, personas sin hogar, las clases populares, las mujeres... son ahora mismo el objetivo a batir por la internacional reaccionaria. Por eso, con independencia de la autopercepción que cada uno tenga de sí mismo, de sus excusas y de sus justificaciones, seguimos siendo ciudadanos y por tanto seguimos siendo dueños de nuestras palabras, de nuestros discursos, de nuestras miserias y de nuestras alianzas. De esta forma, todas aquellas que a día de hoy aplauden y animan, en nombre de un falso y retorcido feminismo, los ataques a los derechos y a la mera existencia de las personas trans no solo serán las víctimas futuras de las políticas que han alimentado y alentado con sus discursos y palabras, sino que acabarán también, junto a los victimarios de los que fueron cómplices, haciéndoles compañía en el retrete de la Historia.
Una de las grandes ventajas que tenía la vida antes de la llegada de las redes sociales consistía en que podíamos ocultar a casi todo el mundo que éramos unos miserables. Salvo políticos y demás gente relevante, cuyos pensamientos quedaban plasmados en libros o en declaraciones a la prensa, el resto de mortales...
Autora >
Silvia Cosio
Fundadora de Suburbia Ediciones. Creadora del podcast Punto Ciego. Todas las verdades de esta vida se encuentran en Parque Jurásico.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí