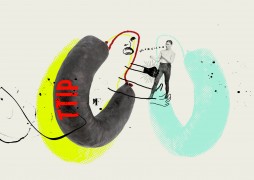Sisobra.
FURIBUNDOEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
A finales de los ochenta, mientras estudiaba Antropología y quedaba fascinado por los libros sobre la cocina y los alimentos de Claude Lévi-Strauss y Marvin Harris, descubrí que un enorme lago interior parecido al mar de Aral se estaba secando en España. Como niño de pueblo, como aprendiz de “antropólogo al revés” que decía Jesús Ibáñez, contemplaba las rarezas y exotismos de la España rural como lo normal y las tendencias e innovaciones de la sociedad urbana con asombro, como quien contempla a una tribu aborigen de una isla remota. Así que descubrí que la generación de nuestros padres, emigrados a la ciudad y sobre todo sus hijos, mis compañeros de facultad, apenas sabían o desconocían los guisos más tradicionales que se habían hecho en sus pueblos.
El virus de los nacionalismos y neorregionalismos prendió bien y muchos cocineros inquietos, periodistas curiosos y gourmets ilustrados estaban armando o reinventando las cocinas locales con libros, ensayos y recetarios en los que se recopilaban con cierto orden positivista y falso afán enciclopédico guisotes, aliños y platos que se habían cocinado en sus tierras desde tiempos “remotos o ancestrales”. Parecía que las cocinas regionales no se perdían, que se ponía en valor “lo nuestro”, que aquellos libros atesorarían todo aquel saber a salvo de los tsunamis de la modernidad industrial, la macdonalización y el precocinado, pero yo constataba lo contrario. Los recetarios apenas eran nada, la diversidad de las cocinas regionales había sido en realidad infinitamente más variada, había tipos de platos de los que nunca se hablaba, tal vez porque eran poco vistosos y denotaban tiempos de mucha hambruna y una cultura gastronómica atrasada y vergonzante. De todo eso mi generación había desconectado, ni ellos, ni mucho menos ellas, querían saber nada de esas formas de cocina y de vida. Estábamos en el fin de la Movida, las Olimpiadas de Barcelona, Exposiciones Universales…
Durante un tiempo intenté rescatar esos guisotes malditos y olvidados. Cavilé cómo impedir de alguna forma que se secase para siempre nuestro precioso mar de Aral. Lo cierto es que muchos de esos guisos, casi perdidos ya entonces, no eran remotos ni ancestrales sino bastante nuevos, fruto de una posguerra atroz que obligó a las españolas, para no morir de inanición, a guisar plantas y animales que nunca antes se habían comido, a ingeniar recetas que hicieran más o menos apetitosos ingredientes apenas nutritivos, a inventar platos y preparaciones que jamás habían aparecido en los recetarios burgueses o populares más conocidos del siglo XIX y principios del XX. Junto a esta cocina de resistencia, también se mantenía la otra, la de siempre, la que aprovechaba los productos de la tierra y de temporada de bajo precio y los cocinaba con una sabiduría destilada a través de generaciones para que un potaje de berza, un arroz de morralla, unos garbanzos “entocinaos”, unas gachas de almortas o una sopa dulce reconfortasen, alimentasen y gustasen a todos. Algunos de estos platos pasaron a todos esos recetarios folclóricos, pero la mayoría ya se ha extinguido o apenas se han recuperado unos pocos, como curiosidad o exotismo histórico, por cocineros modernos que hacen interpretaciones de los mismos muchas veces pintorescas y absolutamente alejadas de lo que de verdad fueron y supieron (de sabor) esos guisotes.
Mi generación y la de nuestros padres, los unos por ignorancia y los otros por amnesia voluntaria, ya no saben cómo cocinar aquellos guisos. Sólo las últimas abuelas nonagenarias aún los recuerdan. Sólo los abuelos casi centenarios aún pueden rememorar a qué sabían. No idealizo aquella cocina nacida de una España arruinada por la guerra y la estulticia homicida de la autarquía franquista. Pero valoro y aún me asombra su originalidad, inteligencia y buen resultado gastronómico porque son guisos feos y sin embargo muy ricos si se saben hacer bien. Y sobre todo los aprecio porque son parte de nuestra cultura y memoria culinaria. Repito que no estoy pensando en la cocina de la miseria, sino en la cocina de la pobreza, que es algo bien distinto. La primera tuvo que guisar mondas de patata, hacer tortillas sin huevo, comer ratas, pellejos de naranja fritos o café de recuelo. La segunda pudo acceder a productos de bajo precio o yerbas del campo y, con buena maña y sabia intuición, aderezar una cocina original y gustosa. La primera mató de hambre y enfermedades a muchos españoles. La segunda les permitió sobrevivir durante siglos.
En estos tiempos de crisis, dicen que ya pasada, y de la crisis por venir, estos saberes culinarios me han conectado con mis antepasados, con una España agraria y nómada que ya no existe y una cocina en la que la imaginación y la creatividad nada tienen que envidiar a tito Adrià e imitadores. Imposible olvidar las gachas de harina de almortas que cocinaba Emilia, la mujer de un camillero republicano que sirvió en la batalla del Jarama, que asistió en su agonía a un general ruso entre bombas y balas y del que conservo su cuchara de campaña. O la olla ferroviaria que guisaba mi tío abuelo Teodoro en la guerra y posguerra en el tren correo en el que trabajaba y en el que aprovechaba para mezclar con las patatas, la carne de cualquier animal que atropellaba el tren, ya fuera ciervo o burro o sabe Dios. O la sopa dulce, postre de Navidad extremeño, que se hacía con pan duro negro, azúcar o miel y un machado de almendras y nueces robadas. No olvido tampoco la ensalada de corujas, las patatas revolconas, las ranas entomatadas, los tallillos fritos, los cuajares encebollados o los revueltos de criadillas de tierra con cualquier huevo. Alguna vez he encontrado estos platos en las cartas de restaurantes de postín pero sé que la gente que los pide y prueba ignora el cuándo, el cómo y el porqué de todos ellos.
El goloso, el gourmet o gourmand, como bien saben Sert, Savarín o Grimod, no es quien se atiborra de delicadas delicias de alto precio en un fogón “michelineado” sino el que sabe el secreto del cuándo, el misterio del cómo y el poético porqué de lo que tiene en el plato, sea caviar o lagarto, gachas o puturrú, jamón pata negra o tasajo de mulo. Los dientes del corazón o sus labios son los que nos permiten saborear la comida desde muy lejos y que valoremos de verdad los pequeños lujos y abundancias exóticas del presente. Hoy aguardo con impaciencia a que la madre de mi amigo Carlos me invite a comer su guiso de berza, a que la primavera me regale unos rabiacanes o a hacer de nuevo aquellas gachas de Emilia. Por supuesto que le doy al wagyu y al pato lacado pero aprecio mucho más los platos que nos hicieron posible y que nos alimentaron durante siglos cuando no había casi nada. Pregunten a sus abuelas, tomen nota, aún pueden salvar los últimos guisos preciosos de nuestro pasado.
Notas:
El famoso artículo de Ismael Díaz Yubero El hambre y la gastronomía. De la guerra civil a la cartilla de ración o Tiempos de hambre, de Isaías Lafuente, Ed. Temas de hoy, 1999, describen las atrocidades alimenticias de la postguerra.
Por ejemplo, en los famosos recetarios de doña Emilia Pardo Bazán, defensora de la cocina española tanto popular como burguesa contra la moda afrancesada de su época: La cocina española antigua (1913), La cocina española moderna (1917), podemos encontrar docenas de guisos ya desconocidos y hoy totalmente olvidados. En muchos de ellos puede rastrearse con ternura la influencia cubana.
El mar de Aral, un enorme mar interior que tenía más de 68.000 kilómetros cuadrados prácticamente ha desaparecido por la equívoca política de riegos y trasvases de la antigua Unión Soviética. La cultura de los pueblos que vivían de su abundancia de pesca se ha extinguido. A este enorme desastre medioambiental hay que sumar, por ejemplo, que algunas de sus islas están contaminadas porque se experimentó con armas biológicas como el ántrax.
A finales de los ochenta, mientras estudiaba Antropología y quedaba fascinado por los libros sobre la cocina y los alimentos de Claude Lévi-Strauss y Marvin Harris, descubrí que un enorme lago interior parecido al mar de Aral se estaba secando en España. Como niño de pueblo, como aprendiz de...
Autor >
Ramón J. Soria
Sociólogo y antropólogo experto en alimentación; sobre todo, curioso, nómada y escritor de novelas. Busquen “los dientes del corazón” y muerdan.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí