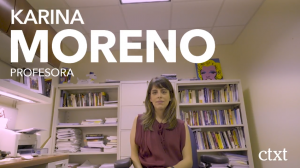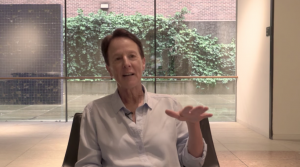Manifestación contra la política inmigratoria de Trump, en febrero del año pasado.
TelemundoEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
CTXT está produciendo el documental 'La izquierda en la era Trump'. Haz tu donación y conviértete en coproductor. Tendrás acceso gratuito a El Saloncito, la web exclusiva de la comunidad CTXT. Puedes ver el tráiler en este enlace y donar aquí.
En las dimensiones más íntimas del ser humano –aquellas que atañen a los estados del alma individual o colectiva–, medir la experiencia resulta especialmente difícil ante la intangibilidad del sustrato. La interacción entre los seres humanos de una sociedad es cambiante, variable, y puede obedecer a cuestiones culturales, contextuales, económicas, de crianza, educativas e incluso a motivos arbitrarios. Esta interacción también vendrá influenciada por las expresiones y acciones políticas de sus máximos dirigentes, las acciones de la sociedad civil o las distintas tendencias informativas que reflejen los medios de comunicación –nacionales e internacionales–. En este mar de corrientes de pensamiento heterogéneas y visiones fragmentadas, formular un cálculo aproximado de los beneficios (o perjuicios) que un determinado grupo social puede aportar al conjunto de una nación requiere de estudios fidedignos, análisis pormenorizados de los datos y estadísticas y, finalmente, de un sereno ejercicio de pensamiento crítico, condición que el gobierno estadounidense parece haber pasado por alto tras sus últimas decisiones en materia migratoria.
Los posicionamientos defendidos por Donald Trump y su Ejecutivo respecto a la comunidad migrante residente en los EE.UU. trascienden el ámbito de lo meramente polémico. Sus frutos pueden verse ya en la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de 5.349 ciudadanos nicaragüenses y más de 58.706 haitianos, situación a la que, desde el pasado 8 de enero, deben sumarse 195.000 salvadoreños en similar régimen excepcional, así como cerca de 1.000 sudaneses. Para todos ellos, y tras distintos periodos temporales que pretenden servir de marco preparatorio para el retorno, Estados Unidos dejará de ser su país de residencia, el lugar donde construyeron sus vidas. Forzados por decisiones políticas que transgreden los principios morales de la nación y atentan contra el juicio económico más básico, tendrán que regresar a sus “países de origen”, en donde se convertirán en perfectos extraños, entes ajenos, ciudadanos invisibles. Por si fuera poco, en el punto de mira descansa la situación de 57.000 hondureños beneficiados también por el programa, sobre los que se tomará una decisión antes del 5 de julio de 2018.
Los argumentos esgrimidos por las autoridades federales y el gobierno de Trump se asientan sobre premisas en donde la experiencia parece dictar lo contrario o soslayar datos de vital relevancia. A continuación, se analizarán las posturas adoptadas por el Ejecutivo estadounidense en materia migratoria con la intención de descubrir si se ajustan a la realidad.
1. Los países de destino se han recuperado y pueden recibir de nuevo a su población
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. afirmó el 8 de enero que la suspensión del TPS a los ciudadanos salvadoreños se debe a que dicho país no presenta las mismas condiciones que hace diecisiete años, cuando dos terremotos devastaron la mayor parte de sus estructuras y arrastraron al país hacia la catástrofe humanitaria. Este planteamiento deja fuera de consideración el hecho de que El Salvador sufre los niveles de homicidios más altos de toda Latinoamérica, por lo que no puede garantizar ni siquiera la vida de sus conciudadanos. Tampoco tiene en cuenta que su sistema económico se asienta sobre un salario mínimo de 308 dólares al mes, que el 17% de su Producto Interior Bruto (PIB) procede de las remesas de emigrantes residentes en tierras norteamericanas o que las autoridades públicas salvadoreñas se encuentran colapsadas por el flujo anual de deportados procedentes de los EE.UU. y México.
El comunicado oficial del máximo órgano de seguridad estadounidense también sostiene que “la inhabilidad temporal de El Salvador para acoger adecuadamente a sus nacionales depués del terremoto ha sido corregida”, pero las cifras dicen lo contrario. En declaraciones que levantaron ampollas entre la prensa local, el canciller salvadoreño Hugo Martínez aseguró que “en los pasados años” se había recibido a 30.000 deportados, de los que 5.000 se habían visto beneficiados por algún tipo de asistencia gubernamental. Su ambigüedad lo delata: esos “pasados años” tan solo constituyen los dos últimos y, tal y como afirma la revista Factum, las ayudas no siempre se traducen en empleos. En declaraciones a CTXT, el periodista salvadoreño Fernando Romero aseguró que “una buena parte de los ciudadanos retornados abandona el país en cuestión de días, impelidos por el peligro que les espera en sus ciudades, municipios o barrios, a los que no pueden regresar”.
De Haití todo está dicho. Sigue siendo el país más pobre de América, y el más desigual en todo el mundo. Su PIB per cápita ocupa el puesto número 173 de un total de 195 países. Su Índice de Desarrollo Humano solo supera a naciones como Liberia, Sierra Leona o Sudán del Sur, según el Informe de Desarrollo Humano 2016, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Entre las estadísticas recogidas por este texto, también se destaca que el 50% de su población vive en condiciones de pobreza multidimensional. Un artículo publicado por USA Today revela que, tras el terremoto que causó más de 200.000 muertes en 2010, los precios de las viviendas han aumentado desproporcionadamente en el país insular, perjudicando sobre todo a las clases medias, que únicamente constituyen el 15% de la población. Solo aquellos que trabajan para organizaciones internacionales pueden permitirse un nivel de vida digno.
Por último, la aseveración oficial de que estas naciones se encuentran preparadas para recibir a las decenas de miles de deportados dista mucho de las últimas expresiones emitidas por Trump y reveladas por el diario The Washington Post: en una reunión en el Despacho Oval con legisladores de ambos partidos en donde se dio a conocer una nueva propuesta migratoria trabajada en consenso, y superando los ya de por sí débiles límites de su incontinencia retórica, Trump definió a estos países como, literalmente, “agujeros de mierda”.
El magnate desmintió las acusaciones a través de una red social, al objetar que nunca había dicho “nada despectivo sobre los haitianos, más allá de que Haití es un país muy pobre y con muchos problemas. Nunca dije ‘echémoslos fuera’. Es una invención de los demócratas”. Además, lamentó –con su habitual tono amenazante– que las negociaciones en materia migratoria hubiesen dado un importante paso atrás. No solo está en juego el futuro de los beneficiados por el TPS, sino también los más de 690.000 migrantes que hasta ahora habían sido protegidos por el programa “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA, por sus siglas en inglés), tras haber entrado en Estados Unidos de forma irregular siendo tan solo unos niños.
He aquí una triste paradoja para el magnate neoyorquino, quien ha mostrado serias dificultades a la hora de trenzar acuerdos políticos en su primer año de mandato. Su lamento público podría considerarse casi como una premonición: ocho días más tarde, la falta de acuerdo sobre el programa DACA ha desembocado en el cierre de la Administración norteamericana, que solo ha sucedido siete veces en la historia. Senadores demócratas se niegan a aceptar los presupuestos de 2018 sin que se trabaje una solución para este colectivo: la migración centra el debate político nacional.
2. Las pandillas de origen centroamericano han pasado a ser el enemigo público número uno en tierras estadounidenses
El asunto de la seguridad nacional también copa el verbo argumental de Trump y su Ejecutivo a la hora de justificar cualquier restricción a la migración. En agosto de 2017, Jeff Sessions, fiscal general de EE.UU., llegó a afirmar que la pandilla MS-13, con activa presencia en varios estados de la costa Este e integrada fundamentalmente por individuos de origen salvadoreño y centroamericano, debía ser considerada como principal responsable del narcotráfico –a imagen y escala de los carteles mexicanos–, cuando lo cierto es que la Agencia para la Administración y Control de Drogas (DEA), les dedica en su último informe Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas, 2017 tan solo breves alusiones. Los carteles mexicanos, colombianos o dominicanos siguen dominando la ruta de estupefacientes hacia la primera potencia mundial, y la participación de la MS-13 (junto a otras muchas bandas delictivas, la mayor parte de origen mexicano), se limita al “menudeo” o venta al detalle en aquellos barrios situados bajo su control.
Sí es cierto que, durante los últimos tres años, la presencia de la MS-13 en algunas ciudades de Maryland, Massachusetts o Nueva York ha despertado la tensión colectiva y suscitado un miedo creciente entre la población. La actividad de este grupo se caracteriza por el sadismo en sus acciones, que han alcanzado niveles que han perturbado a una sociedad acostumbrada a la violencia. La explosión del pánico colectivo suele tener mecha corta, y el asesinato de un hombre en Wheaton, municipio de Maryland, en marzo del año pasado a manos de varios integrantes de esta banda criminal sirvió como pistoletazo de salida: después de ser apuñalado 100 veces, le arrancaron el corazón para enterrarle después en un área boscosa.
La conmoción suscitada por este y otros crímenes perpetrados por la MS-13 ha provocado la criminalización de las comunidades centroamericanas residentes en el país, a pesar de hallarse insertas en la vida social de sus barrios y de participar activamente en asociaciones, organizaciones civiles y grupos parroquiales, tal y como confirma el estudio Las experiencias de los emigrantes hondureños y salvadoreños, Mayo de 2017, elaborado por el Centro para la Investigación en Migración de la Universidad de Kansas. No debe olvidarse que los beneficiados por el TPS han permanecido como residentes en EE.UU durante un promedio de 19 años. Construyeron sus vidas en el país. Sienten que pertenecen a ese lugar.
Además, todo receptor del TPS debe superar previamente estrictos protocolos de seguridad: no se aceptan exconvictos, tampoco aquellos que hayan cometido más de dos delitos menores. Cuando el permiso expira –y esto sucede, como máximo, cada 18 meses– toda renovación queda supeditada a una nueva revisión de posibles antecedentes penales. De darse el caso, la solicitud no es aceptada.
3. Las comunidades protegidas por el TPS suponen una carga para la sociedad estadounidense
Los números indican lo contrario. Según datos aportados por American Progress, instituto norteamericano independiente de política, el 84% de los ciudadanos salvadoreños beneficiados por el TPS cuentan con un empleo. Lo mismo sucede con el 87% de los hondureños y el 69% de los haitianos. Casi uno de cada tres sostiene una hipoteca, por lo que su contribución al sector inmobiliario resulta innegable. El Centro de Estudios Migratorios de Nueva York cifra en 61.100 el número de hipotecas ligadas a este colectivo. Asimismo, American Progress sostiene que su marcha del país provocaría una reducción en el PIB norteamericano de 164.000 millones de dólares durante la próxima década. Por su parte, el empresariado local tendría que afrontar pérdidas de 967 millones de dólares.
4. Los ciudadanos beneficiados por el TPS quitan puestos de trabajo a los norteamericanos
La economía estadounidense goza de buena salud. La tasa de desempleo mantiene niveles del 4,1%, según cifras aportadas por la Oficina de Estadísticas Laborales del país (recordemos que España, con una séptima parte de la población estadounidense, tiene al 16,7% de su población en edad de trabajar desempleada). La nueva reforma fiscal aprobada por el gobierno republicano, que brinda importantes exenciones contributivas a las grandes empresas y pretende traer de vuelta al tejido industrial expatriado, podría potenciar aún más el vigor macroeconómico de la nación.
En este escenario marcado por el dinamismo, la comunidad beneficiada por el TPS juega un rol esencial. Son los rostros comunes de aquellos sectores que rara vez interesan al ciudadano norteamericano medio: construcción, manufactura, servicios domésticos, hostelería y restauración o gestión de residuos son solo algunos de ellos, según la Encuesta de Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EEUU. La mayor parte de los migrantes TPS reside en grandes urbes de los Estados de California, Florida, Maryland, New York, Texas o Virginia, contribuyendo significativamente al buen funcionamiento de las ciudades mediante su fuerza laboral.
5. Toda medida migratoria se toma en beneficio del ciudadano estadounidense
Tras la victoria de Trump en noviembre de 2016, muchas de sus acciones políticas –cristalizadas en la aprobación de decretos ley, uno de sus recursos legales predilectos– han reflejado actitudes más cercanas al modelo de república no democrática que a los valores sobre los que se cimentó el conjunto de la nación estadounidense y su Carta Magna.
Esta tendencia ha activado los mecanismos de equilibrio democrático norteamericanos. El poder judicial ha paralizado –al menos de momento– algunas de las máximas aspiraciones del presidente en materia migratoria. La decisión de prohibir la entrada al país a refugiados procedentes de seis países de mayoría musulmana mantiene una intensa batalla legal que se prolonga hasta la actualidad. De forma paralela, el pasado 9 de enero un juez de la Corte del distrito norte de California suspendió la decisión de Trump de eliminar el programa DACA. Pese a estas derrotas políticas, el argumento repetido hasta la extenuación por el Ejecutivo republicano es que su dirección en materia migratoria obedece a razones de seguridad nacional.
Sin embargo, nada se dice de la situación de extrema vulnerabilidad en que se dejaría a los 273.200 hijos de residentes con TPS nacidos en los EE.UU –y, por lo tanto, ciudadanos estadounidenses todos ellos– si sus padres se viesen obligados a abandonar el país. Muchos tendrían que asumir las deudas e hipotecas de sus padres. Los menores de edad precisarían de la figura de un tutor legal. En todos los casos, las familias quedarían desgarradas por la distancia.
Datos contrastados parecen refutar la hipótesis de que los inmigrantes beneficiados por este programa, instituido por el Gobierno republicano de George W. Bush en 1990, representan cualquier tipo de amenaza a los intereses de EE.UU. Por el contrario, detrás de la mayoría de sus historias personales subyacen los valores más arraigados del imaginario estadounidense: el esfuerzo constante, la perseverancia en la lucha y, en definitiva, los sinceros deseos de alcanzar una vida mejor. Cuestiones todas ellas que redundan en la prosperidad y crecimiento de la sociedad y economía norteamericanas.
CTXT está produciendo el documental 'La izquierda en la era Trump'. Haz tu donación y conviértete en coproductor. Tendrás acceso gratuito a El Saloncito, la web exclusiva de la comunidad CTXT.
Autor >
José María Tiscar García
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí