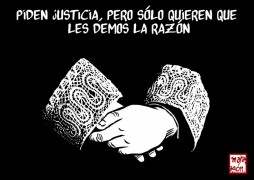Celda de una prisión.
pxhereEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
CTXT necesita un arreglo de chapa y pintura. Mejorar el diseño, la usabilidad… convertir nuestra revista en un medio más accesible. Con tu donación lo haremos posible este año. A cambio, tendrás acceso gratuito a El Saloncito durante un mes. Aporta aquí
En los últimos semanas, se ha vuelto a abrir la cuestión de la prisión permanente revisable (PPR). Tema que, en parte por ciertos casos muy mediáticos y que han conmocionado a un número elevado de personas, ha ocupado más espacio en la agenda pública y, si se me permite, ha despertado más valoraciones pasionales tanto entre sus detractores como sus partidarios. No es mi intención analizar los muchos argumentos a favor o en contra de esta medida, pues muchos de ellos no responden a hechos constatados, sino a meras opciones personales –que son, por otro lado, perfectamente válidas. Sin embargo, de entre todos ellos, llama especialmente mi atención, precisamente porque es posible analizar su veracidad de forma empírica, el efecto disuasorio de la PPR. Este ha sido negado por los detractores y por algunos expertos –aquí el manifiesto de 100 catedráticos de Derecho penal del pasado mes de marzo. Sin embargo, en pocos casos se han aportado pruebas objetivas que sustenten esta conclusión. En este análisis, recurro a la literatura académica sobre el tema para comprobar la veracidad de la afirmación.
Existen, fundamentalmente, dos corrientes teóricas sobre la función principal de las penas y, por tanto, del Derecho penal: las teorías absolutas y las teorías relativas. Las teorías absolutas proclaman la pena como un fin en sí mismo, cuya función es reestablecer el daño causado y la justicia social. Las teorías relativas, por otra parte, consideran las penas como una herramienta encaminada a la prevención de delitos futuros. Se distingue, en este caso, entre prevención general, que aspira a disuadir de la comisión de delitos al conjunto de la sociedad; y la prevención especial, dirigida únicamente al sujeto que delinque para evitar que reincida. Mientras que la validez de las teorías absolutas se presenta como un problema teórico, los efectos preventivos de las penas pueden analizarse empíricamente. En este artículo, no tengo intención de enfrentarme a discusiones de índole filosófica sobre la justicia, por lo que dejaré de lado las primeras teorías, para centrarme en los procesos que relacionan penas y prevención. En particular, mi objetivo es analizar los efectos de la prisión permanente revisable (PPR) en la prevención de delitos en ambas vertientes, general y especial. Para ello, recurriré a diversos trabajos académicos al respecto.
A pesar de que el sistema penal tenga, por ejemplo, efectos disuasorios generales, es posible que, llegados a un límite, el endurecimiento de las penas no tenga efectos marginales significativos
Primero, me gustaría aclarar que no quiero entrar aquí a estudiar los efectos del sistema penal en general. Quiero, sin embargo, analizar los efectos preventivos de las penas especialmente graves, en este caso, la prisión permanente revisable, tal y como está planteada en el Código Penal español. En otras palabras, a pesar de que el sistema penal tenga, por ejemplo, efectos disuasorios generales –una pena de 10 años puede evitar que un individuo ataque a otro–, es posible que, llegados a un límite, el endurecimiento de las penas no tenga efectos marginales significativos –siguiendo el mismo ejemplo, si un individuo reincide tras cumplir una pena de 10 años, es posible que también vuelva a delinquir con penas de 12, 13 o 15 años. Evidentemente, también es posible decir que si un individuo permanece en la cárcel más tiempo, o incluso toda la vida, estamos evitando que cometa otros delitos. Sin duda, el planteamiento es redondo. Sin embargo, en España, las penas privativas de libertad han de estar orientadas a la reinserción por mandato constitucional. Por tanto, no consideraré aquí la incapacitación física del reo para cometer delitos –es decir, como está en la cárcel, no puede reincidir– como forma de prevención.
Antes de comenzar, merece también la pena recordar que, como otros fenómenos sociales complejos, el efecto disuasorio de las penas de prisión es difícil de predecir con exactitud. El principal problema, en este caso, es encontrar muestras que se ajusten a los parámetros necesarios y, en su caso, grupos de control, además del propio diseño de la investigación. En el caso de la prevención especial, por ejemplo, los convictos pueden verse afectados por muchos otros factores que no son estrictamente el tiempo en prisión y que pueden incluso preceder al mismo. Características personales y sociales (edad, sexo, clase social, condiciones familiares, experiencias traumáticas, etc.), el tipo de delito, influencias en la cárcel (existencia de programas de reinserción adecuados, por ejemplo) y su entorno en los meses o años posteriores a la puesta en libertad (presencia de un estigma social, vuelta a barrios marginales y conflictivos, etc.) pueden influir en el comportamiento de los sujetos una vez son puestos en libertad y, en la mayoría de los casos, son imposibles de controlar debido a la falta de datos. Por ello, no es posible aislar enteramente el efecto de la pena, o de la duración de la pena y no debemos aventurarnos a presentar conclusiones absolutas.
Los efectos exactos de la prisión permanente revisable tal y como se regula en España en la comisión de delitos no han sido estudiados. Esta afirmación no es ninguna sorpresa, ya que esta pena es reciente y solo ha sido aplicada en una ocasión. Por otro lado, tampoco existen estudios de países de nuestro entorno que contemplen la medida. Sin embargo, existen varios trabajos acerca de los efectos de las penas privativas de libertad en la prevención de delitos en otros estados europeos y Estados Unidos. Estos trabajos pueden utilizarse para analizar cómo afectan las penas especialmente graves a las tasas de criminalidad en estos países. Ciertamente, ni Estados Unidos ni Holanda son España y los matices pueden conducir a conclusiones diferentes para cada territorio, pero a falta de un método mejor, es un ejercicio que merece la pena probar y que puede conducir a conclusiones interesantes.
Prevención general
Varias investigaciones han analizado los efectos de la pena de prisión como elemento disuasorio a la comisión de hechos delictivos. A pesar de ello, los resultados son bastante heterogéneos. Sin embargo, algunos de los trabajos más completos han concluido que es la certeza de la pena lo que conlleva efectos disuasorios, no así su severidad. Esto es, aumentar la duración de las penas, más en el caso de aquellas ya especialmente largas, tiene, a lo sumo, un efecto positivo pero muy marginal y difícilmente significativo (Nagin, 2013). Un repaso de trabajos anteriores y un estudio propio sobre estos dos conceptos puede encontrarse en Durlauf y Nagin (2011). Algunos experimentos que aplican estos resultados, como este realizado en Hawaii por Hawken & Kleiman (2016), arrojan resultados positivos: la certeza de una pena de prisión, independientemente de la dureza de la misma –en este caso se utilizaron penas de uno a dos días para positivos en test de consumo de drogas–, tiene efectos disuasorios.
aumentar la duración de las penas, más en el caso de aquellas ya especialmente largas, tiene, a lo sumo, un efecto positivo pero muy marginal y difícilmente significativo
Si hablamos de condenas graves, no existe ninguna que supere a la pena de muerte. Podemos aceptar, pues, que si esta pena no tiene efecto preventivo general, difícilmente podrán tenerlo otras de menor entidad. A este respecto, Donohue III y Wolfers (2006) hacen un repaso por los estudios más destacados sobre los efectos disuasorios de la pena de muerte en Estados Unidos. Estos trabajos pueden dividirse en dos grupos: unos sobre los efectos de la existencia de pena de muerte en un estado y otros sobre los efectos disuasorios de las ejecuciones. A priori, ninguno de estos factores tiene un efecto negativo claro sobre la tasa de homicidios. Los autores replican, completan y actualizan los estudios de Dezhbakhsh y Shepherd (2003), Mocan y Gittings (2003) o Katz, Levitt y Shustorovich (2003), entre otros. Tras un exhaustivo análisis, la relación entre pena de muerte y tasa de homicidios se demuestra variable e inconsistente.
Una solución alternativa que puede tener efecto disuasorio general es el aumento del número de policías en las calles, ya sea mediante la contratación de más efectivos o su simple relocalización. Algunos cuasi-experimentos que han analizado cambios abruptos en el número de policías –tras, por ejemplo, ataques terroristas– han obtenido resultados positivos a este respecto (Klick y Tabarrok, 2005; Draca, Machin y Witt, 2008). Esto, por otra parte, tiene relación directa con la certeza de la pena. Si desgranamos los componentes de esa certeza, vemos que son necesarios un sistema penal que tipifique los hechos que configuran un delito, un sistema policial que sea capaz de capturar al delincuente y un proceso judicial que dicte sentencia condenatoria. Por tanto, más policías patrullando las calles aumentan las probabilidades de ser capturado, tal y como es percibida por los posibles delincuentes y, por tanto, pueden reducir las tasas de criminalidad.
Prevención especial
Aunque evidentemente la prevención general también juega su papel con individuos concretos, la prevención especial en sentido estricto está fuertemente ligada a la reincidencia. Se trata de que el sujeto que ha infringido las normas no vuelva a delinquir. Para ello se utiliza la pena en sí misma, esto es, que la negativa a sufrir un nuevo castigo le haga desechar la comisión de otro delito –prevención especial–, pero también los programas de resocialización y reeducación para que el delincuente sea capaz de reintegrarse en la sociedad sin suponer un peligro o amenaza para ella.
A pesar de la creciente literatura académica en este ámbito, los efectos de las penas de prisión no son claros. En este sentido, se plantean dos alternativas. Por un lado, la persona encarcelada puede experimentar un efecto disuasorio –ya sea por el efecto de la pena en sí misma o por los programas de rehabilitación– que resulte en la disminución de las tasas de reincidencia. Por el otro, las penas de prisión también se han asociado con una mayor criminalidad. Esto se debe especialmente al efecto estigmatizador que tiene para el convicto haber sido encarcelado, el tipo de tratamiento que reciben los presos y la transmisión de ciertos valores entre los internos.
Como cada estudio difiere en su muestra, en su metodología y, por tanto, en los resultados, he preferido utilizar, como en el caso anterior, un trabajo que compila y comenta un número importante de investigaciones previas. Nagin, Cullen y Jonson (2009) revisan unas 50 investigaciones para llegar a la conclusión de que el efecto disuasorio de las condenas no está demostrado. Tampoco podemos afirmar con seguridad una relación positiva con el aumento de la criminalidad, pero, las conclusiones obtenidas de la revisión apuntan más en ese sentido. A su vez, la duración de la pena tampoco parece tener efectos claros. Los autores concluyen que ambas posibilidades no son excluyentes y dependen en gran medida de las influencias que los convictos reciban durante el tiempo en prisión. No obstante, se decantan por el aumento de la reincidencia.
Trabajos más recientes arrojan resultados similares. Nagin (2013) concluye que no existen evidencias definitivas sobre los efectos positivos de las penas de prisión frente a las sanciones no privativas de libertad, como trabajos en beneficio de la comunidad. Otros autores, por ejemplo Wermink y otros (2010), llegan a conclusiones parecidas.
Conclusiones
Como decía en el primer párrafo de este análisis, las penas tienen varios objetivos que se adscriben a diversas teorías sobre el derecho penal. En este artículo se trata únicamente su faceta preventiva. Tras consultar los trabajos mencionados podemos concluir varias cosas. En primer lugar, el efecto disuasorio general de penas especialmente graves, como extensas privaciones de libertad o, incluso, la pena de muerte no está demostrado. Parece que, a efectos de prevención general, la certeza de la pena es más importante que su gravedad. En segundo lugar, la relación positiva con la prevención especial tampoco está probada. Es posible, incluso, que exista un efecto contrario. Si rescatamos el tema de la prisión permanente revisable, que se configura como una pena privativa de libertad especialmente grave, estas conclusiones le son directamente aplicables.
Por supuesto, estas no son las únicas funciones de nuestro sistema penitenciario. Cualquier pena, en especial las penas de cárcel y, por tanto, la PPR, suponen también un castigo al hecho delictivo. Depende de cada uno dar un valor u otro a cada uno de sus elementos. Si priorizamos el castigo, la prisión permanente revisable no presenta ningún problema, y esta es una opción perfectamente lícita. Sin embargo, si damos más importancia a la prevención, vía disuasión general o específica, –o simplemente la esgrimimos como argumento– es momento de revisar nuestras tesis.
--------------------------------
Patricia Alonso es graduada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Social Science. @palonsoal
CTXT necesita un arreglo de chapa y pintura. Mejorar el diseño, la usabilidad… convertir nuestra revista en un medio más accesible. Con tu donación lo haremos posible este año. A cambio, tendrás acceso gratuito a El...
Autora >
Patricia Alonso
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí