La X de la ciencia pública en España
Dinero público que sufraga I+D empresarial; centros públicos de investigación que desarrollan proyectos de entidades privadas... La política científica amplía las acepciones para ‘ciencia pública’ al disociar financiación y ejecución de la investigación
Luis Arboledas Lérida 13/02/2019
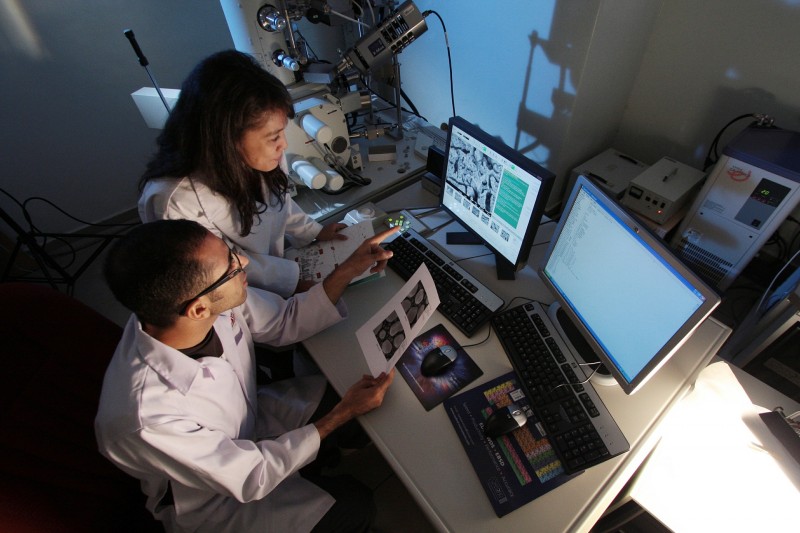
Científicos
PixabayEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
¡Hola! El proceso al procés arranca en el Supremo y CTXT tira la casa through the window. El relator Guillem Martínez se desplaza tres meses a vivir a Madrid. ¿Nos ayudas a sufragar sus largas y merecidas noches de fiesta? Pincha ahí: agora.ctxt.es/donaciones
Si formulamos la pregunta: “¿Qué es ciencia pública?”, la mayoría de los ciudadanos responderán, sin pensarlo dos veces: “La actividad científica que se financia con dinero público”. Tan obvio que casi parece tautológico. De hecho, el inapelable contenido de verdad de esta respuesta ha servido para articular consensos políticos en la época más dura para la investigación en el Estado español. El problema es que se trata de la solución fácil a una pregunta trampa; y en las preguntas trampa, por definición lo evidente nunca es lo correcto. Si en lugar de interrogarnos acerca de qué es ‘ciencia pública’, planteásemos qué ciencia se hace con dinero público, toda la dificultad que encierra aquella cuestión saldría inmediatamente a la luz.
En los actuales Sistemas Nacionales de Ciencia y Tecnología (SNCyT) existe, desde luego, un ‘sector público’, contrapuesto al ‘sector privado’. Al fin y al cabo, los presupuestos de los Estados siguen recogiendo cuantiosas partidas que tienen por destino la actividad científica; y existen asimismo universidades y organismos de investigación que reciben inopinadamente el calificativo de “públicos”. Pero hay otra disociación complementaria y transversal a la anterior, la que la política científica establece entre financiación y ejecución. La cosa se vuelve entonces peliaguda. Al separar la dotación económica del desarrollo de la actividad científica misma, el “agente de financiación” del “agente de ejecución”, hay que admitir la posibilidad de transferencias cruzadas entre los ámbitos público y privado. En otras palabras, el dinero público bien puede estar financiando I+D empresarial; y, a la inversa, hay ciencia ejecutada en universidades públicas que sufragan entidades privadas.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el “sector público” de los SNCyT se compone de Administraciones Públicas y Organismos Públicos de Investigación (el CSIC es el principal OPI en el Estado español), por un lado, y universidades, tanto públicas como privadas, por el otro. Por parte del “sector privado, encontramos empresas (con independencia de su titularidad) e instituciones privadas sin fines de lucro, como podrían ser las fundaciones de La Caixa o del BBVA. Todas estas entidades pueden nominalmente alternar o simultanear los roles de “agente financiador” y “agente ejecutor”. Surge así la siguiente matriz de relaciones:
“¿Qué es ciencia pública para usted? Marque con una X la combinación que considere correcta”, podría plantearse ahora. Sería un interesante ejercicio sociológico; los ciudadanos lo tendríamos ahora más difícil para trasladar a la tabla la definición que traíamos de casa sin acabar pillándonos los dedos. Si ‘ciencia pública’ es toda aquella actividad científica que se financia con dinero público, hay que dar inclusión bajo esta categoría también a la I+D empresarial sufragada mediante créditos o por captación de recursos en convocatorias competitivas, por ejemplo. Por poner la cosa en perspectiva: pocas personas se atreverían a afirmar que la escuela concertada forma parte de la estructura de la educación pública. Sin embargo, lo que no se admite como válido para el sistema de enseñanza sí parece serlo, en cambio, en el caso de la investigación.
La estructura de financiación del SNCyT español es un rara avis que nos ha malacostumbrado a minusvalorar las repercusiones de esta disociación entre origen de los fondos y ámbito de ejecución de los mismos, pues los informes al respecto señalan, año tras año, que las transferencias entre el ‘sector público’ y el ‘sector privado’ son magras. Sin embargo, en los países punteros en innovación e investigación, esto es, en los SNCyT que muestran al resto su propio futuro, las relaciones intersectoriales sí que presentan una incidencia notable en el conjunto de la actividad científica nacional. Si el peso de la dotación presupuestaria a actividades de I+D se distribuye en promedio, para el conjunto de los países de la OCDE, en un 60 – 30, la preponderancia del sector privado se redondea al considerar los niveles de ejecución, pues una buena parte de la investigación corporativa se externaliza a las universidades.
una buena parte de la investigación corporativa se externaliza a las universidades
Europa ilustra a la perfección lo que de público hay en la investigación que se financia con el dinero de los estados de la Unión. Y puesto que sus programas marco para la investigación y la innovación sobrepasan en presupuesto, con mucho, lo que cualquier Estado particular puede gastar motu proprio, el ejemplo es tanto más pertinente por cuanto que estamos ante la financiación pública de la ciencia por excelencia. Bastarán un par de pinceladas para componer el cuadro. Por ejemplo, de los tres pilares básicos que estructuran el programa de ayudas vigente, Horizon 2020, hay uno destinado en exclusiva al “liderazgo industrial”. 11.000 millones de euros de nada para poner a las empresas europeas en vanguardia. Además, en torno al 20% del total de las acciones científicas ejecutadas bajo el paraguas de H2020 son iniciativas del tipo innovation actions, lo que, traducido de la jerga burocrática que tanto gusta en Bruselas, significa intervenciones ad-hoc para aliviar la carga económica de la transformación de ciertos procesos industriales, o que, por su parte, facilitan a las empresas la gestación de nuevos productos o servicios sin tener que incurrir en grandes dispendios durante las fases de desarrollo y testeo. Jalones más que suficientes para comprender por qué las empresas son el segundo tipo de entidad que más financiación han captado en H2020 hasta la fecha, sólo por detrás de las universidades. Pobre consuelo es el que los artículos científicos generados en el curso de todos estos trabajos hayan de publicarse en Acceso Abierto. Aunque hay quien se conforma con poco.
Por la vía de asimilar ‘ciencia pública’ con financiación pública, nos damos de bruces con el capital y su anhelo de descargar sobre otros el coste de su transformación tecnológica. Si, en lugar de partir del origen del dinero, partimos del lugar en el que éste se emplea y priorizamos la ejecución, tampoco ‘lo público’ permite muchas alharacas. Tomemos de nuevo un caso de fuera del mundo académico. Los trabajadores de la empresa Eulen que fueron a la huelga el verano de 2017 por un conflicto con la empresa pública Aena, ¿tenían estatus de empleados públicos sólo por trabajar en aeropuertos de titularidad pública? ¿O acaso lo posee el personal de cabina de Ryanair, en tanto que su compañía opera en esos mismos aeropuertos? La lógica se invierte de nuevo cuando aplicamos estos mismos supuestos al mundo académico. Cierto es que la disociación de financiación y ejecución adopta formas absurdas que pueden llegar a despistar al más pintado; no obstante, la apariencia termina pronto por sucumbir, y, con ella, cualquier atisbo de duda. Así, si una universidad pública contrata a un investigador para trabajar en una iniciativa de I+D sufragado por fondos privados, la vinculación contractual entre ambos queda liquidada de facto si la entidad financiadora suspende pagos. Cuando el empleador deja de emplear, estás en la calle. Y poco importa entonces con quién se haya formalizado el contrato, dónde se tuviese el despacho o qué rezara en el perfil de ResearchGate.
Los llamados Centros Públicos de Investigación (OPI y universidades) sufragan el grueso de su actividad investigadora por medio de recursos externos. Las transferencias directas del Estado sirven, a lo sumo, para cubrir los gastos de insumos básicos y las tareas de administración. A todos los efectos, que el dinero captado en las convocatorias competitivas proceda de organismos públicos es algo poco menos que fortuito, y en nada cambia el hecho económico esencial: para lograr dar continuidad a las labores de investigación, universidades y OPI han de entrar en competencia entre sí y con otros agentes del SNCyT, como las empresas o los centros tecnológicos que éstas constituyen, para atraer financiación y lograr dar continuidad a su actividad. A través de esta lucha sin cuartel, se impone al trabajo científico la férrea disciplina del tiempo y de la optimización de recursos en el proceso productivo. No por menos, en igualdad de calidad de las iniciativas presentadas, gana siempre la que es capaz de hacer más con menos. A mayor gloria de la ‘ciencia pública’ y sus contumaces valedores.
Por la vía de asimilar ‘ciencia pública’ con financiación pública, nos damos de bruces con el capital y su anhelo de descargar sobre otros el coste de su transformación tecnológica
No es de extrañar que las implicaciones políticas de la disociación entre financiación y ejecución de la actividad científica queden sistemáticamente fuera del debate en torno al gasto público en I+D. La única forma en que la categoría de ‘ciencia pública’ puede continuar aglutinando voluntades políticas como hasta ahora, es quedando vacía de todo contenido económico real, convertida en mero fetiche. Cualquier combinación de financiación – ejecución se admite, pues, por válida; poco importa dónde se sitúe la X que define a la ‘ciencia pública’. En cambio, si la realidad material que subyace a ‘lo público’ en ciencia se trajese a primer plano, habría que admitir que la acción del Estado conduce objetiva e inexorablemente a la transformación del trabajo científico en línea con las necesidades del capital. Y parecía una pregunta tan fácil de responder, ¿verdad?
-------------------------
Este artículo se publica gracias al patrocinio del Banco Sabadell, que no interviene en la elección de los contenidos.
¡Hola! El proceso al procés arranca en el Supremo y CTXT tira la casa through the window. El relator Guillem Martínez se desplaza tres meses a vivir a Madrid. ¿Nos ayudas a sufragar sus largas y merecidas noches de...
Autor >
Luis Arboledas Lérida
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí






