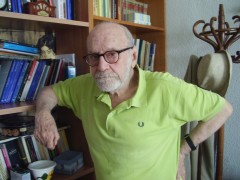Carlos Barral.
FAMILIA BARRALEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Hemos fundado la Asociación Cultural Amigas de Contexto para publicar Ctxt en todas las lenguas del Estado. La Asociación es una entidad sin ánimo de lucro que también tiene la meta de trabajar por el feminismo y la libertad de prensa. Haz una donación libre para apoyar el proyecto aquí. Si prefieres suscribirte y disfrutar de todas las ventajas de ser suscriptor, pincha aquí. ¡Gracias por defender el periodismo libre!
La siguiente entrevista fue realizada hace más de treinta años y apenas ha tenido divulgación. Apareció en 1987 en la revista Noray, promovida por el Instituto Nacional de la Marina, de la que sólo llegaron a publicarse dos números. En ella se discurre monográficamente sobre la relación de Carlos Barral con el mar y con el entorno marinero de Calafell, la población costera de la provincia de Tarragona a la que estuvo vinculado desde niño. Se trata de un documento excepcional, tanto para el conocimiento de un mundo hoy desaparecido como para el de las coordenadas culturales y sentimentales en que se forjó la personalidad de un editor ya mítico que fue, además, extraordinario poeta y memorialista.
*******************
¿Cuándo y cómo se produjo su encuentro con el mar?
La historia viene de muy lejos. Mi padre llegó aquí, a Calafell, con ocasión de un temporal. El estaba establecido en Blanes y llegó hasta Calafell huyendo de un temporal del levante, en un barco como el que yo tengo ahora. Y aquí descubrió un mundo, un mundo de solidaridad. Inmediatamente se compró estas dos casitas donde vivimos mi hermana y yo. Eran más o menos como ahora; dos casas bajas, dos botigues, una especie de almacén donde los marineros guardaban sus artes y redes. Mi padre se quedó en Calafell, digamos que por una cuestión de solidaridad con esa gente. Desde entonces, esta casa ha estado ligada a la familia y yo, desde mi infancia, he venido siempre a ella y he vivido en comunicación con esta gente del mar; con esta gente que no era de la familia, con estos pescadores. Es más: ni mi familia ni yo tuvimos relación con lo que era la colonia de veraneantes, escasa entonces y superabundante hoy, ninguna relación, absolutamente ninguna. En cambio, siempre hemos tenido una relación muy estrecha con la gente del mar, con la que yo he vivido mi infancia y mi adolescencia, con los pescadores de mi edad, que ahora son ya viejos como lo soy yo. Mi padre se dedicaba a unas cosas muy raras. Tenía una editorial y publicaba libros de divulgación sobre el mar, pero lo hacía muy en serio. Mi padre era un artista que se había pasado a la industria, y se quedó un poco frustrado por ello. Probablemente, de no dedicarse a la editorial, hubiera sido un pintor importante. No continuó su vocación artística, y, seguramente, la mar constituyó para él una válvula de escape, y todo un mundo. Yo creo que mi padre aprendió idiomas –como el sueco, alemán o finlandés– para poder leer libros sobre cuestiones marítimas. Por ejemplo, traducía del sueco cosas extrañas, algunas muy divertidas. También llegó a hacer pesca de profundidad, lo cual no deja de ser raro para aquella época. Bajó hasta profundidades realmente importantes, utilizando artilugios muy complicados, que se hacía traer desde Canadá, para pescar unos bichos extrañísimos. Y todo esto no lo hacía con un espíritu estrictamente científico, sino con el ánimo de contar las cosas del mar. En realidad, yo no he descubierto el mar. No recuerdo el primer día que vi el mar. Podría decir que lo que he descubierto, lo que descubrí en su momento, fue la tierra adentro. El mar es mi paisaje natural, y, dadas las razones familiares que me hicieron vivir mi infancia en este pequeño pueblo, puedo decir que el mar es también una herencia: la herencia que mi padre me libró y de la que me siento más orgulloso. En determinadas circunstancias y en ciertas condiciones históricas, el mar se convierte en una especie de símbolo constante de la libertad; el mar es la libertad; la tierra, no. Aquí hay una connotación que no sé si podría ser tildada de romántica, porque también tiene un carácter moral, filosófico, que puede durar toda la vida. A mí, personalmente, me ha durado toda la vida. Ya sé que no es verdad que el mar sea la libertad, pero lo parece. Y, además, curiosamente, se trata de una sensación que tiene todo el mundo, incluso la gente que vive del mar. El marino también tiene esa sensación de que en el mar es alguien libre y que, cuando deja la mar, pierde esa libertad. Y esto sucede aunque el marinero no sea el propietario de la barca, ni de las artes o redes con las que se relaciona con el mar. Naturalmente, la sensación de mantener su casa a flote es muy importante; pero, por ejemplo, en este puerto, el sentido de la propiedad de la barca y los aparejos no era determinante, al menos, durante mi infancia, a la hora de establecer las relaciones del marinero con la mar. Aquí todo el mundo iba a “la parte”, respetando la historia y la propiedad. Sin embargo, eso no significaba más que limitar o señalar qué partes se destinaban a la modernización de los aparejos del barco. Por lo demás, todos eran iguales. La autoridad del patrón era mucho más técnica que patrimonial. Es más: era relativamente común que el patrón no fuese el propietario de la embarcación. El patrón se determinaba en función de otras circunstancias: por sus cualidades morales y técnicas; es decir, su autoridad era fundamentalmente moral, y muy respetada por los marineros. El patrón era alguien que se había ganado la autoridad con su propio trabajo, con su propia trayectoria.
En determinadas circunstancias y en ciertas condiciones históricas, el mar se convierte en una especie de símbolo constante de la libertad; el mar es la libertad; la tierra, no
¿Ha asistido a la experiencia de alguna persona en su primer encuentro con el mar?
Sí, creo que sí, y de gente no muy lejana. Me refiero a gente del interior de Cataluña. Cuando yo era niño, resultaba muy corriente que viniera gente del campo con sus carros y sus enseres a pasar un día en la playa. Se mojaban los pies y comían al borde del mar. En ocasiones, he visto a niños realmente asombrados, e incluso asustados, ante el espectáculo primero del mar. También he visto lo contrario. Hace años apareció aquí Juan Larrea, el poeta, con su nieto. Era la primera vez que el niño veía el mar. Larrea intentaba explicarle a ese chico lo que significaba aquel mar; pero el chico se sentó delante de mi casa, de espaldas al mar. Estaba sentado con una indiferencia absolutamente incomprensible. Larrea hizo toda clase de esfuerzos para explicarle que estaba asistiendo a algo fundamental. Recuerdo que pasó una goleta muy bonita, con las velas desplegadas. Hacía una tarde de viento, el espectáculo realmente merecía la pena, pero el nieto nada, absolutamente nada. Hoy en día eso es casi normal ya. Gracias a la televisión, los niños ven antes la imagen que la realidad del mar. En ese sentido creo, además, que esa es la causa de que el mar haya perdido prestigio. El mar está lleno de una mítica espectacular, que es el naufragio, la desgracia, la intervención de los dioses. Ahora, el mar se ha hecho más doméstico. El mar ha perdido prestigio, ha dejado de representar ese otro mundo misterioso y, por tanto, ha dejado de constituir un lenguaje total, un espacio distinto para entender la vida y la muerte. El prestigio del mar está asociado tanto a la idea de libertad como a la de riesgo. Ambas ideas han ido siempre juntas; si el mar hubiera sido un lago interior, el prestigio sería mínimo. Con respecto al mar, podría decir que mis referencias religiosas están muy estrechamente conectadas con la Odisea y con Ulises, y yo creo que esa religión sirve para la humanidad moderna. Da lo mismo que el mar sea el mundo o sea el espacio exterior. Lo importante en el mar es lo que tiene de aventura frente a lo desconocido; a mí me siguen preocupando los últimos versos de la Odisea, aquellos en que Ulises es condenado a llegar a un lugar del mundo en donde nadie ha oído hablar del mar, con aquel remo al hombro que en un determinado momento nadie podría reconocer. Con el avance técnico y con las imágenes que proporcionan los medios de comunicación de masas, el mar ha perdido prestigio. Pasa un poco como con la Luna. A mí me consuela que esa luna a la que llegaron los astronautas no es la de verdad. La Luna de verdad sigue siendo la de siempre, sigue estando impoluta, espero.
El mar ha perdido prestigio, ha dejado de representar ese otro mundo misterioso y, por tanto, ha dejado de constituir un lenguaje total, un espacio distinto para entender la vida y la muerte
¿Cree que la primera relación del hombre con el mar fue de carácter económico?
Creo que no, aunque es muy probable que el hombre del Paleolítico viviese del marisco, del marisco de ría o del marisco de río también. Ante todo, creo que el mar era una posibilidad de comunicación. Y el hombre primitivo debió de estar mucho tiempo expectante antes de tomar la iniciativa de usarlo como medio de comunicación. Ahí existe realmente una historia misteriosa: quiénes serían los primeros que dieron ese salto al infinito que es el mar. Por otra parte, un sistema de comunicaciones es también un sistema para mejorar el mundo. En un libro del poeta Tíbulo que he traducido recientemente, hay una especie de poema ecologista avant la lêtre en el que habla de ese mundo saturnino que debió de existir antes, en que dice: “Oh, qué felices vivieron bajo la égida de Saturno, cuando no había caminos en el mundo ni nadie se atrevía por los caminos del mar”. Y, luego, hace una reflexión diciendo que ahora el mundo ha cambiado, que se ha puesto feísimo; dice que el marinero va y viene cargando en esas frágiles barquillas con inútiles mercancías extranjeras. Es, como puede verse, una crítica ecologista al progreso. Sin embargo, yo creo que refleja también lo que el mar tiene como tentación hacia la comunicación. Antes de que el hombre se atreviese a dar ese salto hacia el mar, el mar sería sin duda como una especie de paisaje invernal, en el que no se decidía a internarse. Debía de ser algo infernal esa presencia constante. No deja de ser curioso, sin embargo, constatar que hay muchísimos pueblos en el mundo que viven a la orillas del océano y desconocen el mar. Los nativos de Canarias, por ejemplo, no navegaban; en las Antillas sucedía otro tanto, sin duda por un terror ancestral. La relación entre el mar y la muerte está claramente establecida. Hay lugares del mundo donde existe un marisco buenísimo que no se come. Por ejemplo, en la costa francesa, donde crecen maravillosos percebes, no se prueban. O en las costas españolas, donde se encuentra el erizo de mar, que tanto gusta en Francia, y aquí no se come. ¿Qué explicaciones tenemos para eso? Ninguna. A no ser que hayan sido originadas por motivos ancestrales, intoxicaciones masivas, por ejemplo. Pudo suceder en alguna época que les afectase una marea roja, que se produjese un envenenamiento colectivo, y, a consecuencia de ello, un terror ancestral. ¿Quién sería el primero al que se le ocurrió comerse un cangrejo? Un hambriento, probablemente. Pero lo del percebe es incomprensible: el percebe es seguramente el marisco más sabroso del mar, y, además, una de las cosas más sabrosas de la Tierra. Sin embargo, hay regiones donde crece y no se lo come nadie. Coger el percebe es un trabajo complicado. Los gallegos se han especializado y lo hacen muy bien, pero en Normandía no lo saben hacer y no se quieren arriesgar con las paredes de las rocas. Esa es otra cuestión, la de la especialización laboral; pero, ¿por qué nunca nadie en Normandía comía percebes? En el siglo XIV, por ejemplo, pasaron una gran hambruna y, a pesar de ello, nadie comía percebes. Creo, con todo, que la relación primaria con el mar no es de carácter económico. El mar es la tentación de la libertad y de la comunicación. Ciertamente, la fuerza del mar proviene también de su carácter aislado. El mar provoca esa sensación de plenitud, de libertad, y, al mismo tiempo, origina un sentimiento de soledad y aislamiento. Y si bien el lenguaje sobre la soledad está contaminado de literatura, un marinero sufre esa soledad y la usa. Y esa soledad forma parte de su lenguaje, es un elemento más con el que construye su personalidad. El marinero lo ha asumido. Ese viejo marinero que sale en una barquilla a pescar al anzuelo a las seis de la mañana y vuelve a las cuatro de la tarde con tres o cuatro pececillos, ese hombre ha estado consigo mismo todo el tiempo. Con los viejos marineros sucede una cosa muy curiosa y es que han tenido una relación con el mar sin sentimientos. Hasta el momento en que ellos se sienten impotentes; es decir, cuando ya no pueden ir a la mar. El viejo marinero que se sienta a la puerta de su casa a ver cómo cambia el tiempo, o el día o el aspecto del mar, dice odiar el mar. Lo dice pero, en realidad, no lo odia: se odia a sí mismo. Esa pérdida de equilibrio entre el mar, que es dominable, y él, que podría ser dominante, desaparece; él ya no puede ser parte de esas fuerzas que pueden dominar al mar. El mar ya no puede ser dominado por él. Entonces se produce esa extraña reacción de odio que es muy común en el viejo marinero que detesta la mar. Cuando ya está sentado, semiparalítico, ¿por qué detesta el mar? Porque la mar sigue siendo igualmente joven que hace 4.000 años y él no; él ya no puede hacer nada. ¿Qué ha pasado? Simplemente que el sentimiento de paridad se ha roto. El marinero no tiene otro lenguaje, no tiene otro mundo de referencias. Al llegar la vejez, ese mundo ha salido de su horizonte de posibilidades, y, por tanto, él ya no es nada. El hombre de tierra adentro, y el romántico en general, piensa que el viejo marinero sentado al pie de su casa mira al mar con nostalgia, y no: lo mira con odio, porque la presencia dcl mar es el reconocimiento de que él ha sido el vencido, él ha sido el derrotado. El mar nunca es vencido.
Sólo existe un mar, que es el mar Mediterráneo, y lo demás son ríos. Cuando digo ríos me refiero a los océanos. Para alguien que ha vivido en el Mediterráneo, los otros mares son todos iguales
¿Para usted el mar es fundamentalmente el Mediterráneo?
Pues sí. Sólo existe un mar, que es el mar Mediterráneo, y lo demás son ríos. Cuando digo ríos me refiero a los océanos. Para alguien que ha vivido en el Mediterráneo, los otros mares son todos iguales. Siento, por ejemplo, que el mar de Conrad no sea el Mediterráneo. De todas maneras, lo recupero porque no es muy diferente; lamento, eso sí, que en el Mediterráneo no haya ballenas, aunque las hubo en su tiempo. En cualquier caso, he de decir que el capitán Acab es menos marino que Ulises. Mi teoría sobre el Mediterráneo es bastante complicada. Creo que hay civilizaciones que llevan aquí, al lado del Mediterráneo, milenios y milenios y, sin embargo, no tienen nada que ver con el Mediterráneo como cultura o civilización. Por ejemplo, la civilización magrebí no tiene ninguna relación con el Mediterráneo. Lo que le queda de marítima y de mediterránea a esa civilización proviene de Cartago. Llevan ahí desde el siglo séptimo y están de turistas, son turistas del Mediterráneo. Lo mismo se puede decir de otras muchas culturas: la civilización egipcia tampoco es mediterránea. Los hebreos, por ejemplo, tienen orilla con el mar, desde que sacaron de allí a los cananeos y a los palestinos; sin embargo, no tienen ninguna vinculación con el mundo mediterráneo; los turcos sí, pero por personas interpuestas. La civilización mediterránea sigue siendo una franja interior de no más de veinte kilómetros desde la costa, y se corresponde a lo que antiguamente fue la línea de establecimientos o colonias griegas y fenicias.
¿Cuál sería, entonces, el rasgo determinante de una civilización para considerar que forma parte de la cultura mediterránea?
La civilización mediterránea es de un gran civismo religioso y, consiguientemente, de un gran civismo moral. En cambio, no tiene relación alguna con esa moral utilitaria de los pueblos del norte; es otra cosa: es una civilización de vivir por vivir, de hedonismo profundo. Un hedonismo por encima de cualquier otro sentimiento. Se trata de una sensación enormemente creativa, probablemente como ninguna otra, creadora de belleza, de mitos, y a la que repugnan especialmente todos los planteamientos metafísicos, absolutamente todos. Esa cultura mediterránea sigue siendo un refugio contra la barbarie de la metafísica, o un refugio contra la barbarie del monoteísmo, que no deja de ser una dictadura de los dioses. Actualmente, estoy trabajando en un libro que se titula Calipso, en el que intento contar todo esto, aunque no sé si con el acierto que el asunto se merece. Calipso es la isla central del Mediterráneo, una isla mítica, que, según todos los cálculos náuticos, se caracteriza por no existir. El viaje de Ulises se puede seguir náuticamente día a día y hay una enorme cantidad de trabajos dedicados a describirnos ese viaje con exactitud y localizar todos los lugares donde estuvo. Sin embargo, Calipso no se puede identificar. Sabemos que es una isla central. Si Malta fuera una isla pequeña, probablemente podríamos decir que Malta es Calipso, o una pequeña isla próxima a Malta. En Cataluña, la influencia fenicia es evidente, toda la arqueología lo demuestra. Sin duda, existió un comercio directísimo con los fenicios de Ibiza, y con los fenicios en general. Es evidente el enorme peso de la civilización fenicia. Y no creo que tuvieran ninguna influencia étnica en los catalanes, aunque a los catalanes les guste hablar de esta posible ascendencia por aquello de que los fenicios tienen fama de muy buenos mercaderes. Y al nacionalismo catalán le gusta este mito de los orígenes fenicios, porque así quizá justifica de algún modo su amor al dinero, a los negocios, a la usura. En fin...
¿Usted cree que Cataluña se ha construido mirando al mar?
La Cataluña medieval, desde luego. ¿Por qué? Simplemente porque era un país muy pobre desde el punto de vista agrícola, y su capacidad industrial artesanal también era relativamente pequeña. Era gente que no podía vivir más que del comercio, como los genoveses. Resultó un país de mercaderes, sencillamente porque no había otra posibilidad. El interior de la Península Ibérica tendría problemas de tipo social muy graves durante esos siglos del medioevo, pero eran tierras productoras de carne y de cereales. Cataluña siempre fue un país muy pobre, un poco como Venecia. El catalán es un mediterráneo tardío. Creo que, hasta Augusto, Cataluña fue mucho más una colonia que una provincia romana. Y, luego, la Edad Media fue edad de marineros, de mercantes, de gente que está en consulados por aquí y por allá. Ese asomarse al mar de Cataluña está ligado al comercio: en el siglo XV los catalanes todavía se dedicaban al tráfico de esclavos blancos, que no traían hasta aquí porque no había cómo emplearlos, pero que vendían en Italia. Parece que ese mercado estaba surtido mediante un pacto ancestral entre los catalanes y los templarios, y con la orden de San Juan de Jerusalén, de Rodas. Los esclavos se capturaban en Rodas, y los catalanes actuaban como intermediarios en la venta. Es decir, que los catalanes ni siquiera participaban en la captura. Esta es una seña de identidad catalana bastante olvidada. Tampoco conviene olvidar que, en el siglo XIX, se volvió a producir con el tráfico de negros. No capturaban a los esclavos, pero sí intervenían en su venta. En definitiva, Cataluña es un país de comerciantes litorales desde siempre, desde el siglo segundo antes de Cristo, y en el siglo segundo después de Cristo esta región vivía de exportar “gargo”, que era una especie de mostaza de pescado. Después de la colonización romana, se exportaba vino y otras mercancías.
¿Cómo ha vivido las transformaciones que durante los últimos años, con la entrada del turismo y la masificación de las playas, ha sufrido un pueblo como Calafell?
Eso ha sido un drama por el que aún estoy muy dolido. Pero es un drama de toda mi vida. Yo he sufrido desde que derrumbaron la primera casa para construir un edilicio de tipo estándar. Hasta ahora he sufrido todas las horas y los días de mi vida esa angustia de la destrucción. Hay que decir que, por desgracia, aquí cayó un arquitecto municipal sin ningún gusto o respeto por la arquitectura popular. Este era un pueblo bellísimo y hoy, lamentablemente, ha desaparecido. Tan sólo quedan dos o tres casas correspondientes a la arquitectura popular y habitual de esta zona; mi casa y la casa donde vive mi hermana era antiguas botigues de mar. Las botigues eran almacenes que servían únicamente para guardar las redes y las artes de pesca. Tenían una sola planta. Luego, hacia finales del siglo XIX, le pusieron un piso encima, donde empezaron a vivir. Los pisos eran iguales en toda la costa: de tres habitaciones, una habitación principal que daba a la playa, otra habitación menos principal que daba a la montaña, y una habitación central que es donde vivían los viejos. Claro que no me duele únicamente que hayan desaparecido estas casas. Han desaparecido muchas más cosas. Ha desaparecido el paisaje de mi infancia. Aquí, uno no se vestía; se quitaba el pijama directamente por la mañana, se ponía el bañador, y ya estaba; se salía directamente a la playa. La arena de la playa llegaba hasta el borde de las casas. No se volvía a entrar hasta que llamaban a comer, e inmediatamente después, otra vez a jugar a la playa. Recuerdo que, en los años de mi adolescencia, había serenos nocturnos. que se dedicaban a llamar a la tripulación. Iban a casa del patrón y preguntaban si podían hacer comanda; conocían las casas de los tripulantes y los llamaban. Si hacía mal tiempo, lo decían, lo gritaban. Me acuerdo, por ejemplo, que se oía de noche: “Las doce, levante, mal tiempo”. Y, luego, el patrón decidía si se levantaba y si había que llamar a la tripulación o no. Las mujeres dedicaban toda la jornada laboral a remendar las redes, las artes. Por tanto, no guisaban. Almuerzo no había, porque los hombres estaban en la mar y guisaban ellos. Las mujeres no comían, y las cenas se hacían al llegar las barcas. Se guisaba al lado de las barcas, en la playa. Recuerdo que, para proteger las velas y las redes, en cada casa había como diez o veinte gatos para evitar que los ratones acabasen con las redes. Esos gatos parecían entrenados: cuando llegaba la barca de la casa salían en procesión y se iba a comer. Cuando acababan de limpiar las artes, entre las redes quedaban restos de pescado. Los gatos comían una vez al día, y se protegían de las manadas correspondientes a otras barcas y a otras casas. Era una cosa completamente compartimentada, era tribal. Recuerdo muy bellas imágenes de salir la mujer con la cena y, detrás, esa enorme procesión de gatos.
al nacionalismo catalán le gusta este mito de los orígenes fenicios, porque así quizá justifica de algún modo su amor al dinero, a los negocios, a la usura
¿Cuál era el sistema de venta en una localidad como Calafell?
Hasta hace poco, hubo una lonja aquí. Pero no ha existido nunca un puerto. Después de la guerra, parece que hubo algún intento de hacer un puerto, pero algunos ya tenían claro que la vocación turística de la zona podía serles más rentable. Una lástima, porque si hubieran construido un puerto después de la guerra, la vida marinera y el mismo pueblo se hubieran mantenido más. Los viejos marineros, esos de los que hablaba antes, esos que ya están fuera del mar, viven la transformación del pueblo como si no fuera con ellos. Yo lo entiendo perfectamente, porque he tenido la misma reacción. Sigo viviendo en el mismo espacio de mi infancia. No veo, o quizá no quiera ver, los edificios que me rodean. A veces, hablamos de un suceso ocurrido delante de la casa de fulanito de tal, y puede ser que haga más de cuarenta años que esa casa y ese fulanito ya no existan.
¿Se ha producido un cambio de valores?
Los valores han cambiado radicalmente. La moral social, que era solidaria, cooperativa, con muy poco egoísmo, ha devenido en una moral competitiva típica de comerciantes. La gente se respeta por razones oficiales, pero no por razones naturales. Para ser exactos, creo que hay una gran decadencia en los valores morales. Aquel sentido de la vida, aquella vivencia de la barca como una continuación de la casa, ha desaparecido completamente. Para decirlo en términos brutales: se ha convertido en una especie de legalidad suburbial. Las gentes de hoy, los jóvenes de hoy, tienen una remotísima relación con el mundo moral de sus abuelos, y éstos, cuando sobreviven, se convierten en seres silenciosos e indiferentes. La moral tradicional del marinero ha desaparecido, como si el turismo hubiese pasado una esponja por encima. A pesar de todo, los hijos de marineros, que ya no trabajan en el mar, conservan un cierto sentido familiar: son tribales, se mantiene una cierta cohesión tribal. Pero, realmente, el mar es ya más un recuerdo que una presencia. La playa ha desterrado al mar. Hay unos cuantos nostálgicos, gente de mi edad, que tienen todavía una pequeña barca, que salen de vez en cuando al mar, a echar una red, aunque se dediquen a otro negocio, a una taberna, o a un almacén, o sean empleados de un supermercado o un bar.
La moral social, que era solidaria, cooperativa, con muy poco egoísmo, ha devenido en una moral competitiva típica de comerciantes
¿Cree usted que también se ha transformado el sentimiento religioso?
Por supuesto. Existía en ese mundo una religiosidad específica. No quisiera ser brutal, pero podríamos definirla como una religiosidad precristiana. Recuerdo que, cuando niño, era costumbre que, al salir a pescar, los marineros arrojaran el cabo de la red al mar y pronunciaran una fórmula que venía a decir más o menos esto: “Por nuestro señor el sol, amén”. Ellos no consideraban que eso fuera una afirmación pagana, sino cristiana. No recuerdo que hubiera mucha presencia de marineros en la misa. No eran anticristianos, ni anticatólicos, ni nada. Simplemente, pertenecían a otro mundo. Lo más lamentable de la desaparición de ese mundo es que conlleva la pérdida de un lenguaje; no sólo de un vocabulario concreto, sino de toda una filosofía, de un lenguaje en términos generales. No porque el lenguaje del mar fuese una jerga, que también lo era, sino porque todo el mundo de referencias de la gente del mar se había formado en ese universo marítimo que ahora ha desaparecido. Las gentes que yo he conocido de niño no podían hablar de sus problemas, no podían exteriorizarlos si no era con imágenes marinas. Siempre tenían que meter redes, peces, anzuelos, cabos, navegaciones. Todo se refería al mismo mundo y eso constituía un lenguaje global, que también tenía su dimensión moral: ese universo de la solidaridad en el que hay unos límites al egoísmo. Límites que no existen, por ejemplo, en la vida urbana. Todo el mundo comprende que detrás del odio hay una necesidad de cooperación, incluso con el odiado. Esa solidaridad de todos frente al mar, frente a la serpiente marina: todos comían y todos sabían que el peligro del mar sería el peligro del otro. Y que, por tanto, frente a ese peligro, frente a esa amenaza, por encima de todas las diferencias, era importante mantener la solidaridad. Aquí había una dotación para el salvamento de náufragos. Tenían una lancha bellísima que yo he intentado recuperar, pero que ya es un esqueleto, una barca de remos con una vela maravillosa que podía dar la vuelta sobre sí misma, muy bonita. Por cierto, mi padre la dotó de instrumentos y de enseres hace muchísimos años. Yo he visto salir esa barca en días de temporal, de peligro serio; aquí había naufragios con relativa frecuencia, porque la mar es muy mala. Y la he visto salir con niños adolescentes, de trece años, al remo, y empujada y echada a la mar por las mujeres, porque, claro, no había hombres; los hombres estaban en la mar. He visto saltar a esta barca por encima de las espumas, intentando salvamentos que algunas veces tenían éxito y otras no. Nadie se preguntaba qué tripulación o qué barca estaba en peligro, había gente que salvar y se salía a salvarla. Ese mundo y ese lenguaje ha desaparecido. Yo no digo que ya no queden marineros, pero lo que ya no hay es cultura marinera; eso ya no tiene hoy ninguna razón de ser. Ahora la pesca es una industria absolutamente mecánica, La intención del patrón cuenta ya muy poco; la técnica resuelve los problemas. Las innovaciones tecnológicas, incluso del primer tercio de este siglo, eran lentísimas. Aquí, por ejemplo, se pescaba al bou, por parejas. No sé de dónde vino la idea, pero fue este pueblo, precisamente, en esta costa, el que introdujo las puertas. Se pasó, entonces, de pescar al bou [tipo de pesca en que dos barcos tiran de una red; así se llama también la embarcación destinada a la misma ]a pescar con la técnica de la puerta. Indudablemente, el paso del bou a la puerta significaba una cierta ruptura de la solidaridad. Hay que pensar que pescar por parejas era realmente difícil, aunque las dos barcas estuvieran construidas por el mismo artesano, igual que las velas. Los veleros, los que cortaban las velas, lo hacían en la playa: clavaban sus estacas con sus medidas en la playa, y, de pequeños, veíamos cómo calculaban el corte. Pero, realmente, nunca conseguían cortar dos velas exactamente igual. Entonces, resultaba que dos barcas, aparentemente iguales, que tenían que trabajar por parejas en el bou, no avanzaban lo mismo. Sucedía en muchas ocasiones que una barca se atrasaba con respecto a la otra y ello creaba enormes problemas. De modo que la aparición de las puertas fue un paso gigantesco, porque eso permitió pescar con una sola barca. Antes, hubo otra técnica, que por fortuna duró poco, porque era algo suicida: consistía en pescar con tangones, es decir, una barca llevaba dos enormes troncos de árboles gigantescos que abrían la red a la fuerza, pero era totalmente inestable y, por tanto, provocaba muchísimos accidentes. Pero todo esto es muy moderno, el arte del bou empezó en la segunda mitad del siglo XIX y terminó en los años treinta.
Y ese mundo de artesanos ligados a la mar: veleros, carpinteros, calafates, ¿ha desaparecido también?
El último carpintero de ribera que existía aquí, Casimiro, vendió hace unos quince años el último almacén. Fue una especie de ataque de rabia. El taller donde construía era estupendo y él era un magistral maestro de ribera. Y lo quemó todo, hasta el punto que quemó un tipo de maquetas muy típicas que hacía, bellísimas. Las quemó todas. En Calafell, había dos tipos de carpinteros: el que construía las barcas y el carpintero remendón. Hay que tener en cuenta que las barcas de esta playa eran más bien pequeñas, no por encima de los treinta palmos. El carpintero remendón tenía una habilidad increíble, hacía reparaciones maravillosas en un tiempo inverosímilmente rápido. Te transformaba, por ejemplo, una barca corta en una barca larga, añadiendo... uno no sabía bien cómo era posible aquella habilidad. Parecía el trabajo de un escultor. Los hubo hasta hace unos quince años. Ahora, si tienes algún problema con la barca o quieres hacerte una, debes acudir a los astilleros y te mandan a un señor para solucionarte el problema. Cataluña, como muchos lugares costeros de España, incluso Galicia, fue deforestada por la construcción naval. La estructura básica de las barcas era de encina; y los forros de pino blanco, que además se podían sustituir con facilidad. No era raro que los marineros tuvieran sus propias barcas y se construyeran o mandaran construir sus propios botes. Se los construían ellos mismos muy bien, doblando la madera al fuego; yo creo que todo se aprendía casi al nacer. Unos lo hacían mejor que otros. Podías ver una barca un poco bífida; es decir, que no tenía una planta absolutamente rectangular, pero funcionaba lo mismo. Y no era caro. Un casco construido en el año cincuenta, el casco de mi barca, Capitán Argüello, me costó 15.000 pesetas, en el año 1954 exactamente. Esa barca, Capitán Argüello, fue construida por el último calafate, el último maestro de importancia que tuvo Tarragona, que era Sebastián de Tarragona; un hombre que se arruinó después, porque inventó una fórmula equivocada, una barquita de recreo, un velerillo, que no funcionó bien, incluso uno de sus hijos se ahogó en una de las pruebas que hizo. En cambio, tenía la habilidad maravillosa para la construcción de la barca tradicional. En fin, yo he conocido a los últimos artesanos, tanto de la construcción naval como, por ejemplo, de los veleros. Aquí, en las playas, se trazaban las velas sobre la arena. Plantaban unas estacas unidas con una cuerda que no se tensaba; es decir, con esas estaquillas hacían la anotación correcta, el dibujo exacto. Después cortaban la lona de la vela sobre ese dibujo en soga y entonces sabían cómo tenían que coser una pieza encima de la otra parte; por eso decía antes que había velas que salían bien, y otras que salían menos bien. Incluso las hechas por el mismo artesano. Era muy divertido porque lo hacían en la playa: ponían las estacas sobre la arena y allí mismo cortaban las velas. Tenían que vigilar rabiosamente para que los niños no tocasen las estacas, porque si una estaba desviada, aunque solo fuera un par de centímetros, fastidiaba todo el trabajo.
¿Cómo ha visto usted la evolución de las relaciones sociales en la comunidad?
En mis tiempos de infancia, lo general es que los marineros se retiraran a casa porque la arribada era tarde y tenían que dormir. Pero había, eso sí unos bares que eran típicamente de marineros. Se llamaban cafés, cafés de fadrins, que quiere decir ‘solteros’, en general, o sea, gente que no tenía obligaciones familiares. Estos bares estaban abiertos hasta la madrugada, hasta la hora de irse a la mar. En algunos sitios, como Tarragona, se constituían sociedades, al mismo tiempo recreativas, gastronómicas. Había una cultura ligada al rancho, a la comida. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, era muy usual el rancho de la tarde. Llegaban los bous, se juntaban dos barcas y se ponía una vela a modo de toldo. Solía hacerse en época de verano, sobre todo cuando el sol duraba hasta muy tarde. Bajo el toldo hacían un fuego y cocían un rancho de pescado. Eran muy ceremoniosos: se sentaban todos alrededor y no se comía en plato sino en la lasca de pan. De vez en cuando el patrón echaba su lasca de pan, dentro del perol, y mientras la lasca estuviese encima del perol no se podía uno servir. Eso valía para que hiciese una ronda el porrón y bebieran todos. El patrón retiraba su lasca ya untada y se la comía. Entonces, todo el mundo volvía a meter su cuchara y a servirse. El rancho de tortuga era muy común aquí. Las tortugas grandes no se vendían nunca, se comían. Una tortuga grande, de veinte kilos, era un rancho para mucha gente. La hervían con patatas. Cocinaban todos muy bien. Yo he comido mucho rancho de tortuga y recuerdo que era un plato exquisito. No se celebraba exactamente una buena pesca. Lo que sí se celebraba siempre era la pesca de rarezas. Por ejemplo, era normal, cuando hacía buen tiempo, que la gente sacara las barcas a la tierra después de pescar y que la tripulación cenara a bordo. Si había algo raro, como, por ejemplo, un galápago grande, entonces invitaban a otra tripulación y a otra gente que pasaba por allí. Sc convertía aquello en una especie de fiesta con mucho vino y diversión. Los naufragios formaban parte de esa cultura como referente positivo o negativo. Siempre se han contado historias de naufragios míticos o de temporales históricos. Hubo cinco o seis naufragios importantes. Aquí se hablaba mucho de un famoso naufragio que ocurrió en el año trece. Pero había más todavía, por ejemplo, un naufragio que debió de ser a fines del siglo XVIII, y que acabó con toda la marinería de Altafulla, que está aquí al lado. Se hablaba de ese desastre de una forma mítica, respetuosa. De vez en cuando, había un naufragio grave. Yo recuerdo varios. Recuerdo una barca con muchos problemas, que hizo una maniobra extraña y naufragó. Había una barca situada a barlovento de este naufragio que podía, o así pensaron algunos, haber hecho alguna maniobra para salvarlos y no lo hizo. La barca estaba volcada a la vista de todos y desde la playa se podía seguir el drama. Hubo maldiciones y odios viejos hacia la tripulación de aquella barca que tal vez hubiera podido ayudar a los náufragos. Al final, perecieron todos los tripulantes y la barca apareció, tiempo más tarde, en Orán. Historias de ese tipo podían dar lugar a odio entre familias. Esta costa es muy mala. Siendo yo un adolescente, tendría unos catorce o quince años, hubo aquí un naufragio de dos botes de sardinada. Volcaron aquí cerca, al borde de la rompiente, y no aparecieron los cadáveres hasta días más tarde. Eran naufragios tremendos, dramáticos, porque se podían contemplar desde la playa. La gente se asomaba a ver la tragedia de aquellas gentes luchando contra la mar. Y eran dramáticos, además, porque creaban odios entre la gente que no se sentía suficientemente atendida o ayudada por otros.
¿Cuál era la vida comercial de Calafell en aquel tiempo?
Había un par de tiendas de ultramarinos que vendían artículos de todo tipo, instrumentos domésticos, candelas, alpargatas, alguna ropa elemental, como fajas, gorras, y luego las cosas que compraban los marineros: fundamentalmente sal, aceite y vino. Las familias marineras de esta playa se autoabastecían: tenían un pequeño huerto detrás de las casas del que sacaban las verduras para complementar la alimentación que básicamente era de pescado. Estos comercios eran muy divertidos porque, generalmente, vendían a crédito; es decir, cuando había muy buena pesca, se pagaba todo lo debido. Allí, en esas tiendas, se abastecía el consumo doméstico y el de a bordo. Había también un comercio muy pintoresco, que era el comercio ambulante. Por aquí pasaba, yo lo recuerdo, un personaje como del Oeste, que se llamaba “El Retuerto”; tenía una especie de carreta de dos vagones con cuatro caballos. Paraba en la playa, bajaba la escalerilla de uno de los vagones de los carros. Las mujeres entraban y compraban telas, hilos, agujas, esas cosas. No recuerdo que hubiera mucho más comercio. Fundamentalmente, era una economía de autoabastecimiento.
En su libro Cataluña desde el mar pretende dar una visión general de este mundo marinero. ¿Nos puede contar o resumir cuál era su intención al escribir un libro de este tipo?
En primer lugar, quiero señalar que mi libro Cataluña desde el mar no se llamaba exactamente así en un principio, sino Cataluña o el cuadrante de fuera, pero al editor no le gustó el título porque pensaba que no se entendía. Busqué ese título porque es un libro escrito mirando desde la mar hacia tierra. Cataluña vista desde el mar. Intenté, con mayor o menor fortuna, la salvación del lenguaje, de un lenguaje muy sectorial, que es concretamente el lenguaje de los marineros de Cataluña y del sur de Cataluña. Esa es una cuestión importante, porque a partir de esta zona para arriba la mar es una especie de hobby de campesinos. En cambio, de esta zona para abajo, la mar es una manera de vivir, o fue una manera de vivir de una gente que, además, tenía, como mucho, una especie de huertecito que cultivaba, como decía antes, para autoabastecerse de verduras. Esa zona del sur de Cataluña terminaba, más o menos, en Peñíscola. Yo creo que el mar catalán acaba en Peñíscola, aunque eso sea País Valenciano. Después, ya varía, y, en todo caso, se reproduce esa cultura; pero ya con unas connotaciones distintas. Se salva toda la zona de la huerta y vuelve a recuperarse esa cultura en Alicante. Los marineros alicantinos son de cultura catalana antigua; no sólo lingüística, sino en general. Los aparejos resucitan las artes catalanas, el tipo de aparejo tradicional resucita allí. Y llega mucho más lejos; por ejemplo, llega hasta Águilas, hasta el Cabo de Gata. Toda esa zona desde el punto de vista marítimo, no lingüístico, es una misma cultura. Existe esa zona central de Valencia, de la huerta, que es otra cosa, es ya el mundo de Sorolla, y el mundo de Sorolla no es el mundo catalán. El mundo de la Provenza también es catalán, pero no llega muy lejos. Diríamos que termina en Salses. Ese sería el límite de la cultura marítima estrictamente catalana hacia la Provenza; allí, los marineros siguen hablando catalán, las cosas tienen el mismo nombre, los peces tienen el mismo nombre. Después ya empieza el mundo de la Provenza, lo que yo llamo el mar del narbonés. Pero, de todos modos, allí se conservan, por ejemplo, elementos importantes por su semejanza con la cultura marítima catalana. Hasta Marsella se pueden encontrar aparejos idénticos. Yo creo que proceden de aquí, de la cultura catalana, y no al revés, no de que los catalanes provengan de allí. Y eso es, incluso, por el nombre de las cosas; no son nombres provenzales, son nombres catalanes. Los nombres de los aparejos, de las particularidades de la barca, son nombres catalanes. Por desgracia, como decíamos antes, esa cultura está desapareciendo. Esa relación entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el mar, desaparece. Las relaciones son cada vez más delgadas, más esqueléticas. Y esta desaparición repercute moralmente en el interior de la gente. Esa gente del mar, esa gente tradicional, esa cultura ligada al mar desaparece con esa gente. El homo maritimus está en trance de extinción. Y, por tanto, podríamos decir que desaparece también el Mediterráneo en cuanto, como señala el poeta Tíbulo, el hombre de la cultura mediterránea es más bien un nautita que un nauta. El nautita es el navegante de bajura, y la cultura mediterránea es una cultura de nautas. Que en Italia ya se perdió hace tiempo, pero que, sin duda, debió de existir. Y quizá en Sicilia permanezca algo más; en alguna zona de Sicilia todavía hay almadrabas domésticas: la almadraba pequeñita para pescar el atún, pero eso también está en trance de extinción total.
De acuerdo con su experiencia, ¿cómo observa el modelo de familia marinera?
Yo no tengo una experiencia muy amplia, mi experiencia se limita fundamentalmente a esta comarca, pero aquí estaba clarísimo: la mujer estaba básicamente para cuidar de las velas, de las redes, sobre todo de las redes, y el varón para ganarse el pan en la mar. E incluso los viejos, por ejemplo, que ya estaban jubilados, que ya no iban a la mar, estaban aquí para hacer esas reparaciones tranquilamente; reparaban las redes con cariño, con lentitud, pulían, apoyaban los cabos, amarraban bien los nudos; todo el mundo tenía su trabajo. Y aún hay algunas familias de aquí mismo que viven en ese régimen. La mar y el naufragio provocaba una abundancia, relativa, de viudas jóvenes, y no estaba mal visto que una viuda joven viviera sin casarse con un compañero, que podía haber sido incluso compañero del marido que había perdido en el mar. Eso no creaba problemas; jamás intervenía la Iglesia o el cura. Ya he dicho antes que jamás he visto a un hombre con gorra y pipa en la iglesia. Bueno, a no ser en un entierro.
Por cierto, lo de la pipa y el tabaco siempre está unido al mar. ¿Por qué razones existe esta asociación pipa-marinero?
Sencillamente, porque es muy difícil liar los cigarrillos con las manos mojadas. La pipa, sin embargo, resiste, se puede incluso fumar boca abajo cuando salpica el agua. La pipa procede de América. Creo que debió de llegar al Mediterráneo hacia el siglo XVII o el siglo XVIII. Algo semejante pasa, por ejemplo, también con la gorra. Los marineros antiguos llevaban la gorra musca, que es la barretina, pero la musca, no la roja. Era morada, morada tendiendo a azul. Es una gorra alta que se deja ver extrañamente por aquí. Yo creo que la gorra proviene de la Armada, porque todos los marineros de esta costa han pasado por la Armada; además te lo dicen muy orgullosos, porque han pasado como marineros de cubierta, marineros del timón. “Yo he sido timonero”, te dicen siempre. “Marinero de oficio.” Y eso lo han sentido siempre con una cierta dignidad. Hay un contagio mutuo entre las costumbres, por ejemplo, de la marinería mediterránea y las costumbres de la Armada, y al revés. En esta zona hay una cantidad de nudos que no son tradicionales de aquí y que los han traído de la Armada; tanto nudos como técnicas, e incluso lenguaje; todo esto se contagia de bando a bando. Es curioso que el catalán, que es tan antimilitarista, mantenga con la Armada un tipo de relación diferente. Ir a la Armada es una especie de ceremonia de iniciación, y muchos se quedaban en la Armada, o pasaban a la Marina Mercante para acumular un poco de capital. Se metían en un barco mercante durante dos años, después de haber salido de un barco de guerra, y volvían aquí con un capitalillo y se establecían. Incluso las relaciones entre la autoridad naval, mientras fuera Armada, y la marinería eran enormemente cordiales y comprensivas entre ambas partes. Porque formaban parte de ese lenguaje común, por decirlo de algún modo, a pesar del autoritarismo militar. Pero, bueno, lo de la gorra, que era la historia a la que íbamos, es verdad que parece que primero se utilizó la gorra musca y de ahí se pasó a la gorra y después a la boina. De todas formas, no es muy corriente ver un marinero catalán con boina. Lo que sí está claro es que el marinero tiende a ir siempre con la cabeza cubierta. Es extraño ver pescar a alguien sin algo en la cabeza. A propósito de lo que hablaba antes de los nudos, sí que conviene señalar que los nudos es lo primero que hay que saber. Y el que no sepa hacer nudos es como si no supiera leer. A través de los nudos y de las técnicas que se utilizan, se puede apreciar de dónde es un marinero; es decir, un nudo es una señal, un signo, una forma incluso de comunicación. Recuerdo, por ejemplo, hace unos años, en Peñíscola, subieron a mi barco unos viejos marineros y se quedaron muy extrañados al ver el tipo de nudos que había en el barco. Comentaban que hacía como cuarenta años que no habían visto ese tipo de nudos, nudos que yo había aprendido de mi padre y de los viejos marinos de este pueblo, de esta playa. Hay nudos particulares de aquí, nudos propios de la navegación con vela latina. Ahora puede decirse que yo soy el último marinero que navega con vela latina, pero esto no quiere decir que los marineros, o sus hijos, o incluso aquellos que ahora están de pinchadiscos en las discotecas, no sepan hacer estos nudos; curiosamente, el arte, el gusto por hacer nudos es algo que se mantiene, aunque ya no exista la ansiedad de practicarlo.
A través de los nudos y de las técnicas que se utilizan, se puede apreciar de dónde es un marinero; es decir, un nudo es una señal, un signo, una forma incluso de comunicación
Los marineros tienen fama de buenos bebedores.
A bordo, los pescadores no beben mucho. Ciertamente, cuando llegan a tierra sí lo hacen, quizá porque entonces no sepan hacer otra cosa. En las lanchas de aquí llevaban antiguamente unos porrones enormes, difíciles de levantar incluso para un hombre fuerte. Me acuerdo que, de pequeños, íbamos nadando hasta las lanchas y bebíamos con dificultades vino de aquellos porrones. Pero, aparte de esos porrones, no solían llevar otro tipo de alcoholes, como ron o ginebra. Eran más bien sobrios dentro de la mar. Lo cual, por cierto, no es una costumbre de lo que llamaríamos los marineros artificiales, que gustan de navegar siempre con bastantes alcoholes fuertes.
Barcos fantasmas, sirenas, monstruos marinos... ¿Existen?
Un día, yendo con un marinero que se llamaba Moreno, íbamos de aquí a Palamós de noche, con niebla, y no sé dónde, de pronto, apareció un barco de vela, una goleta con unos velachos negros. Se nos cruzó como una sombra. Maniobramos, no había nadie en ese barco, juro que no había nadie en ese barco, nadie. Gritamos, nada, seguía allí... Encontramos el buque fantasma, existe. Si había alguien ahí, debía de estar completamente borracho o desollado, en cubierta no había nadie, y el barco iba solo, con unos velachos negros como un pajarraco. ¿Adónde iba? Existe, el barco fantasma existe. Como los peces-monstruos. Yo los he visto. Existen. En cuanto a las sirenas, no sé. Nunca les he visto las tetas.
¿Qué le ha enseñado el mar a un escritor, a Carlos Barral?
¿Qué me ha enseñado el mar? Dos cosas: una, la confianza en mí mismo. No me siento tan seguro en ninguna parte como en la mar, pase lo que pase y sean cuales sean las circunstancias. Y otra cosa: una forma de solidaridad que no es la corriente en el mundo. Eso que era la moral de esta gente. Que, por encima de cualquier diferencia o de cualquier disputa, en el peligro todos somos iguales, aunque sea un peligro chico. ¿Te parece bien?
Hemos fundado la Asociación Cultural Amigas de Contexto para publicar Ctxt en todas las lenguas del Estado. La Asociación es una entidad sin ánimo de lucro que también tiene la meta de trabajar por el feminismo y la...
Autor >
Constantino Bértolo
(Navia de Suarna, 1946) ha sido editor de Debate y de Caballo de Troya y ha ejercido como crítico y agitador cultural en diferentes medios. Es autor, entre otros libros, de 'La cena de los notables' (Periférica) y de '¿Quiénes somos? 55 libros de literatura del siglo XX' (Periférica). Ha publicado sendas antologías de Karl Marx ('Llamando a las puertas de la revolución', Debolsillo) y de Lenin ('El revolucionario que sabía demasiado', Catarata). Es militante del Partido Comunista de España.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí