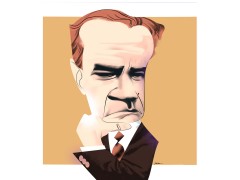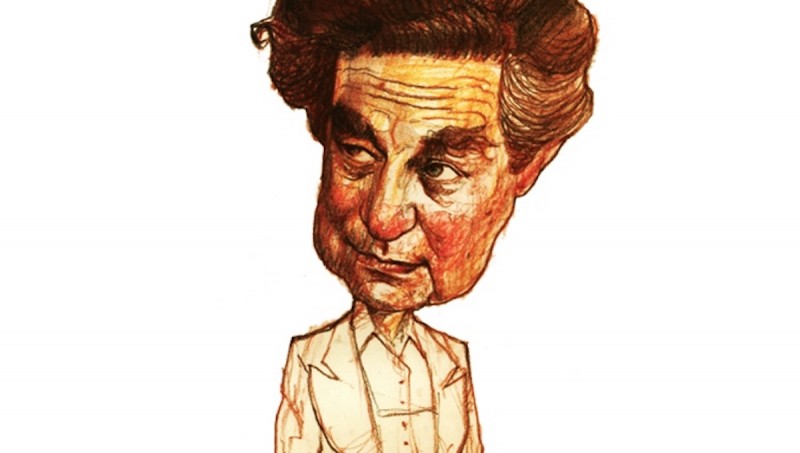
Octavio Paz.
FlickrEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
El primer mexicano con el que inicio una conversación es un salvadoreño, el profesor Carlos Mario Castro. Hablamos de Roque Dalton, hablamos de Horacio Castellanos. Me cuenta que vive hace quince años en México. Yo le pregunto sobre lo que estudian en la universidad privada en la que da clase. “Todos se pasan leyendo a Harold Bloom”, me dice. “¿Qué llega de México a Ecuador?”, pregunta. “Pues ha estado por Ecuador Christopher Domínguez Michael, pero lo que a mí me interesa son los amigos de Bolaño, los Infrarrealistas”. “Pero si son dos cosas opuestas”, me dice él. “Así es”, le contesto.
El significado de los hechos en una cultura como la mexicana, o por extensión como la Latinoamericana o la española, se presta a unos consensos asaz sospechosos, a un respeto ridículo, a la consabida solemnidad
Un día o dos días después veo en la televisión una disputa que me parece absurda. Los diputados oficialistas quieren crear un “instituto para devolver al pueblo lo robado”. Semejante pretensión, tal inexactitud en las palabras me parece increíble. Días después, conversando con el historiador Rodrigo, me atrevo a señalar que el instituto debería servir para devolver lo robado y lo que se van a robar… Rodrigo, que nos ha llevado por la Alameda de la ciudad celebra mi ocurrencia. Una ocurrencia no tan ocurrente como la que sirvió de base y que, por los mismos días, me hace pensar que en el Valle de los Caídos se enterró, no a los que cayeron, sino a los que hicieron caer la República. Y cómo en mi país se llegó a crear, en el mismo registro orwelliano, el Ministerio del buen vivir, que era como el ministerio de la felicidad…
“Pero, ¿no estudian a Octavio Paz, a Neruda, a Alfonso Reyes?”, me atrevo a preguntar mientras comemos unos tacos, unas enchiladas. El profesor Samuel Martínez me dice que todos están lanzados a comprender las grandes corrientes teóricas, el estructuralismo, la hermenéutica, el pragmatismo… pero que nadie se dedica a la literatura latinoamericana. Sólo un profesor griego se ha interesado por lo que se escribe en el sur. “¿Un griego?”. Un griego, así es.
El día jueves veo en el periódico que J.M. Coetzee ha dado una conferencia en la UNAM. Me sorprende lo que dice Coetzee: se declara en rebeldía con el idioma inglés –la lengua en que escribe– y prefiere que primero se publiquen las traducciones de sus libros en español. Según Coetzee, su deslizamiento o desplazamiento al español como lengua pública proviene del rechazo que le provoca el carácter hegemónico del inglés. Su arrogancia. Y aunque su carrera literaria cobró notoriedad cuando sus libros se publicaron en Nueva York y Londres, ahora pareciera arrepentirse de haber conquistado esas capitales literarias. Y quisiera iniciar una conversación con las periferias: él mismo proviene de una semi-periferia, Sudáfrica. Aunque el periódico indica que se ha nacionalizado australiano. ¿Se podrá considerar a Coetzee como un emigrante al español? ¿Se lo podrá considerar en el futuro como un hispanoamericano de adopción? ¿Habrá leído sus traducciones? ¿Estará intentando escribir en español? ¿Qué siente de su lengua “materna” cuando la habla en el día a día? ¿En qué lengua hizo su conferencia en la UNAM?, me pregunto días después frente a los estudiantes a los que les cuento este particular.
“¿Será triste nuestra historia?”, se pregunta Jorge Ibargüengoitia en un breve artículo sobre historia patria. “¿Nuestra?” Leyéndolo a lo largo de los años, Ibargüengoitia me parece un exiliado, un judío errante, un Coetzee mexicano, si tal cosa es posible. Escribe Ibargüengoitia: “Es una pregunta idiota, porque lo triste o lo alegre de una historia no depende de los hechos ocurridos, sino de la actitud que tenga el que los está registrando”. Para Sancho Panza, su propia historia es un éxito: “En cueros nací, en cueros estoy, ni gano ni pierdo”. Existen verdaderamente unos hechos: la conquista de Hernán Cortés, la invasión norteamericana y francesa…pero, ¿qué significan?
Lo que sucede, me dice Samuel Martínez, es que los escritores mexicanos siempre quisieron dar una buena impresión de México, una buena imagen. Además, nunca se critican entre ellos porque el que lo haga quedaría fuera del juego. Monsiváis se consideraba de izquierda pero nunca dijo ni mu de sus amigos de Letras Libres o del mismo Octavio Paz. Por eso, digo yo, cabría pensar que el escritor mexicano más importante de los últimos tiempos sigue siendo un chileno que vivió en España. Por eso el significado de los hechos en una cultura como la mexicana, o por extensión como la Latinoamericana o la española, se presta a unos consensos asaz sospechosos, a un respeto ridículo, a la consabida solemnidad. Frente a un estado de cosas en el que impera la bravuconería, la beatería o el desprecio no queda más remedio que la risa.
Escribe Ibargüengoitia: “Ahora bien, ¿cómo no va a resultar triste una historia que después de empezar tan bien y de seguir regular, llega a “México independiente”, que es un estudio en el que hay frases como: “Se fortificaron en un lugar en el que había de todo, menos agua”. “No tomó la precaución de apostar centinelas en la margen izquierda del río” […] En vez de levantarse en armas, como estaba convenido, salió en viaje de estudio, rumbo a Alemania.”
“Pero no hay que desesperar. No todo es así. Después viene la fundación del PRI.”
No sé qué pensará el lector, pero a mí México, como el resto de América Latina, se me hace tan irreal y digno de compasión como cualquier causa perdida. Y es de caballeros hacer propias las causas perdidas. Magister dixit.
Pero que eso no sea razón de tristeza o de angustia. Como dicen los mexicanos: ¡Viva México, Cabrones!*
--------------------------------
*En el aeropuerto Benito Juárez compro un ejemplar de La Reforma y me encuentro con un artículo de Juan Villoro dedicado a Harold Bloom. No puedo creer que el escritor mexicano Bloom me haya acompañado desde que llegué y ahorita que me despido. Me gustan los cuentos de Villoro. Intenté leer una novela suya que ganó el Anagrama, no lo conseguí. ¡Por qué diablos tenemos que fijarnos tanto en los pinches gringos que hasta nos quieren poner un muro en las narices! Seamos sensatos, Bloom es un crítico destacado. Acaba de morir. Tiene unas ideas interesantes sobre la lectura. ¿Será que alguna vez oyó sobre el poeta Roque Dalton, sobre la literatura costarricense o venezolana? Bien podríamos leer a Shakespeare como un autor ecuatoriano o paraguayo. Es la globalización. ¿Y podríamos leer a Roque Dalton como parte del canon occidental?
Ya está abierto El Taller de CTXT, el local para nuestra comunidad lectora, en el barrio de Chamberí (C/ Juan de Austria, 30). Pásate y disfruta de debates, presentaciones de libros, talleres, agitación y eventos...
Autor >
David Guzmán Játiva
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí